
Exangüe, caminé hasta uno de los establecimientos del barrio musulmán, siempre de trato exquisito, para ingerir un plato de arroz hervido.
De regreso al monasterio, un tipo grandón y melenudo se me acercó a bordo de una Harley Davidson (más adelante descubriría que en realidad era una Royal Enfield).
—Hola, ¿sabes de algún lugar donde poder pasar la noche por aquí? —me preguntó con tono más educado del que su aspecto sugería.
—Yo estoy alojado en ese monasterio, que no está mal —contesté señalando hacia sus dependencias.
Al amanecer me levanté para meditar en la azotea. Nunca hubiese imaginado que el motero también meditase, pero allí estaba, sentado en medio loto sobre un aislante. Nos levantamos casi a la vez.
—Buenos días —saludé.
—¿Qué te pasa en la frente? —fue su réplica.
Me llevé la mano allí y note una anormal irregularidad en la piel. Salí de inmediato hacia el espejo para descubrir la causa: chupópteros. La noche pasada, en mi agotamiento, me había quedado dormido con media cabeza fuera de la mosquitera para fiesta y jolgorio de mis alados amigos. Entre “lavativas” y “sangrados” nunca antes en mi vida había estado tan puro como entonces.
—Voy a visitar el Pico del Buitre, ¿quieres venir conmigo? —me preguntó el motero, mientras untábamos unas tostadas en una cafetería.
—Llevo intentándolo varios días —dije sorprendido por la inesperada proposición—. Nada me apetecería más.
A la tercera iría la vencida, y acabaría subiendo al Pico del Buitre en compañía del motero melenudo meditador, como veremos en el próximo artículo.

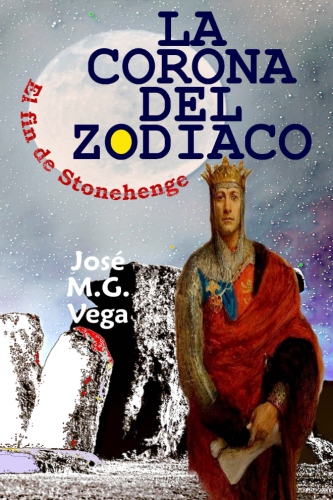

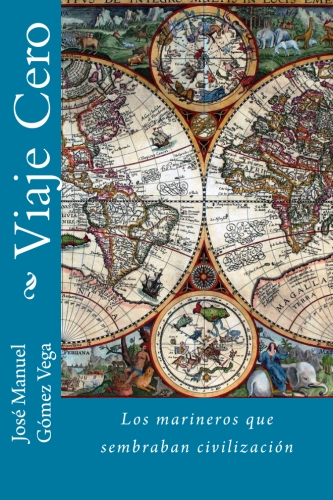
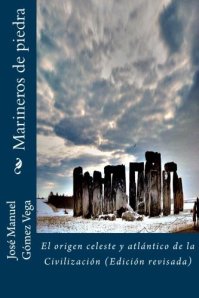
Deja un comentario
Comments feed for this article