2012 fue el año en el que quise probarme como cuentista. Hasta entonces había escrito, aparte de una veintena de artículos científicos y hasta religiosos, un libro de historia en el que demostraba la existencia de la Atlántida. Pues bien, si difícil fue descubrir la Atlántida, casi lo fue más escribir cuentos.
Tras Marineros de piedra —así titulé el histórico libro— mis palabras buscaban ir más allá de la mera transmisión de información, buscaban provocar, arrancar una reflexión, una sonrisa, un bufido, lo que fuese… «girar la ruleta de las emociones». Pero en mi esfuerzo centrípeto por aproximarme a la literatura resultó que salí absurdamente centrifugado a pesar de haber recibido laureles a gogó.
Por cierto, la expresión «laureles a gogó» me pareció tan fascinante que se coló en el título principal, quizá porque me recordó a las gogós que bailan subidas a cualquier cosa o por su similitud con gagá o porque parece exclamar en su inglés original aquello que inmortalizó La Faraona en la boda de su hija: “¡Si me queréis, irse!”. El título fue temporal, sustituido en una revisión posterior por el de Cuentos royos: Esputos.
Así es, todos los relatos recogidos en esa antología recibieron distinciones: algunos recibieron coronas de laureles, los más las rozaron con las yemas de sus títulos antes de que fueran a parar a otras cabezas.
Los 25 cuentos fueron seleccionados por jurados, lo que significa que gentes lo suficientemente interesadas en la literatura como para organizar concursos se tomaron la molestia de leer un montón de cuentos antes de decidir que el de uno es el mejor o está entre los mejores. ¿Que qué parámetros evalúan? Muy sencillo, solo uno: me gusta o no. Intentar ir más allá de esta perogrullada es tarea imposible —ni siquiera críticos y entendidos tienen la última palabra al respecto— porque, como ya nos lo advierte el refrán, sobre gustos no hay nada escrito.

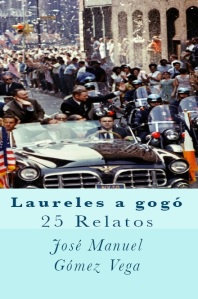
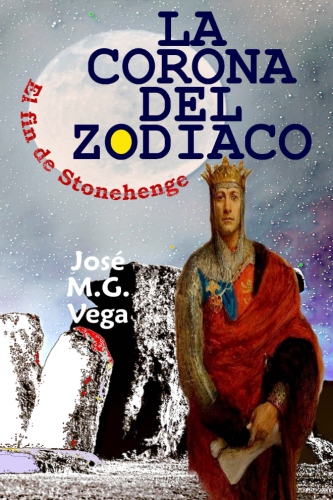

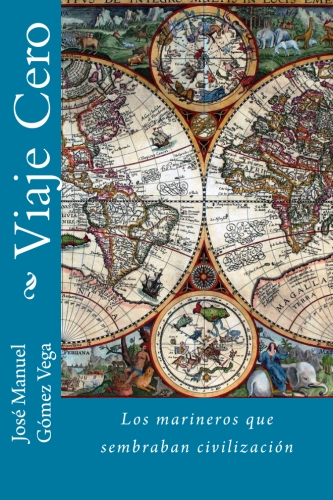
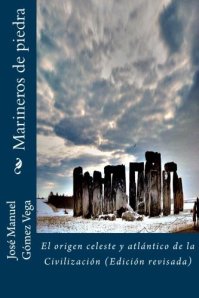
Deja un comentario
Comments feed for this article