 Finalizado el retiro de meditación en la Ciudad de los Diez Mil Budas en California regresé a Japón, como huésped de un buen amigo portugués (un abrazo Artur), con quien disfruté en su apartamento de Nagoya de largas conversaciones en las que pude reactivar mi voz, silenciada durante todo el largo retiro.
Finalizado el retiro de meditación en la Ciudad de los Diez Mil Budas en California regresé a Japón, como huésped de un buen amigo portugués (un abrazo Artur), con quien disfruté en su apartamento de Nagoya de largas conversaciones en las que pude reactivar mi voz, silenciada durante todo el largo retiro.
Fue Artur quien despertó mi curiosidad por la India, pues es un apasionado de aquellas tierras y acababa de regresar de pasar unos días por allá.
Salí a la terraza. Era enero y nevaba copiosamente. Respiré profundamente el aire congelado y me introduje de nuevo en el apartamento. La idea de volver a echarme a la calle para peregrinar en aquellas condiciones rayaba la locura.
—¿Qué tal tiempo hace en la India? —pregunté a mi amigo.
—Estos meses son los mejores, antes de los calores del verano —contestó.
Volví a mirar al exterior a través del cristal y sin girarme añadí:
—Me voy a la India.
Le pedí que me explicase los pormenores del viaje. Lo primero era solicitar un visado en la embajada de Tokio. Durante los más de tres años en que había vivido en Japón, y de mis muchos viajes por su geografía, resultaba increíble que todavía no hubiese visitado la gran capital. Ahora tenía la oportunidad.
Retomé los bártulos de vagabundo y salí en tren con la idea de pasar varios días por Tokio, los requeridos por las formalidades burocráticas (y también, por qué no decirlo, para no abusar de la hospitalidad de mi amigo).
Pasé la noche en los jardines del castillo imperial, próximo a la embajada, y a la mañana siguiente formalicé el papeleo. Tardarían tres días en tramitar el visado.

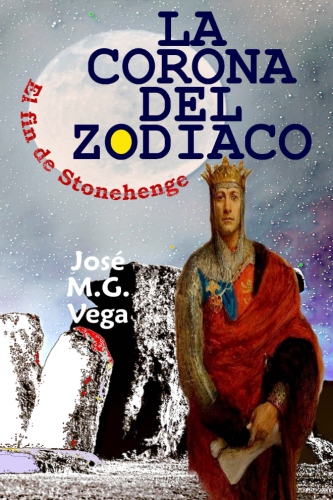

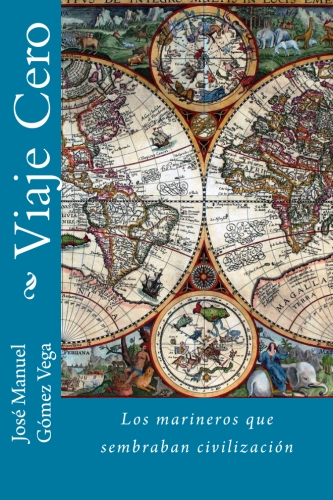
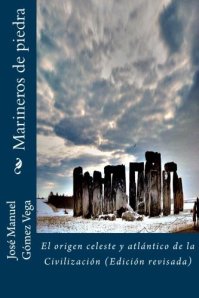
Deja un comentario
Comments feed for this article