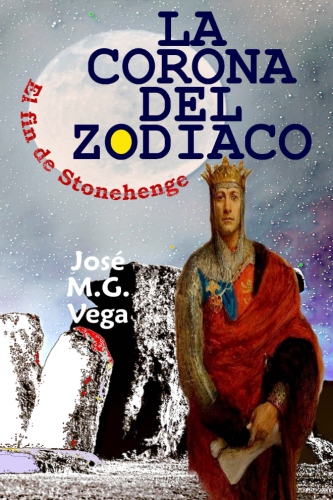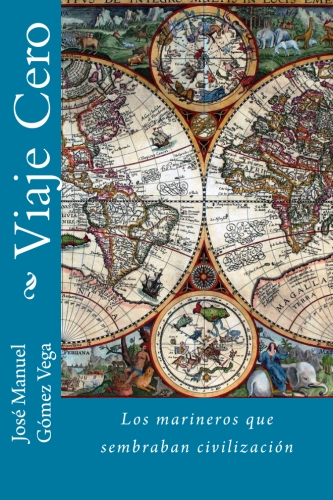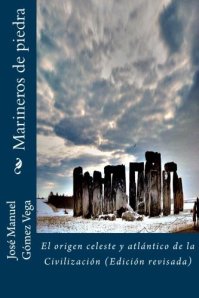You are currently browsing the tag archive for the ‘Japón’ tag.
 Finalizado el retiro de meditación en la Ciudad de los Diez Mil Budas en California regresé a Japón, como huésped de un buen amigo portugués (un abrazo Artur), con quien disfruté en su apartamento de Nagoya de largas conversaciones en las que pude reactivar mi voz, silenciada durante todo el largo retiro.
Finalizado el retiro de meditación en la Ciudad de los Diez Mil Budas en California regresé a Japón, como huésped de un buen amigo portugués (un abrazo Artur), con quien disfruté en su apartamento de Nagoya de largas conversaciones en las que pude reactivar mi voz, silenciada durante todo el largo retiro.
Fue Artur quien despertó mi curiosidad por la India, pues es un apasionado de aquellas tierras y acababa de regresar de pasar unos días por allá.
Salí a la terraza. Era enero y nevaba copiosamente. Respiré profundamente el aire congelado y me introduje de nuevo en el apartamento. La idea de volver a echarme a la calle para peregrinar en aquellas condiciones rayaba la locura.
—¿Qué tal tiempo hace en la India? —pregunté a mi amigo.
—Estos meses son los mejores, antes de los calores del verano —contestó.
Volví a mirar al exterior a través del cristal y sin girarme añadí:
—Me voy a la India.
Le pedí que me explicase los pormenores del viaje. Lo primero era solicitar un visado en la embajada de Tokio. Durante los más de tres años en que había vivido en Japón, y de mis muchos viajes por su geografía, resultaba increíble que todavía no hubiese visitado la gran capital. Ahora tenía la oportunidad.
Retomé los bártulos de vagabundo y salí en tren con la idea de pasar varios días por Tokio, los requeridos por las formalidades burocráticas (y también, por qué no decirlo, para no abusar de la hospitalidad de mi amigo).
Pasé la noche en los jardines del castillo imperial, próximo a la embajada, y a la mañana siguiente formalicé el papeleo. Tardarían tres días en tramitar el visado.
 Aparqué en Japón mis aperos de peregrino y salí volando rumbo a San Francisco (diciembre 2002). Una amiga me recogió en el aeropuerto y me llevó en coche a la Ciudad de los Diez Mil Budas, a un par de horas de conducción pasado el Golden Gate en dirección norte.
Aparqué en Japón mis aperos de peregrino y salí volando rumbo a San Francisco (diciembre 2002). Una amiga me recogió en el aeropuerto y me llevó en coche a la Ciudad de los Diez Mil Budas, a un par de horas de conducción pasado el Golden Gate en dirección norte.
El exigente retiro de meditación, en el que ya había participado el invierno anterior, comenzaba cada día a las cuatro de la mañana y finalizaba a las doce de la noche. Catorce horas diarias de meditación, con periodos de quince minutos entre cada sentada que yo compaginaba con estiramientos y yoga.
Las tres semanas transcurrieron bajo el repiqueteo constante de las gotas de lluvia que siempre deja el invierno por estas latitudes, invitando al recogimiento, a la imitación de la naturaleza en su hibernación.
Con la experiencia acumulada, ahora podía sentarme en loto completo durante todo el retiro, algo impensable pocos años antes. Los primeros días se fueron en la adaptación al horario y al dolor de piernas que, al contrario que sobre la bicicleta, viene causado por la inmovilidad.
La mente también requiere cierto tiempo para aclimatarse y darse cuenta de que su objeto de atención ya no es externo, que ahora el tráfico al que debe prestar atención no se compone de vehículos con motor de explosión sino de pensamientos y emociones, algunas explosivas.
Poco a poco, cuerpo y mente se tranquilizan y entran en una dinámica, o debería decir estática, en la que los días transcurren lenta y aparentemente sin discontinuidad.
Al final de las tres semanas me sentía rejuvenecido, dispuesto a regresar a Japón para realizar el peregrinaje de los 88 templos alrededor de la isla de Shikoku. Pero «algo» se interpondría en mis planes, como veremos.
 Después de haber «demostrado» que la imaginación nos puede servir para descubrir cosas tan interesantes como que Japón es un dragón, y que la isla de Shikoku es una perla enorme, puedo volver al peregrinaje en bicicleta que había «aparcado» después de cruzar las montañas que separan la costa del norte de la del sur de Japón.
Después de haber «demostrado» que la imaginación nos puede servir para descubrir cosas tan interesantes como que Japón es un dragón, y que la isla de Shikoku es una perla enorme, puedo volver al peregrinaje en bicicleta que había «aparcado» después de cruzar las montañas que separan la costa del norte de la del sur de Japón.
La costa bañada por el Pacífico (la del sur) congrega a la mayor parte de la población, de ahí que el nuevo escenario de mi peregrinaje difiriera del del mar del Norte (¡cuántos dels!). Ahora me movía en entornos urbanos. Especialmente desagradable resultó mi tránsito por el océano de edificios de Osaka, la segunda ciudad en número de habitantes de Japón (tras la capital Tokio).
El único reducto en el que pude encontrar un lugar donde pasar la noche fue un cementerio. Bajo una estatua del bodisatva Jizo que protege a los viajeros –también a los que emprenden su último viaje– planté mi reducido campamento, entre panteones con las cenizas de los muertos.
Dormí como un ángel hasta que, ya de madrugada, algo me sacudió. Antes de abrir los ojos no sabía qué verían. Acabó por perfilarse la figura de una señora mayor de aspecto nada fantasmal, quien me instaba a levantarme. Justo cuando cargaba con la mochila al hombro y me disponía a abandonar mi “suite”, una tromba de gente con cubo y cepillo en mano entró al cementerio para limpiar los relicarios. Resultó que ese día era el de la limpieza. No sé quien sería aquella señora, pero fue toda una suerte que se presentase con la antelación justa para evitar una situación incómoda.

Y hablando de monstruos, recuerdo la extraña visión que tuve una noche de verano en mi apartamento. Me levanté desvelado por el asfixiante calor y descansé la mirada sobre un mapa de Japón que había colocado sobre la pared, en el que marcaba con rotulador los lugares visitados. Luego giré la cabeza para observar la otra pared donde colgaba una lámina de Kobo Daishi (monje del siglo VIII muy venerado en Japón) vestido de peregrino. Mi pensamiento se detuvo. Volví a mirar el mapa de Japón y… ¡No podía creerlo! Mi mente había procesado algo que a mi intelecto le constaba digerir, aunque finalmente accedió, medio en broma medio en serio, a ponerle palabras. Se trataba de un descubrimiento de gran repercusión, aunque no al alcance de la mayoría de la gente (a excepción de los niños, claro).
Entre los seres que habitan las mitologías de la mayoría de las civilizaciones destacan por su frecuencia unos seres formidables, híbridos entre reptiles y aves, que surcan los cielos y los océanos escupiendo fuego por la boca: son los dragones. Yo acababa de descubrir que los dragones no son seres ficticios, sino que existen y están vivitos y coleando. ¿Dónde? Justo debajo de nuestras narices. ¡Vivimos sobre dragones! De hecho, los continentes son un grupo de dragones que viven en esta charca azul del universo que llamamos planeta Tierra. ¡Los terremotos son en realidad “dragón-motos”!
«¡Tonterías!», se apresura a enjuiciar nuestro henchido hemisferio cerebral izquierdo justo antes de fagocitar la pasa en la que se ha transformado el derecho, cuyas últimas palabras son: «Pero es verdad». ¡Es verdad! Los dragones viven millones de años y por eso sus movimientos son muy lentos, o debería decir que a los humanos (que vivimos menos que lo que dura uno de sus resoplidos) nos parecen muy lentos. Japón es una cría de dragón, lógicamente inquieta, de ahí su especialmente marcada actividad sísmica.
¿Queréis verlo? Buscad un mapa de Japón y girarlo 50º hacia la derecha (o mirad el mapa de este post). La isla del extremo izquierdo (Kyushu) corresponde a la cabeza; la isla principal (Honshu) conforma el cuerpo, y la isla de la derecha (Hokkaido), la cola. La ristra de islas que se extiende hacia la izquierda desde su boca es lógicamente una bocanada de fuego (por eso hace tanto calor en Okinawa). La cordillera montañosa que la recorre de un extremo a otro no puede ser otra cosa que su poderosa columna vertebral. En la espalda de la cría del dragón hasta se pueden ver unas incipientes alas, y uniéndose al vientre se distinguen dos poderosas penínsulas, que no son sino las musculosas patas traseras. Sorprendente, ¿no?
¿Pero, entonces, qué será Shikoku, la isla más sagrada del archipiélago, la del peregrinaje de los 88 templos, situada sobre el pecho del dragón?
 Después de semanas pedaleando entre templos de sobrecogedora belleza, alcancé la base de la montaña donde se halla Antaiji. Solo cuatro kilómetros me separaban de uno de los principales templos Zen de Japón; además, lo conocería durante el Rohatsu, el retiro de meditación más importante del año.
Después de semanas pedaleando entre templos de sobrecogedora belleza, alcancé la base de la montaña donde se halla Antaiji. Solo cuatro kilómetros me separaban de uno de los principales templos Zen de Japón; además, lo conocería durante el Rohatsu, el retiro de meditación más importante del año.
Ascendía especulando sobre el número de monjes y meditadores congregados para la ocasión.
Lo angosto del camino no anticipaba la planicie que se abre a su término, con el monasterio bien centrado en ella y más grande de lo imaginado.
Llamé a la puerta y, para mi sorpresa, me recibió un monje alemán. El joven y espigado monje me acompañó hasta la que sería mi habitación. Reinaba un silencio extraño, inusual para la víspera de tan importante retiro.
Cenamos en el único cuarto caldeado mediante una estufa de leña situada en el centro. La conversación casi me corta la digestión. Entre sorbos de sopa miso me dijo que él era el heredero de Antaiji. El último maestro se había despeñado el invierno pasado mientras le quitaba la nieve al camino de acceso y, desde la tragedia, los monjes –de por si ya pocos– fueron emigrando a otros templos hasta quedar él sólo. Se acababa de casar con una rolliza japonesa y ambos conformaban todo el personal residente de Antaiji.
Los participantes del Rohatsu de ese año 2002 seríamos él y yo. Desolador.
El retiro transcurrió con normalidad y concluyó con un frío que anunciaba nieve. Descendí de la montaña, mientras arriba caía la primera nevada del invierno.
 La primera noche la pasé dentro de la barriga de un dragón.
La primera noche la pasé dentro de la barriga de un dragón.
Anochecía cuando comenzó a llover mientras atravesaba un parque infantil. De entre los cachivaches, destacaba el enorme dragón de madera que me dio cobijo. Lo consideré como una señal de buen augurio.
Solía dormir a las espaldas de los templos, bajo los amplios alerones de sus tejados, lugares tranquilos donde me sentía protegido y donde siempre encontraba algún grifo en el que poder asearme. Además, el entarimado me permitía practicar yoga y sentarme a meditar confortablemente.
Ya fuese en un templo o en otro lugar, no recuerdo lance alguno reseñable por su peligrosidad. Solo en un par de ocasiones me vi en apuros. Por ejemplo, una noche terriblemente fría, en lugar de continuar mi búsqueda hasta localizar un sitio que reuniese unas mínimas garantías, decidí acurrucarme en el portal de una casa cuya única particularidad era que el coche aparcado en frente estaba cubierto de una manta, de cuyo abrigo yo me consideré más merecedor.
Serían las tantas de la mañana cuando la puerta se abrió justo detrás de mí y se volvió a cerrar súbitamente. Me levanté azorado, recogí el tenderete y volví a cubrir con la manta a su legítimo destinatario. La puerta volvió a abrirse, enmarcando a una pareja de madrugadores ancianos de rictus sorprendidos.
Les ofrecí todo tipo de sinceras disculpas y traté de explicar los motivos de tan inusual aparición en su portal. Cerraron la puerta sin mediar palabra. Caminaba con la bici de la mano, apesadumbrado por el inconveniente causado, cuando escuché tras de mí: “Chotto matte kudasai!” (¡Espere por favor!).
El paisanín se acercó a paso ligero y, con ambas manos y una ligera reverencia, me ofreció un par de plátanos. Le puse el pie a la bici para poder aceptar el donativo con ambas manos e igual grado de inclinación en mi reverencia. Ese instante evaporaría toda mi pesadumbre, al igual que los rayos del sol harían con la helada horas después.
Me alejé en el silencio del amanecer recitando el mantra de la Gran Compasión.
 El peregrinaje alrededor de la península de Chita resultó adictivo. Una vez finalizado, volvería a realizar un segundo peregrinaje también alrededor de la misma península pero enlazando diferentes templos: treinta y tres dedicados al bodisatva Kannon, el arquetipo de la compasión. Luego realizaría otro más dentro de la misma ciudad de Nagoya, gracias al cual descubrí lugares fascinantes, como el templo que alberga un bodisatva con cabeza de caballo.
El peregrinaje alrededor de la península de Chita resultó adictivo. Una vez finalizado, volvería a realizar un segundo peregrinaje también alrededor de la misma península pero enlazando diferentes templos: treinta y tres dedicados al bodisatva Kannon, el arquetipo de la compasión. Luego realizaría otro más dentro de la misma ciudad de Nagoya, gracias al cual descubrí lugares fascinantes, como el templo que alberga un bodisatva con cabeza de caballo.
Entre peregrinaciones, retiros mensuales y el tiempo dedicado a leer y meditar en casa sobre temas espirituales, lógicamente, el interés por mi trabajo se fue diluyendo hasta desaparecer casi por completo. Durante el tercer año de mi estancia en Japón comenzaría a replantearme seriamente mi carrera científica. ¿Quería ser un científico el resto de mi vida? La providencia volvió a enviarme una señal.
Cierto día fui requerido por las oficinas del departamento por un asunto bien extraño: mi nombre había bloqueado el ordenador central que realiza el pago de los salarios de los empleados. Al parecer, el guión colocado entre mis dos apellidos se había atravesado entre alguno de los circuitos de la maquinaria y la única manera de solucionarlo era eliminándolo, lo que suponía volver a pasar por toda la burocracia del primer día de hacía casi tres años, banco incluido, cambiando mi nombre por otro donde no figurase el dichoso guioncito, el cual, por cierto, no había dado guerra en todo ese tiempo (en Japón la burocracia es inflexible). Solucionar el asunto me llevó toda la mañana, pero lo que nunca pude imaginar es que esa misma tarde volvería a recibir una llamada de las mismas oficinas informándome de que ¡ahora era mi nombre el que se había atravesado! y debía volver a realizar idéntica operación. No daba crédito a lo que oía.
Volví a pasar por la vergüenza de rehacer la cuenta del banco por segunda vez en el día y por idéntico motivo, y cuando llegué a la oficina por la tarde me encontré con una escena inesperada. Un profesor del departamento con el que apenas si había tenido trato, precisamente ese día me había estado buscando y ante la imposibilidad de localizarme se había disgustado. Sin aviso previo, mi nombre se le atragantaba a los ordenadores y mi persona a un colega.
Recibí el mensaje, era el momento de decir adiós a mi trabajo como científico. Esa misma noche redacté y presenté mi dimisión, efectiva con la finalización del siguiente mes, justo cuando se cumplían tres años desde mi llegada a Japón.

Aguardaba con ilusión los nuevos lugares, paisajes, encuentros, desencuentros, y esa mezcla de aventura y búsqueda espiritual que hacían especial aquellos peregrinajes de fin de semana por la península de Chita (Japón).
Sin embargo, el hecho de tener que regresar a casa la noche de los sábados y reiniciar la caminata los domingos por la mañana, de alguna manera, desvirtuaba la pureza del peregrinaje. La solución de reposar en algún hotel local tampoco me pareció la más idónea (además de suponer un gasto considerable). El auténtico peregrino debe trasnochar en el camino, pensé.
La idea me convenció, si bien decidí probarla antes cerca de casa, concretamente en el parque con los templos donde “desenterré” a Kobo Daishi. Al anochecer, allá que me fui. Tras merodear tratando de encontrar un lugar lo suficientemente resguardado, acabé acurrucado al lado del templo dedicado al buda Dainichi (en japonés “Gran Sol”), que corresponde al buda que simboliza a la matriz universal (la foto es la del lugar).
No elegí ese templo por su simbolismo sino por su emplazamiento, aunque ahora, al escribir sobre ello, me doy cuenta del poder simbólico de mi fortuita elección: ese día reconocía al universo como morada última.
Pasé un frío atroz, y cada pequeño ruido me despertaba con la angustia de encontrarme con un monstruo, un fantasma o un asesino. Amaneció y sin embargo seguía con vida. La experiencia resultó ambivalente, aunque lo suficientemente positiva como para que me decidiera a probarla durante el peregrinaje. Me compré un sencillo saco de dormir y un aislante, y, más enmochilado que de costumbre, continué con mis andanzas.

Cuenta una leyenda que todos los peregrinos se encuentran al menos una vez con Kobo Daishi (el monje fundador del peregrinaje). Yo no puedo ratificar la leyenda, pero tampoco desmentirla.
Caminaba en paralelo a la costa cuando me di de bruces con un vallado que se extendía hacia unas colinas, bloqueándome el paso. Di media vuelta y me dirigí hacia un par de individuos que fumaban apoyados sobre un murete. Con gesticulación exagerada, me indicaron que debía dar un gran rodeo para evitar las obras de construcción. En ello estábamos cuando de repente noté que miraban inquietos sobre mi hombro. Me giré y vi a una viejecita con ropas de campesina corriendo hacia nosotros, con la mano me indicaba que fuese a su encuentro. Decidí hacerlo.
Atravesamos la alambrada por un agujero y caminamos sorteando trastos y maquinaria de construcción durante un buen rato, hasta llegar a una arboleda en lo alto de un cerro, donde la señora se detuvo y me indicó que a partir de ahí debía continuar yo solo. Antes de doblar la última curva me volví para despedirme de tan curioso personaje. Nunca olvidaré sus ojos luminosos y su amplia sonrisa.

Lo siguiente que recuerdo fue caer de rodillas —literalmente— ante la belleza de lo que se divisaba desde aquel cerro: una ensenada con un pueblecito y un colosal Kobo Daishi a modo de estatua de la libertad. De no haber sido por la viejecita, hubiese seguido el consejo de aquel par de individuos y me hubiese perdido uno de los momentos más memorables que guardo del peregrinaje por la península de Chita.
Por cierto, al descender hasta la orilla, comprobaría que un suelo rocoso se extiende sin apenas sobresalir del mar hasta la isla donde se erige la monumental estatua. Me arremangué los pantalones y “caminando sobre el agua como un jesucristo” alcancé la isla y me abracé a la estatua. ¿Habría encontrado a Kobo Daishi?
 A veces no resulta sencillo distinguir entre una ayuda o un contratiempo, como me sucedió el primer día de mi peregrinaje alrededor de la península de Chita. (El mapa que incluyo es el que tenía colgado en la pared de mi apartamento en Japón, en el que iba señalando los lugares que visitaba).
A veces no resulta sencillo distinguir entre una ayuda o un contratiempo, como me sucedió el primer día de mi peregrinaje alrededor de la península de Chita. (El mapa que incluyo es el que tenía colgado en la pared de mi apartamento en Japón, en el que iba señalando los lugares que visitaba).
Después de haber dado cuenta del “osetai” que mencioné en el post anterior, llegué a un cruce de carreteras con tráfico pesado, vías de tren, gasolineras y edificios de medio pelo; un entorno “yin”, muy negativo. Mientras esperaba a que el semáforo se abriese para los peatones, un individuo con gafas de sol y aspecto estrafalario se acercó para preguntarme si hablaba inglés. Desconfiado, hice gestos de no entender y dije: “No inglis, mi only espanis”. Craso error, ¡resultó que era brasileño!
Tras algo de conversación, cuando supo que era un peregrino, comenzó a corear: “¡Viva o rey, viva o rey!”. Ajeno a mi desaprobación primero y a mi indiferencia después, el susodicho continuó a mi lado exclamando de tan inusual manera, dispuesto a acompañar a su “señor”. Decidí probar algo diferente. Le dije que aceptaría su compañía si antes regresaba al primer templo para que su peregrinaje fuese completo.
La estratagema pareció surgir efecto. Salió raudo mientras yo hacía otro tanto en la dirección contraria. Subí de tres en tres las escaleras del puente que cruzaba las vías del tren y, una vez arriba, un señor me cortó el paso. “¿Adónde vas?”, preguntó en japonés. Le expliqué que era un peregrino en busca del siguiente templo. Me pidió el plano que llevaba en la mano para consultarlo durante una eternidad, ¡mi “fiel escudero” podría regresar en cualquier momento! Necesitaba mi mapa y aquel “guardián” no estaba dispuesto a devolvérmelo por más que educadamente intenté recuperarlo. La escena parecía una parodia de las justas medievales de don Suero de Quiñones en el puente romano de Hospital de Órbigo, solo que en mi caso, en lugar de Paso Honroso, el episodio acabó en Retirada Deshonrosa.
Desandando mis pasos y temeroso de volver a encontrarme con mi “vasallo”, eché a correr hacia otra de las direcciones, más pensando en escapar de aquel lugar que en aproximarme a mi destino. Tras mucho caminar, cariacontecido ante tan desastroso comienzo del peregrinaje, me llevaría la tremenda sorpresa de arribar al templo número dos. ¡Y yo pensaba que iba en la dirección contraria!, que debería haber cruzado aquel puente.
Eso el primer día del peregrinaje. ¿Quiénes eran aquellos personajes?
Por cierto, ¡feliz año del dragón!
En el templo de Nagoya donde había «conocido» a Kobo Daishi me informaron de que existía un peregrinaje imitación del de Shikoku en una de las dos penínsulas con las que Nagoya intenta abrazar al mar, concretamente en su brazo derecho, en la llamada península de Chita. A partir de entonces, cada sábado tomaría el primer tren de la mañana hasta llegar al último de los templos visitados el fin de semana anterior, y caminaría todo el día hasta el anochecer, en que regresaba a casa para ducharme y dormir, y volver a repetir la historia el domingo. Al gusto por viajar y el arte sacro se les unía ahora una dimensión extra: una manifiesta búsqueda espiritual bajo extenuante esfuerzo físico.
Descubrí que peregrinar tiene poco en común con hacer turismo, y que el tipo de encuentros y situaciones acaecidas durante los peregrinajes suelen adquirir carices muy especiales. Recuerdo el primer día en que salí, mango de la escoba en mano, del templo número uno del peregrinaje de Chita en dirección al número dos. Mi primera parada fue en una pequeña tienda de un pueblo para comprar el equivalente japonés a un pincho español, un “onigiri”, o bola de arroz conteniendo en su interior alguna delicia. La dependienta me miró con curiosidad y me preguntó: “¿Es usted un peregrino?”. Tras admitirlo con timidez, oiría por vez primera una expresión que desconocía: “Osetai”, que escucharía en muchas más ocasiones, y cuyo significado viene a ser algo así como “por favor, acepte esta irrechazable ofrenda y comparta el mérito de su peregrinaje con esta humilde persona que ahora le ayuda y le desea suerte en su búsqueda”.
Recibiría comida, té, dulces, dinero, a veces alojamiento, conversación, ánimos y la extraña sensación de que el universo apoyaba mi “inútil” caminar en redondo, de vuela al punto de partida.
 Mi lugar preferido de Nagoya es un amplio recinto monástico del barrio de Yagoto, con templos dedicados a diferentes bodisatvas, incontables linternas de piedra centenaria y una elegante pagoda de cinco alturas que sobrevivió milagrosamente a las fortalezas voladoras B-29.
Mi lugar preferido de Nagoya es un amplio recinto monástico del barrio de Yagoto, con templos dedicados a diferentes bodisatvas, incontables linternas de piedra centenaria y una elegante pagoda de cinco alturas que sobrevivió milagrosamente a las fortalezas voladoras B-29.
Durante un paseo al atardecer, mi ojos captaron una esvástica roja entre la hojarasca caída al lado de uno de los templos. Por cierto, la cruz gamada o esvástica es un símbolo milenario auspicioso, cuyo rapto y posterior tortura, inversión y desangrado sobre su vértice, es una tragedia más que aunar a la lista de atrocidades del infausto régimen nazi.
Pues bien, al agacharme para recoger la esvástica, me di cuenta de que estaba adherida a una chapa de cobre oculta por las hojas, de unos tres palmos de alto por dos de ancho. Examiné el hallazgo a la luz del porche de la entrada al templo y, conforme quitaba restos de hojas y barro, aquello iba tomando la forma de un monje. Sin saber muy bien qué hacer con tan valioso hallazgo, decidí colgarlo en el lateral del templo a cuya vera lo había encontrado. No sería hasta varias semanas después, durante uno de mis viajes de fin de semana, cuando descubriría la identidad del monje de la cruz gamada.
Arribé a la isla de Shikoku, la cuarta en extensión del archipiélago japonés, cruzando en tren el infinito puente que la une con la isla principal, una de esas obras de ingeniería que le llenan a uno de asombro ante la capacidad constructora del ser humano. Fiel a una costumbre con mayor componente de pereza que de método, llegué sin saber cuál sería mi destino, con los ademanes y la ilusión del aventurero que se adentra en territorio virgen. Mis pasos me condujeron hasta un monasterio inmerso en el trajín de la víspera de un gran acontecimiento. Uno de los trabajadores me comentaría que los preparativos eran en conmemoración del día de la muerte de un famoso monje nacido en dicho monasterio. Al acceder a uno de los templos, reconocí al monje de la cruz gamada en el centro del altar. Allí me enteré de que su nombre póstumo y más popular es Kobo Daishi (Gran Maestro), y que su nombre en vida fue Kukai (Mar y Cielo).
La biografía de Kobo Daishi es una de las más extraordinarias que jamás haya leído. Más allá de los inevitables embellecimientos hagiográficos, se pueden percibir en él cualidades de poeta, lingüista, ingeniero, inventor, maestro, aventurero, reformador, profeta, místico…, un santo, que dirían mis compatriotas, y como tal es reverenciado en Japón.
Pero lo que más me llamó la atención es que diseñase un peregrinaje alrededor de la isla de Shikoku uniendo 88 templos, la mayoría pertenecientes a la escuela esotérica de budismo Shingon de la que fue el fundador. Ese día me compré una guía del peregrino y un ejemplar del Sutra del Corazón, uno de esos libritos con hojas en forma de acordeón que todos los peregrinos recitan al llegar a cada uno de los templos. En mi interior deseé que algún día tuviese la fortuna de volver a la isla convertido en peregrino. Ocurriría.
 En Japón mi vida cotidiana se había simplificado al máximo —o debería decir al mínimo— como también mi vida laboral y social. Durante aquellas gozosas y largas madrugadas, la lectura, la meditación y el yoga absorbían todo mi interés y convertían al resto del día en un mero trámite que cumplir. Paulatinamente y sin darme cuenta me estaba convirtiendo en un monje asceta.
En Japón mi vida cotidiana se había simplificado al máximo —o debería decir al mínimo— como también mi vida laboral y social. Durante aquellas gozosas y largas madrugadas, la lectura, la meditación y el yoga absorbían todo mi interés y convertían al resto del día en un mero trámite que cumplir. Paulatinamente y sin darme cuenta me estaba convirtiendo en un monje asceta.
Uno de los visitantes con quien pasaría un fin de semana por Kioto es un renombrado científico gallego que conocí durante su sabático en la Universidad de Nagoya. Además de nacionalidad y profesión, compartíamos algo más: el grado de espiritualidad con el que vivíamos nuestras vidas, él desde una perspectiva católica y yo desde una budista, pero ambos con igual profundidad y receptividad.
A Kioto, además de para visitar sus maravillas arquitectónicas, fuimos a una conferencia en la Universidad de Otanji (por cierto, donde D. T. Suzuki llevaría a cabo gran parte de su trabajo), pero, sobre todo, fuimos a meditar, para lo cual yo había elegido un pequeño monasterio vestigio del gran Antaiji, trasladado hacía un par décadas a una lejana montaña en la costa norte de Japón. Todo el conocimiento práctico que mi amigo tenía sobre la meditación era el que yo le había transmitido la noche anterior en el ryokan (hotel tradicional japonés).
Ya en el monasterio, nos sentamos durante cuatro periodos de cincuenta minutos, intercalando entre cada uno diez minutos de meditación caminando: una auténtica barbaridad para un primerizo como mi amigo. Al terminar, mientras sorbíamos un té verde, su comentario fue un “bien, bien” nada clarificador, y menos viniendo de un gallego. Le pregunté sobre las molestias del dolor de piernas y sobre las causadas por los dichosos insectos (unos bichos verdes con forma de pentágono que vuelan en línea recta hasta chocar escandalosamente contra las paredes de papel o los meditadores, que habían estado incordiando todo el santo día), y su contestación fue: “¿Qué insectos?”. No me lo podía creer. ¡No se había enterado ni de los proyectiles verdosos, ni del dolor de piernas! Cuando, extrañado y lleno de curiosidad, le pregunté por su método de meditación, dijo: “Me limité a recitar todo el tiempo ‘Señor mío, amado mío’”.
De forma intuitiva había conseguido focalizar su atención profundamente mediante la recitación de un “mantra católico”. Toda una lección.
 El retiro de meditación de tres días que realizaba todos los meses en un templo de la región montañosa situada entre Kioto y Nara (ver post) no sería el único que atendería durante los tres años que viví en Japón.
El retiro de meditación de tres días que realizaba todos los meses en un templo de la región montañosa situada entre Kioto y Nara (ver post) no sería el único que atendería durante los tres años que viví en Japón.
Nunca olvidaré un retiro invernal en un templo de la región norteña de Niigata, tanto por los personajes como por las circunstancias. El monje regente parecía un corpulento dragón con la línea del pelo sobre la frente formando un pico agudo en el centro, que me aseguró era capaz de introducirse en un pequeño recipiente. Uno de sus hermanos era un ser regordete sumamente cándido con aspecto de deidad no muy inteligente. La única ocupación de su hijo,[1] de igual aspecto dragoniano, era heredar el templo, e introducir ingentes cantidades de comida en un cuerpo escuchimizado.
Entre los asistentes figuraban un luchador de kárate cuya boca parecía una puñalada sin cicatrizar y que me recordaba a un titán; un general retirado de muy corta estatura que monopolizaba todas las conversaciones con voz autoritaria y aspavientos de unos brazos que carecían de la articulación de los codos; un estudiante de movimientos simiescos; un ser fofo y fantasmagórico que la última noche se emborracharía y no dejaría dormir a nadie con sus ululares; y dos seres oscuros y mal encarados que durante los diez minutos de parada entre cada periodo de meditación se metían corriendo en la habitación de la estufa a fumar, beber sake y reír maliciosamente.
A la conclusión de la semana del retiro tendría lugar una celebración con todo tipo de suculencias, especialmente generosa en sushi y cerveza. En el clímax de lo esperpéntico, se nos uniría una arpía, de entre quince y setenta años de edad, a bailar alrededor de todos, y quien terminaría haciendo arrumacos con el titán.
Ahora sospecho que la verdadera razón por la que yo participé en tan esotérico zoo no iba más allá de la necesidad del cromo del espécimen humano con el que completar el álbum de todas las posibles formas de existencia citadas para tan singular evento (dioses, dragones, titanes, arpías, humanos, animales, fantasmas y seres infernales).
El único “ser normal” era un muchacho esbelto y diligente, encargado de que todo aquel tinglado resultase viable, y cuyas funciones iban desde preparar las comidas y limpiar hasta el apaciguamiento del fantasma. Además, a mí me proporcionaría una habitación separada de los humos y voces del resto, y en todo momento se preocupó de que no me faltase comida vegetariana o una manta extra. ¿Sería el ejemplar del bodisatva?
[1] A finales del siglo XIX, durante el periodo imperial conocido como Meiji, y en aras de la modernización del país, el celibato fue prohibido en Japón por decreto, como consecuencia de lo cual, hoy en día, los denominados monjes japoneses están en su mayoría casados.
 Observar los mecanismos de una sociedad tan compleja y rebosante de infinitas sutilezas como la japonesa me resultaba fascinante, y fue una de las razones que me incitó a estudiar con diligencia su idioma, difícil donde los haya. Sus construcciones gramaticales con el verbo siempre al final, como guardando el triunfo para la última baza, sus elaboradas variaciones en función del grado de formalidad conveniente a cada situación y una escritura que combina dos alfabetos silábicos con caracteres chinos son algunos de los escollos que aguardan a los incautos que, como yo, se adentran en tales aguas. No obstante, el esfuerzo lo daría por bien empleado cuando constaté la libertad que me proporcionaba a la hora de viajar y, sobre todo, por esas sencillas conversaciones que podía entablar con los lugareños. Especialmente memorables fueron las visitas a la casa familiar de mi amigo Sogo, cuyos padres, al igual que los míos, eran maestros de escuela y tuvieron tres hijos varones de aproximadamente la misma edad. A pesar de los condicionamientos culturales, la atmósfera familiar resultaba sorprendentemente similar.
Observar los mecanismos de una sociedad tan compleja y rebosante de infinitas sutilezas como la japonesa me resultaba fascinante, y fue una de las razones que me incitó a estudiar con diligencia su idioma, difícil donde los haya. Sus construcciones gramaticales con el verbo siempre al final, como guardando el triunfo para la última baza, sus elaboradas variaciones en función del grado de formalidad conveniente a cada situación y una escritura que combina dos alfabetos silábicos con caracteres chinos son algunos de los escollos que aguardan a los incautos que, como yo, se adentran en tales aguas. No obstante, el esfuerzo lo daría por bien empleado cuando constaté la libertad que me proporcionaba a la hora de viajar y, sobre todo, por esas sencillas conversaciones que podía entablar con los lugareños. Especialmente memorables fueron las visitas a la casa familiar de mi amigo Sogo, cuyos padres, al igual que los míos, eran maestros de escuela y tuvieron tres hijos varones de aproximadamente la misma edad. A pesar de los condicionamientos culturales, la atmósfera familiar resultaba sorprendentemente similar.
Las frecuentes cenas y excursiones de todos los componentes del departamento también resultaron ser experiencias enriquecedoras. Sabedores de mi vegetarianismo, dondequiera que íbamos siempre habían encargado con antelación mi propio menú y abundante té en sustitución de su más abundante cerveza y sake. Descubriría también el karaoke, que mucho más que una diversión, en Japón es una válvula de escape a la oprimida libertad de manifestación y creatividad, un momento donde las invisibles barreras sociales se difuminan y hasta el sensei deja de ser poco menos que un dios inaccesible a los estudiantes.
Las cenas familiares en casa de los colegas coreanos me descubrieron el orgullo herido de un pueblo al que le cuesta perdonar los desmanes históricos de su poderoso vecino. Me acordé de mi abuela, quien nunca salió de España y dudo conociese a ningún francés, y sin embargo sentía una indisimulada antipatía hacia ellos, pues en los filandones de frías noches leonesas algunas historias todavía recordaban las tropelías napoleónicas por aquellas regiones durante el asedio de Astorga, ¡nada menos que en el año 1810!
El té de los miércoles con las secretarias del departamento me dio la oportunidad de conocer un mundo sin tanta testosterona como el científico, pues en los departamentos de ingeniería japoneses prácticamente la única presencia femenina son las secretarias. Con una de ellas tuve la fortuna de conocer la famosa Ceremonia del Té, en la cual se combina un asunto tan cotidiano como la preparación de una taza de té con la estética dramática del Noo y la filosofía trascendental del Zen. Todo un prodigio. Gracias a otra de las secretarias, perteneciente a una de las familias más antiguas de Nagoya, pude observar los ceremoniales de la escuela budista denominada Tierra Pura. Su padre era un clérigo perteneciente a una saga que se remontaba ininterrumpidamente cuatrocientos años atrás hasta un ancestro samurái, quien, arrepentido de tantas muertes infligidas en el desempeño de su trabajo, abandonó las armas y construyó un templo en el que viviría el resto de sus días entregado a la meditación.
 En la víspera de Todos los Santos del último año del siglo pasado, el día de Halloween y del fin del año celta, cuando los mundos de las tinieblas y de lo tangible se intersectan, alcanzaría el Lejano Oriente, llevándole la contraria a la nomenclatura histórica de perspectiva eurocéntrica, es decir, llegaría a las Indias de Colón viajando hacia Occidente, allende Finisterre y el Oeste americano.
En la víspera de Todos los Santos del último año del siglo pasado, el día de Halloween y del fin del año celta, cuando los mundos de las tinieblas y de lo tangible se intersectan, alcanzaría el Lejano Oriente, llevándole la contraria a la nomenclatura histórica de perspectiva eurocéntrica, es decir, llegaría a las Indias de Colón viajando hacia Occidente, allende Finisterre y el Oeste americano.
En el aeropuerto de Nagoya me esperaban dos de los que serían mis nuevos colegas, a quienes reconocí entre la muchedumbre que aguardaba a la salida porque sostenían un papel con mi nombre. Desde el coche en el que me condujeron hasta el hotel no conseguía ver las casitas con puertas y ventanas de papel de arroz, ni a las mujeres vestidas con el tradicional kimono con las que mi imaginación había poblado estas islas durante los meses anteriores a mi llegada. Más allá del reflejo de mis ojos en el cristal mojado por la lluvia y oscurecido por el anochecer, apenas si conseguía vislumbrar tristes edificios cuyas luces de neón parpadeaban sobre siluetas uniformadas con tristes trajes y paraguas, mientras esperaban a que la luz del semáforo les permitiese continuar hacia su destino, seguramente triste. En la distancia surgía imponente un castillo, el cual, según me dijeron mis nuevos colegas, era una réplica en hormigón del que existió allí hasta que las bombas norteamericanas arrasaron por completo la ciudad durante la segunda guerra mundial.
Los primeros días de mi singladura japonesa consistieron en la toma de contacto con la burocracia, pesada como un luchador de sumo. Gracias a la inestimable ayuda de un estudiante que se convertiría en amigo, conseguí arrendar un apartamento y comprar lo mínimo necesario para sobrevivir. El primer salto desde la vieja Europa a la nueva América se quedaba en pirueta de falda remangada sobre reguero estival, comparada con el segundo de los saltos desde la nueva América a la desconocida Asia, todo un triple salto mortal sin red.
El profesor principal del departamento era el prototipo de trabajador japonés, es decir, alguien que regresa a casa lo justo para dormir y ducharse, y sabe sólo por referencias que existen los fines de semana, y vacaciones que pueden llegar a ser de hasta un mes. El hecho de que yo proviniese de Berkeley y además bien avalado allanó tremendamente mi situación laboral. Desde un principio no entré en la rueda de las infinitas horas de laboratorio sin fines de semana, en la que desgraciadamente todos –estudiantes, profesores y demás investigadores extranjeros– giran en Japón, incapaces de escapar. Pero todo mi aval no hubiese servido de nada si no hubiese sido productivo, lo que en el mundo de la investigación se mide por el número de artículos escritos y por el prestigio de las revistas donde son publicados.
En Japón me dediqué a la investigación de materiales con diseños estructurales al nivel del nanómetro, es decir, rondando la millonésima parte de un milímetro, casi nada. Habían transcurrido ya varios meses desde mi llegada, y el experimento en el que me había enfrascado no acababa de salir como debía, hecho que estaba empezando a minar mi confianza. Cierto día, tras el periodo de meditación de la mañana, pedí sin más destinatario que al universo, una señal que me guiase. Entré en el departamento resuelto a no salir de vacío. Diseñé con seriedad el experimento a realizar, accedí al laboratorio con paso solemne pero decidido y, de acuerdo al plan establecido, procedí con extrema meticulosidad hasta su consumación. Era ya de noche cuando introduje la muestra fruto de tan intenso día de trabajo en el equipo de difracción de rayos X, el cual dictaminaría, no solo el éxito del experimento en sí, sino mi valía como investigador. De acuerdo con los resultados publicados por otros investigadores, debería de ver en el monitor un pico cuando el ángulo de incidencia del haz de rayos X sobre la muestra fuese de solo 2 grados o inferior. Apreté el botón que abre la portezuela que libera la radiación, y me alejé rápidamente hasta el monitor para observar sobrecogido la evolución de la medición. El eje X indicaba el ángulo incidente, y el Y la intensidad de la señal. La línea ploteada seguía muerta, plana, sin registrar señal alguna, mientras las décimas de grado subían: 1,5; 1,6; 1,7… la ansiedad me superó y empecé a gritar:

–¡Vamos, vamos!
Mi amigo, el estudiante japonés, se acercó sorprendido y curioso.
–¿Qué pasa? –preguntó.
Silencio tenso… 1,8; 1,9; 2,0; 2,1…
–¡Desastre total! –exclamé finalmente mientras me reclinaba sobre la silla con las manos cruzadas bajo la nuca y la mirada perdida en el techo. Tras volver en mí, empecé a explicarle a mi amigo los pormenores del fracasado experimento. Luego deslicé el puntero hasta el botón de abortar la medición; pero, justo cuando estaba a punto de apretarlo, un “bip” sonó en el equipo, como cuando un encefalograma plano registra una señal de vida. No podía ser, ¡estábamos por encima de los tres grados! La señal subía de intensidad, y con ella el volumen de mis manifestaciones de alegría ante el asombro del pobre japonesito.
Gracias a su conversación había dejado que la medición se extendiese mucho más allá de lo razonable, y, en lugar de abortarla como tantas veces hiciera con anterioridad, en esta ocasión conseguí detectar la señal que desde el primer experimento estaba ahí, aunque no donde se suponía. Mi problema no lo era tal; el verdadero problema es que yo buscaba las soluciones en el lugar equivocado.
El extraordinario resultado de ese único día de trabajo daría juego suficiente como para publicar mucho y bien durante los tres años que me quedaría a investigar en Nagoya. De todos los momentos vividos como científico, puede que ese fuese del que guardo mejor memoria. La mañana de aquel día había pedido al universo una señal, pero nunca imaginé que la respuesta iba a producirse de un modo tan literal, mediante esa inusual señal en la pantalla de un monitor.
El día que desde lo alto de una de las montañas de los Alpes japoneses –espinazo del país de nombre sorprendentemente europeo– pude admirar al monte Fuji, sobresaliendo majestuoso sobre un mar de nubes y bajo una lluvia de estrellas fugaces verdes, me acordé del pico que unos años antes había visto en el monitor, y gracias al cual podía entonces disfrutar de la vista de otro pico, mucho mayor e interesante.
 En el mes de junio del año 2003 realicé un peregrinaje en bici alrededor de la isla japonesa de Shikoku, la cuarta en extensión del archipiélago.
En el mes de junio del año 2003 realicé un peregrinaje en bici alrededor de la isla japonesa de Shikoku, la cuarta en extensión del archipiélago.
En el siglo VIII, el monje Kobo Daishi diseñó un peregrinaje alrededor de sus costas convirtiéndola así en un mandala de enormes dimensiones sobre la cual el peregrino ha de engarzar ochenta y ocho templos con aproximadamente mil doscientos kilómetros de hilo invisible. El nombre asociado a cada una de las cuatro prefecturas de la isla (Shikoku significa “cuatro países”) indica el tipo de transformación espiritual a la que el peregrino va a ser sometido: preparación, adiestramiento, iluminación y nirvana.
Fue, sin duda, una “aventura espiritual” diseñada por alguien capaz de correlacionar la topografía de aquella isla especial con la topografía más sutil de la mente humana, y de hacerlo mediante un proceso catalizador de mecanismos muy profundos de transformación espiritual.
Muchas fueron las anécdotas acontecidas; la siguiente fue una de ellas.
Cierto día lluvioso de una de las etapas más solitarias, se me ocurrió echar los cuernos del manillar de la bici hacia delante para conseguir una posición más aerodinámica. El aumento de la velocidad fue inmediato y considerable. Noté como las pulsaciones se aceleraban progresivamente, la boca se abría para inhalar más aire en perfecta coordinación con el esfuerzo, mi vista se fijó en la carretera desierta y mis pensamientos cesaron. En ese momento, en lugar de sentir cansancio, y a pesar de estar rindiendo a una elevada prestación, mi mente permanecía en absoluta calma.
Tal era mi concentración que, cuando levanté la vista, ya era de noche y no tenía ni idea de dónde me hallaba. Paré para preguntar en la casa de un pueblo costero cuánto faltaba para el templo al que me dirigía. El señor que me abrió la puerta me indicó entre risas: “¡Te lo has pasado!” Entonces, el cansancio me sobrevino de repente. La combinación de haber dejado de pedalear y la mojadura que llevaba encima me provocaron una gran tiritona. Mientras me alejaba, el señor dijo: “¡Espera! Mi hermana tiene un ryokan (hostal tradicional de estilo japonés) justo en la base de la carretera que conduce a la montaña donde está el templo. Si quieres, te puedo llevar en coche”. No podía creer mi suerte. Dejamos la bici en su jardín y salimos hacia el ryokan, el cual resultó especialmente agradable y barato. Después de muchos kilómetros bajo la lluvia, agradecí el imprevisto ofuro (baño comunal en agua muy caliente) y el tatami de la habitación. Tras el reparador sueño y la meditación de cada mañana, salí para visitar el templo; luego regresé caminando hasta la casa donde había dejado la bici la noche anterior. En la cesta de mi bici había un taper lleno de arroz y una nota que decía: “Arroz vegetariano. Ánimo peregrino”.
 Seguro que todos hemos experimentado situaciones en las que estamos tan absortos en lo que hacemos que nos olvidamos de todo lo demás. En aquellos de naturaleza más intelectual, esta experiencia puede ocurrir mientras estudiamos o tratamos de resolver un problema de cálculo; en las personas más inclinadas al ejercicio físico, estos “estados pico” de elevada concentración pueden surgir -como en el caso que he mencionado- durante un esfuerzo físico prolongado. También pueden darse cocinando, reparando un trasto, pintando, tocando un instrumento, rezando, etc.
Seguro que todos hemos experimentado situaciones en las que estamos tan absortos en lo que hacemos que nos olvidamos de todo lo demás. En aquellos de naturaleza más intelectual, esta experiencia puede ocurrir mientras estudiamos o tratamos de resolver un problema de cálculo; en las personas más inclinadas al ejercicio físico, estos “estados pico” de elevada concentración pueden surgir -como en el caso que he mencionado- durante un esfuerzo físico prolongado. También pueden darse cocinando, reparando un trasto, pintando, tocando un instrumento, rezando, etc.
¿Podemos definir a ese estado elevado de concentración mental como meditación? No. La mente concentrada durante una actividad no equivale a la mente concentrada durante una “inactividad”. Es cierto que las técnicas de meditación basadas en la concentración utilizan un elemento, como la respiración o una imagen mental o un mantra, para lograr aquietarse, lo que sería similar al caso de una mente aquietada por estar focalizada en una actividad. Sin embargo, ese logro es sólo preliminar; es a partir de esa mente aquietada cuando podemos empezar a hablar de meditación. En ese estado preliminar, la mente necesita algo a lo que agarrarse y por lo tanto es un estado que depende de un “elemento externo”. No obstante, esas experiencias nos resultan siempre especialmente agradables porque nos permiten vislumbrar la existencia de un estado mucho más centrado, eficiente y libre de preocupaciones del que usualmente experimentamos.
Cuando aprendemos a mantener esa misma mente, sin necesidad de un elemento externo, y en todo tipo de situaciones, incluso charlando, entonces podemos hablar de verdadero samadhi o poder mental.
La meditación practicada en inmovilidad sirve para entrenar esta capacidad porque lo único que sucede, y no es poco, es nuestra actividad mental. El objetivo es aprender a concentrarse trascendiendo toda actividad, incluso la mental en reposo. ¿Imposible? Eso parece al principio; pero, poco a poco, nos vamos dando cuenta de que ese es el único camino de vuelta hacia nuestra propia naturaleza, que es pura, tranquila, luminosa e imperturbable ante el incesante ruido de nuestras mentes y los estímulos que nos rodean, todo lo cual queda reducido a un rumor, como electricidad estática… como un sueño.
Lejos de convertirnos en bloques de hielo, entonces, nos convertimos en seres realmente efectivos, funcionando con sabiduría en lugar de inteligencia; llenos de empatía por todo lo que nos rodea, porque ahora somos más conscientes de nuestro sufrimiento y del de los demás, que no es en nada diferente al de uno mismo.

Este blog lo inauguré el 11 de marzo de 2011, pero durante varios días apenas si pude escribir nada, conmocionado como quedé al leer las noticias del devastador terremoto y tsunami que ese día golpeó Japón. Yo además tengo el agravante de haber vivido en aquellas islas varios años (tres), de cuyas gentes guardo muchos gratos recuerdos y unos pocos amigos.
Leo en las noticias que los japoneses no lloran, pero los periodistas no matizan del todo que no lo hacen en público –ni llorar ni cualquier otra muestra de afecto– como es costumbre en occidente, lo que no significa en absoluto que no sientan exactamente lo mismo.
Las cifras de muertos ya nadie las mira, y que sean 10.000 o 20.000 no causa mayor sensación. Al horror de las pérdidas humanas se le añade el desastre nuclear.
Acabo de leer que en Europa pretenden cerrar las centrales nucleares que no superen cierto examen de resistencia. La prepotencia del ser humano es tal que todavía no entiende que no existe nada que no sea infalible, ni en la vida, ni en la naturaleza y mucho menos en las obras del ser humano. Solo cuando entendamos profundamente este principio podremos darnos cuenta del descomunal riesgo que entraña una concentración tan elevada de peligro. ¿Puede alguien realmente evitar que un avión se estrelle contra una central nuclear en lugar de contra un rascacielos? ¿O que otro terremoto o calamidad natural no afecte de igual o peor modo a cualquiera de las centrales nucleares diseminadas por el mundo?
No deberían existir lugares donde la concentración de un poder de destrucción sea tan elevado, porque solo hace falta un único accidente para que el daño a la vida en este planeta sea irreparable.
Por otro lado, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si las antiguas civilizaciones -los romanos, o los aztecas o los constructores de megalitos- hubiesen dejado cientos de piscinas llenas de materiales radioactivos? Esa será la herencia que dejaremos a los habitantes del futuro, si es que los hay.
Las centrales nucleares pertenecen a la era de la prepotencia industrial del siglo pasado, como el petróleo y el carbón. Solo sirven para generar una energía que enriquece a los pocos que la controlan. ¿Por qué han de ser siempre las compañías energéticas las que más dinero ganan? Debemos dar un paso adelante como sociedad hacia formas de producción de energía más democráticas, menos agresivas, más deslocalizadas, más limpias, y más generadoras de riqueza repartida entre muchos en lugar de acumulada en unos pocos.
No debemos dejarnos engañar por los que defienden el actual monstruo energético a costa de agitar el espantajo de la recesión económica, la subida de precios o el desempleo. Su verdadero miedo es perder su privilegiado estatus.
Si cada una de nuestras casas, coches y empresas fuese responsable de la energía que consume, lo que veríamos sería un florecimiento económico, muchos nuevos y diferentes puestos de trabajo relacionados, y sobre todo una sana competencia creativa por lograr fuentes de energía más limpias, locales y respetuosas con la vida.
Deseo con todo mi ser que la tragedia de Japón se resuelva sin mayores consecuencias y que el desastre nuclear sea controlado, pero al mismo tiempo deseo que sirva para hacernos reflexionar sobre nuestro futuro, sobre el modo en el que queremos vivir. Los ciudadanos del mundo debemos levantar nuestras voces contra la miopía de los gobiernos y la avaricia de los de siempre.

 La historia de los bodisatvas secuestrados en búnkeres sobre la que escribí en el post anterior me recordó una de mis primeras excursiones en Japón, cuando fui de visita a un templo que se distinguía por su antigüedad y por la capacidad milagrosa de su talla principal, una escultura del bodisatva Kannon, el arquetipo de la compasión.
La historia de los bodisatvas secuestrados en búnkeres sobre la que escribí en el post anterior me recordó una de mis primeras excursiones en Japón, cuando fui de visita a un templo que se distinguía por su antigüedad y por la capacidad milagrosa de su talla principal, una escultura del bodisatva Kannon, el arquetipo de la compasión. En el post anterior menciono que durante mi peregrinación en bici por Japón apenas tuve percance alguno. No obstante, en una ocasión me topé con un par de fantasmas.
En el post anterior menciono que durante mi peregrinación en bici por Japón apenas tuve percance alguno. No obstante, en una ocasión me topé con un par de fantasmas. Al cabo de un año y medio de estar viviendo en Japón, me dirigí a una de las agencias de alquiler de apartamentos y pregunté directamente por el más barato disponible. Mi franqueza desconcertó al dependiente, y aún lo haría más cuando especifiqué que buscaba rentas por debajo de los treinta mil yenes. Con el característico rictus japonés de cabeza ladeada y una aspiración sonora a través de los dientes (lo que viene a significar difícil tirando hacia imposible) dio media vuelta y se encaminó hacia los ficheros colocados a su espalda. Tras hurgar en los cajones un rato, apercibí un gesto de sorpresa, y se volvió hacia mí blandiendo un papel en su mano que efectivamente indicaba que había un apartamento que cumplía mi requisito. Empezó a girar en círculos su dedo y cuando finalmente aterrizó sobre un plano de la ciudad tuve el presentimiento de que ese iba a ser mi nuevo hogar, pues se encontraba en la manzana colindante con el templo por el que pasaba todos los días en bici para ir a la universidad, y ante cuyo Daibutsu (una colosal estatua de Buda sentado en meditación) me paraba frecuentemente para hacer una ligera reverencia.
Al cabo de un año y medio de estar viviendo en Japón, me dirigí a una de las agencias de alquiler de apartamentos y pregunté directamente por el más barato disponible. Mi franqueza desconcertó al dependiente, y aún lo haría más cuando especifiqué que buscaba rentas por debajo de los treinta mil yenes. Con el característico rictus japonés de cabeza ladeada y una aspiración sonora a través de los dientes (lo que viene a significar difícil tirando hacia imposible) dio media vuelta y se encaminó hacia los ficheros colocados a su espalda. Tras hurgar en los cajones un rato, apercibí un gesto de sorpresa, y se volvió hacia mí blandiendo un papel en su mano que efectivamente indicaba que había un apartamento que cumplía mi requisito. Empezó a girar en círculos su dedo y cuando finalmente aterrizó sobre un plano de la ciudad tuve el presentimiento de que ese iba a ser mi nuevo hogar, pues se encontraba en la manzana colindante con el templo por el que pasaba todos los días en bici para ir a la universidad, y ante cuyo Daibutsu (una colosal estatua de Buda sentado en meditación) me paraba frecuentemente para hacer una ligera reverencia.