 Una secretaria de la Universidad de Nagoya donde trabajaba, conocedora de mi interés en la meditación, me proporcionó una cita con un monje Zen llamado Sushoku, discípulo de Uchiyama Roshi, que vivía en algún punto de la montañosa región que se extiende entre Kioto y Nara. El monasterio ejemplificaba a la perfección el concepto wabi-sabi, bello en su imperfección y rústica sencillez.
Una secretaria de la Universidad de Nagoya donde trabajaba, conocedora de mi interés en la meditación, me proporcionó una cita con un monje Zen llamado Sushoku, discípulo de Uchiyama Roshi, que vivía en algún punto de la montañosa región que se extiende entre Kioto y Nara. El monasterio ejemplificaba a la perfección el concepto wabi-sabi, bello en su imperfección y rústica sencillez.
Así fue cómo, durante los tres años que viví en Japón, acudiría todos los meses a un retiro (sesshin) de tres días de duración a meditar cara a la pared, hora tras hora, en compañía de un puñado de gente con inquietudes espirituales similares (yo era el único gaikokujin, extranjero).
Ya desde el primer retiro, Sushoku Roshi me dejó claro que no aceptaba mi dinero, así que siempre subía a la montaña con algo de arroz, fruta y té verde, aunque todo el oro de las Médulas no hubiese sido suficiente para pagar su generosidad y silenciosas enseñanzas.
Las cuatro estaciones estampaban en la naturaleza un carácter que transpiraba a través de cada uno de los retiros. Las brillantes nieves de los meses invernales, las fragantes flores de los árboles frutales en primavera, el estridente canto de las cigarras en verano, o las estrelladas noches de otoño, todas tenían su particular encanto e inducían a particulares estados de meditación.
El retiro transcurría en silencio, sin más sonidos que las pisadas sobre el suelo de viejo tatami y la convivencia en medio de la austera formalidad de una práctica importada del continente, macerada durante siglos con las especias propias de las islas.
La noche anterior y la noche del día de la finalización del retiro, todos pasábamos por el ofuro, un baño caliente en una pota de hierro con capacidad para una persona, calentada en su base con lumbre de leña de pino (a nadie le hubiese extrañado ver a su alrededor un grupo de caníbales de puntiagudos dientes).
Para las comidas disponíamos de tres cuencos en orden decreciente de tamaño para el arroz, las verduras y los rábanos en conserva. Esto último, más delicioso de lo que su fonética española insinúa, se sirve cortado en rodajas y resulta de gran ayuda a la hora de rebañar los cuencos con un poco de agua. Finalmente, los cuencos se secan con un trapo y se apilan, mientras que el trapo y los palillos se colocan encima. En la parte más espectacular de la operación, el set se ata con un pañuelo mediante un movimiento que requiere cierta práctica, y así, sin fregaos de por medio, todo queda listo para el siguiente viático.

A la finalización del retiro, los participantes descendíamos de la montaña en grupo, con el tiempo justo para tomar la furgoneta que salía del pueblo situado en el valle hacia otro pueblo más grande, donde a su vez tomaríamos un autobús hasta la estación de tren de Uji, ciudad conocida en todo Japón por su templo Byodoin, de una belleza y armonía estética insuperables. Uji también es famosa por su té verde (a lo que yo añadiría sus dulces de pasta de haba roja y arroz, comentario muy imparcial habida cuenta de lo bien que sabe todo después de un retiro).
Desde Uji, tomaríamos un tren de cercanías hasta la ultramoderna estación de Kioto (espectacular en cualquier otra ciudad de Japón aparte de Kioto, cuya atmósfera invita a construcciones más tradicionales), desde donde cada uno partía hacia su destino final.
El progresivo descenso desde las prístinas montañas hasta las orbes más populosas del país tenía un sabor agridulce, porque, por un lado, el viaje me daba la oportunidad de charlar con mis silenciosos compañeros: un profesor de alemán retirado, un bailarín profesional, un hombre de negocios, un monje del renombrado templo Antaiji, y una chica cuya voz sonaba a veces dulcísima y a veces rayana con una ñoñería empalagosa. Pero, por otro lado, conforme la naturaleza iba quedando atrás y me sumergía más y más en la civilización, los ruidos, las luces de neón y las caras de las gentes en los transportes colectivos me devolvían a una realidad que se parecía más a un sueño, desgraciadamente malo.

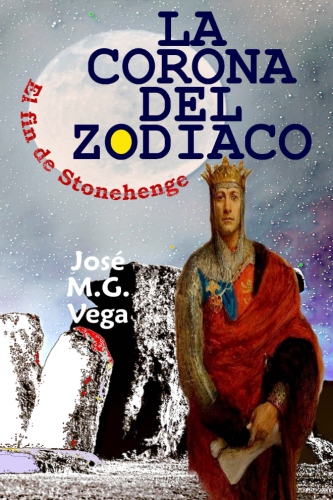

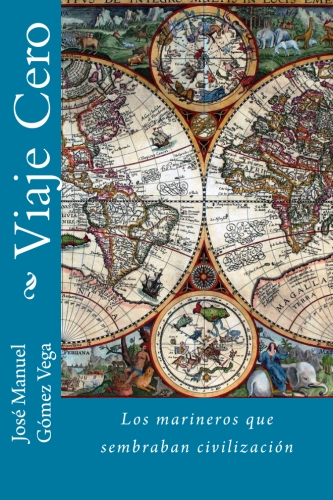
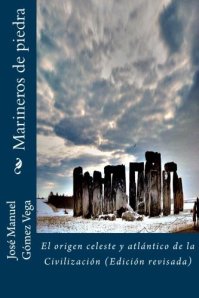
Deja un comentario
Comments feed for this article