
Recuerdo el día en que salí caminando desde Oropesa en dirección a la sierra que le cubre las espaldas, apellidada del Señor. Crucé por debajo de la autopista a través de un túnel-desagüe y durante varias horas ascendí sus laderas entre palmitos. Cuando estaba a punto de coronarla me di de bruces con una jabalina y sus rayones. Al igual que cuando en la base del monte me topé con un perro negro de aspecto inquietante, la recitación del mantra de la compasión consiguió que los encuentros se quedasen en sustos. La magnífica vista desde lo alto de sus cuatrocientos metros de altitud, desde donde se divisa toda la costa del Azahar, bien valió el esfuerzo.
Me senté a meditar durante algunos minutos sobre la roca más elevada y luego descendí por el mismo camino que había traído. Conforme me acercaba a la autopista, el ruido del tráfico se hacía cada vez más intenso y molesto, pero fue al entrar otra vez en la ciudad y verme rodeado de anuncios, terrazas, gentes en bañador y bikini, cuando me di cuenta de que todo a mi alrededor tenía ahora una cualidad muy distinta a la de hacía tan solo unas horas. Veía a la gente dentro de un sueño, pero no metafóricamente hablando sino de un modo absolutamente cierto. La montaña de aquel desierto me había provocado un estado alterado de la consciencia por medio del cual podía ver y sentir la vida como una enorme pantomima.
Después de aquella experiencia, comprendí que los Carmelitas Descalzos establecieran allí uno de sus monasterios, y que todo el desierto de las Palmas esté salpicado de ermitas, barrancas y covachas donde, durante siglos, los inclinados a la introspección han ido buscando refugio… del sueño. Hoy en día ya no queda nadie allí (quizá por eso se llama desierto). Hemos elegido la blanda arena de las playas dentro del sueño al pedregoso camino que nos lleva fuera de él. Comprensible, pero triste.

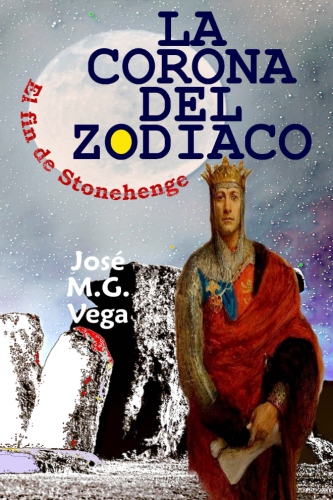

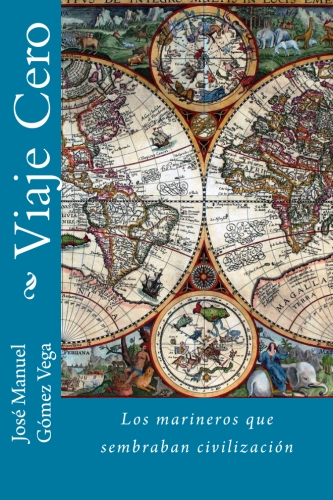
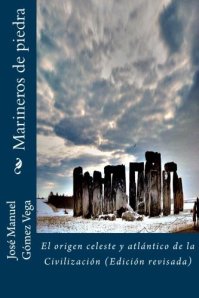
Deja un comentario
Comments feed for this article