
Mañana comienza la segunda parte (la primera fue el uno de julio) del éxodo estival que cada año acontece en España. Todos tratan de huir de las ciudades en dirección al campo, la montaña o la playa, y yo no seré menos. Pensé en escribir otra semblanza de lo que solían ser mis actividades en el pueblo de mis abuelos.
Una de las actividades más interesantes a las que me dedicaba durante aquellas interminables tardes de verano era a la búsqueda de restos romanos. Algunas veces iba a escarbar en las escombreras situadas a las afueras de Astorga, compitiendo con gitanos y algún que otro aficionado por encontrar monedas, vidrios, ladrillos, tejas, estucos o piezas de fina cerámica rojiza llamada “sigillata” (a menudo ornamentadas con bonitos relieves). La mejor pieza que encontré –en realidad lo hizo mi padre, también aficionado– estaba decorada con una hilera de corderos saltando uno tras otro en corro.
Mi abuela nunca entendió nuestra extraña afición. Recuerdo las risas de todos los presentes cuando cierta tarde, mientras lavábamos con esmero el botín del día, comentó con los brazos en jarra: “Pero hijos, qué ganas tendréis de trabajar, ¿no os valdría más romper un botijo?”.
La gracia del asunto radicaba en la sinceridad de su sugerencia. Lo que no nos hizo tanta gracia fue su comentario siguiente: “Al arar las tierras del monte de Moracales, a veces salían pucheros enteros, tan viejos que los rompíamos allí mismo”.
Ese monte no está muy lejos de otro de los lugares al que fuimos varias veces a excavar, el castro astur del rey Magarzo, refundado más adelante como castro romano. El fruto al esfuerzo siempre fue menor allí que en las escombreras, si bien, la recompensa podía ser nada menos que la estatua de oro macizo que, según cuenta la leyenda, el rey Magarzo escondió por aquellas tierras, y que nunca ha sido encontrada.

El castro se ubica a un lado del angosto valle por el que discurre el río Porcos. En la orilla más próxima al castro todavía se pueden observar, aunque solo si uno se mete en el agua, los restos de piedra de un puente. Yo conozco de memoria cada una de las piedras del lecho de ese río a su paso por mi pueblo, pues fueron muchas las tardes que durante el estío veraniego lo recorrí de abajo arriba con la determinación de un capitán Ahab de agua dulce entregado a su búsqueda del gran truchón moteado. Hasta de kilo las llegué a pescar, y mi padre, aún mayores. Precisamente, a la altura del resto de ese puente, una noche mi padre ensartó un barbo –ahora ya no quedan– de casi dos kilos, mientras yo lo alumbraba con una linterna. Hace ya muchos años que abandonamos aquellas salvajadas furtivas, y ahora, cuando vamos al pueblo, en su lugar, salimos con mi madre a pasear por los montes. Una de nuestras rutas favoritas es la que termina en un pequeño santuario dedicado a la Virgen, cerca del castro del rey Magarzo. Cuando a nuestro paso salen bandadas de perdices, torcaces o alguna liebre o zorro, los apuntamos con nuestros palos de caminante, que ni terminan en tridente ni escupen muerte.
“¡Mira, un corzo!”, dice el primero que lo ve, y por unos instantes disfrutamos inmóviles, viéndolo alejarse brincando hasta perderse entre las escobas del siguiente monte.

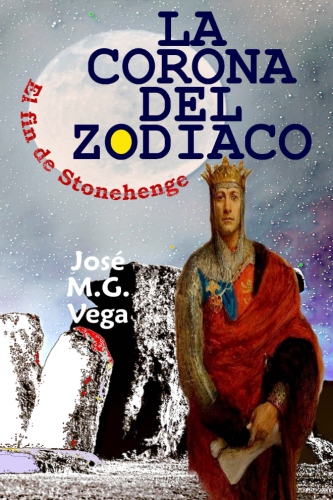

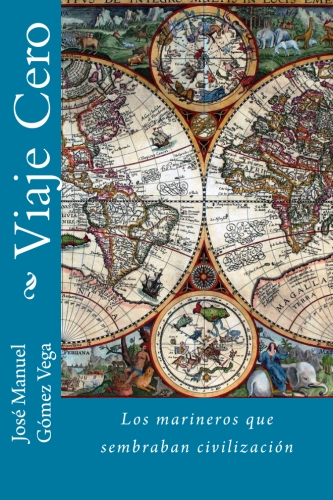
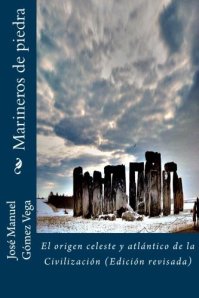
2 comentarios
Comments feed for this article
septiembre 3, 2011 a 4:37 pm
Maria José
Hola, me ha hecho mucha ilusión leer este post. Mi padre es de Magaz, yo voy todos los años y cada vez que paseo por el monte me acuerdo del Rey Magarzo y siempre sueño con encontrar algún vestigio del tesoro. Nunca ocurre pero siempre será un lugar mágico para mí.
Un saludo
septiembre 3, 2011 a 6:25 pm
Manuel
Quizá sí que ocurre tu sueño, porque más valioso que su oro es sentir su magia, y tú la has encontrado. Enhorabuena.
Me alegro de saber que alguien con raíces cepedanas lee el blog.
Un saludo, paisana.