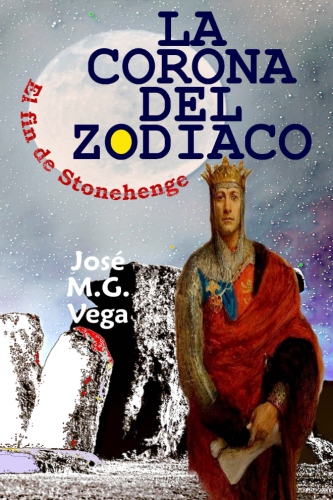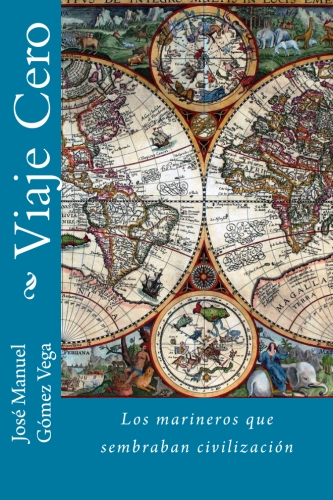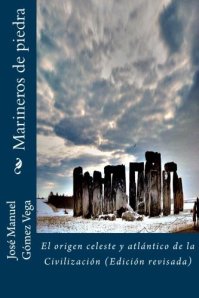You are currently browsing the category archive for the ‘historias’ category.
Al igual que en Darjeeling, Rumtek se preparaba para una semana especial: el Kalachakra.
Kalachakra significa Rueda del tiempo. El ceremonial se centra en la correspondencia entre los ciclos cósmicos y humanos, entre lo externo e interno.
Un mandala de finas arenas coloreadas presidía el templo. Los cánticos de los monjes se alternaban con música salida de trompetas, caracolas, tambores, platillos y pequeñas campanas.
De vez en cuando había interludios en los que todos recibíamos una taza de té de leche de yak, dulce por las mañanas y salado por las tardes.
A los niños-monje las horas se les hacían interminables. No era infrecuente verlos tirándose arroz, jugando con sus hábitos o simplemente muertos de aburrimiento.
Uno de ellos, ya no tan niño, se acercó un día para decirnos en inglés rudimentario: “Mañana la ceremonia empieza una hora antes”. Cuando a las 4 de la mañana nos plantamos a las puertas del monasterio, hasta los guardias estaban dormidos. Más tarde, al recriminarle al niño la broma, este se tronchaba. Pronto todo el mundo sabía que los niños nos habían gastado la broma de «la rueda del tiempo». En cuanto nos veían rompían a reír.
Aparte de la cuestionable gracia del asunto, los tibetanos son la gente más risueña que he conocido, lo que no debe ser confundido con el sentido del humor, y para muestra un botón.

rumtek-monastery (photo by Wanphai Nongrum)
Las señas de identidad de Sikkim están asociadas a la figura del místico Padmasambhava, más conocido como Guru Rimpoche (Apreciado Maestro). Este extraordinario personaje propagó por la región himalaya la versión más esotérica del budismo, allá por el siglo VIII, curiosamente, coetáneo del gran místico japonés Kobo Daishi.
Al igual que Kobo Daishi en Japón, Guru Rimpoche es reverenciado en Sikkim como un gran santo. La presencia de monasterios budistas en esta región —reforzada por el trágico éxodo de tibetanos— viene por lo tanto de muy antiguo. Uno de dichos monasterios es Rumtek, a pocos kilómetros de Gangtok, la residencia oficial del “otro” Karmapa. Lamentablemente, a este Karmapa no lo pudimos conocer por encontrarse de viaje.
¿Guardias armados apostados en torretas y prohibiciones de armas de fuego? La tensión entre los gobiernos indio y chino sobre asilos políticos, aunada a la del cisma creado por la aparición de dos candidaturas a Karmapa, en cuya controversia subyacen feas implicaciones económicas y políticas, explican las incongruentes medidas de seguridad.
Una vez superada la primera impresión, Rumtek resulta acogedor. Los numerosos niños-monje correteando por sus amplios patios y terrazas consiguen que uno se olvide enseguida de los turbios asuntos de los adultos.
Uno de los niños poseía un auspicioso rasgo que hasta entonces yo interpretaba metafóricamente: un penacho blanco natural en el entrecejo. Lástima de cámara de fotos.
 Tras el multitudinario recibimiento de los niños de Gangtok, mi amigo continuó ascendiendo hacia lo alto de la ciudad; en cambio, yo preferí quedarme apostado en un repecho, como un francotirador a la espera de la comitiva presidencial.
Tras el multitudinario recibimiento de los niños de Gangtok, mi amigo continuó ascendiendo hacia lo alto de la ciudad; en cambio, yo preferí quedarme apostado en un repecho, como un francotirador a la espera de la comitiva presidencial.
Cuando la cruz de la mirilla de mi corazón se centró sobre la limusina, apreté el gatillo. Una bala invisible impactó de lleno en su objetivo, solo que, en lugar de plomo mortal, el proyectil se componía a partes iguales de compasión y justicia.
Unos días más tarde, el presidente de la India se reuniría con el de China para declarar abierta la frontera de Sikkim, ¡cerrada desde hacía más de cuarenta años! Curiosa coincidencia.
Romanticismos aparte, dicho gesto político era la triste rúbrica con la que reconocían un Tíbet chino y un Sikkim indio.

Una avería en la moto trastocó los planes. La dejamos en un taller de Kalimpong y en su lugar abordamos uno de los frecuentes jeeps que cubren el trayecto a Gangtok, la capital de Sikkim.
La estrechez de la carretera, los precipicios y la velocidad del vehículo acongojan. Lo peor es que impiden disfrutar plenamente de la belleza natural del sureste de Sikkim, una curiosa mezcla entre exótica jungla bengalí y rugosa topografía himalaíca.
Gangtok posee la indefinible atmósfera de todas las capitales de provincias del mundo: allí donde se acude a mercadear y hacer pequeñas gestiones.
Coincidiendo con nuestra llegada se produjo también la del primer ministro de la India (A.B. Vajpayee, el 13 de abril del 2003). Era la primera visita oficial a Sikkim del mandatario, todo un acontecimiento. Las calles estaban engalanadas con flores y banderas. A la mañana siguiente, al salir del hostal para callejear por la ciudad, encontramos a todos los niños de las escuelas, banderitas en mano, flanqueando la única calle principal.

Al ver a dos “grandullones” occidentales, algunos niños gritaron: “¡Namaste, namaste!”. Lo que comenzó siendo una gracia de niños aburridos acabó transformado en el ensayo general del recibimiento al primer ministro, con el griterío propio de miles de niños deseosos de estrecharnos la mano. Cuando nos desviamos de la ruta que conduce al palacio presidencial estábamos conmovidos.
La decisión de sacar a los niños de las escuelas para dar un caluroso recibimiento al presidente era una evidente maniobra política. Sikkim fue el último estado incorporado a la India, incapaz de mantener su precaria neutralidad entre los dos abusones del «barrio». India y China se echan un pulso con sus codos sobre Sikkim.

Nos aventuramos en moto en el misterioso reino de Sikkim, entre nombres de lo más evocador: Tíbet, India, Nepal, Bhután.
Situada a una cota inferior que Darjeeling, Kalimpong disfruta de una de las mejores climatologías de la región.
Allí conocimos a un francés dicharachero y bon vivant, retirado de la “civilización” para vivir como un marqués por el mismo precio que en Francia sobreviviría como un don nadie (dixit).
A través de él conocimos a una señora tibetana que nos invitó a un té en su casa, decorada con el barroquismo de un gompa. Se consideraba seguidora del Karmapa, el líder de la escuela Karma Kagyu, una de las cuatro principales del budismo tibetano.
Antes de morir, el Karmapa da pistas para que el niño en el que se va a reencarnar sea encontrado de nuevo. Sucede igual con los Dalais Lamas, si bien el linaje de los Karmapas es incluso más antiguo.
Desgraciadamente, la escuela Karma Kagyu se encuentra sumida en una sórdida controversia, pues hay dos monjes que afirman ser el decimoséptimo Karmapa. Uno de ellos reside en un templo de Kalimpong, por lo que nos dirigimos allí con la esperanza de conocerlo.
Compramos los imprescindibles katas, unos fulares de raso blanco o dorado que se suelen ofrecer como muestra de respeto, y solicitamos audiencia. Un monje tibetano con modales occidentales nos informó de que el Karmapa nos recibiría enseguida.
Al poco fuimos conducidos hasta una sala donde tuvimos la oportunidad de conocer y charlar cordialmente con Trinley Thaye Dorje, un encantador joven de unos veinte años, con buen dominio del inglés y no falto de carisma. Fuese el verdadero Karmapa o no, durante esos minutos me pareció irrelevante.
Dali Gompa es el templo más grande de Darjeeling, el “cuartel general” de la escuela budista del Dragón (Drukpa Kagyu). Resultó que el día de nuestra llegada se habían congregado en él numerosos monjes para participar en un gran ceremonial de una semana de duración. Pregunté si podía participar y alojarme en el monasterio y los monjes accedieron con la típica amabilidad y hospitalidad tibetanas. Cuando se lo comenté a mi amigo el motero, decidió quedarse él también.
Así fue como pasamos toda esa semana alojados en el monasterio, meditando en un rincón del templo mientras los monjes entonaban salmodias, cambiaban de gorros en función del texto que recitaban y creaban una música extrañísima con sus voces e instrumentos.
Durante las celebraciones especiales como esa, la comida que sirven es siempre vegetariana: arroz con vegetales, fruta y té.
A la conclusión de la semana de ceremoniales, cientos de personas acudieron desde todos los rincones de aquellas montañas para recibir las bendiciones de tan auspiciosa ocasión. Y nosotros, como ellos, también nos atamos al cuello un cordelito rojo bendecido.
Nos despedimos y regresamos al centro de Darjeeling entre la admiración de los niños-monje, más interesados en ver y tocar la motaza de mi amigo que en recibir otra bendición más.
Nos sentamos en una terraza para sorber una taza del famoso té local, cultivado en las laderas de aquellas montañas y para planear la siguiente aventura.
—¿Qué sabes de Sikkim? —me preguntó mi amigo.
—Nada.
Antes de acabar el té ya habíamos decidido que nos internaríamos en el misterioso reino de Sikkim.

Tras un sueño reparador, a la mañana siguiente salimos para desayunar y comprar algo de ropa con el que combatir la fresca de Darjeeling. En cuanto inspiré las primeras bocanadas de aire fresco recuperé la vitalidad. La debilidad y ligera fiebre que me habían estado acompañando desde que puse mi zapatilla naranja en Delhi desapareció por completo. Recuperé el apetito y hasta la alegría. Parecía un milagro.
Darjeeling fue elegido por los colonos ingleses como el lugar donde ponerse a resguardo del rigor de las planicies. Mi recuperación daba crédito a lo acertado de su elección. Darjeeling es uno de esos enclaves colgados en una ladera de montaña, como un Cudillero o Lastres asturianos solo que, en lugar de precipitarse sobre el mar, lo hace sobre el vacío. Las vistas son arrebatadoras. La pared blanca que en la distancia se eleva (o desciende del cielo) es el Kangchenjunga, la tercera montaña más alta del mundo (tras el Everest y el K2).
Sin embargo, por muy tentadora que fuese la opción de salir de excursión por aquellas montañas, mi interés no era turístico. Tampoco buscaba socializar con los numerosos viajeros occidentales que acuden a Darjeeling atraídos por su belleza natural. En su lugar, me dediqué a visitar los templos tibetanos (gompas) allí asentados tras el exilio provocado por la invasión china del Tíbet.

En cuanto llegamos a Siliguri, descargamos la moto del tren y salimos raudos hacia Darjeeling. Los 80 km de sinuosa carretera se disputan las faldas del Himalaya con la vía del conocido como “tren de juguete” por sus dimensiones.
Por encima de los 2 000 m de altitud, Darjeeling es donde los británicos huían del bochorno de las planicies.
El brusco descenso de temperatura trajo consigo un problema imprevisto: falta de ropa de abrigo. En realidad falta de ropa sin más, pues me la habían robado en el tren, y mi amigo tampoco disponía de mucha más. Paramos para abrigarnos y mi lote consistió en un par de calcetines y un jersey. Cuando además se ocultó el sol, el frío resultaba insoportable.
Cerré los ojos, me relajé y entré en un estado catatónico, en el que mi cuerpo se inclinaba sin esfuerzo con cada curva. La sensación de frío, aunque intensa, ya no me producía sufrimiento. Tras incontables virajes alcanzamos Darjeeling.
Desmontamos aterecidos en la primera pensión que vimos y pedimos con urgencia una habitación con ducha caliente. Resultaron ser dos cubos de agua humeante, suficientes para recobrar los signos vitales.

Se hizo de noche y me adormilé. Pero no todos los viajeros del tren dormían.
Me desperté con el ajetreo propio de la llegada a una estación. Antes incluso de llevar una mano al lugar donde había colocado mi mochila ya sabía que palparía solo su ausencia. Salí corriendo hasta el andén por si veía a alguien escapar con ella, y hasta me acerqué a un policía para contarle lo sucedido. El gigantesco ser uniformado se limitó a contemplarme con cara de “¿de qué nido te has caído?”.
Regresé a mi asiento más calmado. Hasta sonreí al imaginar la cara del ladronzuelo abriendo la mochila: unos cuantos niquis teñidos del Holi, las dichosas zapatillas naranjas y una pelliza sintética azul eléctrico.
Aunque inintencionadamente, mi plan original se hacía realidad. Ahora viajaría por la India solo con una riñonera, las chanclas y lo puesto.

El viaje en tren hacia el norte, de Patna hacia Siliguri a través de las planicies gangéticas, no ofrecía gran variedad de paisajes: poblados paupérrimos con las típicas construcciones de ladrillo o adobe.
Me fijé en que numerosas fachadas poseían cierto parecido a la de la Casa de las Conchas de Salamanca. Tardé en identificar que “la decoración” era en realidad ¡tortas de boñiga de vaca! Una vez secas, las utilizan como leña.
Las vacas producen combustible, leche, fuerza motriz, calor en invierno y más vacas. ¿La razón por la que se consideran sagradas?
Desgraciadamente, como consecuencia del extraño mecanismo por el que la inteligencia humana se bloquea ante todo aquello que toca la religión —la que sea— estos pobres animales “sagrados” pululan famélicos por todas partes.
Miré por la ventanilla y vi a unos mozalbetes metidos hasta la cintura en una laguna, fregando con mimo a una vaca oronda. La imagen rezumaba vida. La vaca sagrada, pensé.

Regresamos a la estación de tren con ganas de dejar Patna atrás cuanto antes.
Al rato me di cuenta de que había perdido mi reloj. Sin mucho más que hacer que esperar, me acerqué a preguntar en la ventanilla donde horas antes habíamos comprado los billetes.
—¿Este? —preguntó el funcionario mostrándome mi reloj.
—¡Increíble! —grité lleno de asombro—. Yes, thank you very much!
Si hay un lugar en el mundo en el que uno no espera recuperar su reloj, ese es la estación de tren de Patna.
Volví al lugar donde esperaba mi amigo, pero cuando me disponía a contarle la anécdota me di cuenta de que algo le contrariaba.
—¿Qué pasa? —pregunté.
—¿Ves a ese viejo ahí sentado? —asentí—. Un tipo acaba de darle una patada en la cabeza.
Reparé en la sangre que caía por su sien.
—¿Por qué?
—Debe ser un paria, un intocable. Aquí su vida no vale nada. Seguramente tuvieron contacto visual.
La pérdida de mi reloj no pudo haber sido más providencial. No soporto la crueldad, en especial cuando las víctimas son los más desprotegidos: naturaleza, animales, mendigos, niños, ancianos, mujeres…
Muy en el fondo siento también pena por los perpetradores. Cuánta frustración e infelicidad debe contener el corazón de alguien capaz de dar una patada en la cabeza a un pobre desvalido. La sangre, aunque invisible, corre también por sus sienes.
 Tras visitar las ruinas de Universidad de Nalanda regresamos de noche a Rajgir. El foco iluminaba la carretera, infinidad de insectos y descubría socavones en los que podía caber la moto entera.
Tras visitar las ruinas de Universidad de Nalanda regresamos de noche a Rajgir. El foco iluminaba la carretera, infinidad de insectos y descubría socavones en los que podía caber la moto entera.
Durante la cena, consistente en un par de chapattis y algo de arroz, el motero me dijo:
—Yo estoy de paso hacia el Himalaya, si quieres te llevo.
La sola imaginación de montañas y aire fresco insufló vida en mis venas. El calor de esos días del mes de mayo empezaba a resultar agobiante. Por otro lado, aunque la diarrea estaba bajo control, la falta de apetito y una persistente debilidad habían mermado mi energía vital por debajo del límite tolerable de peligrosidad. En mi rudimentario plan, la próxima parada era Kusinagara, la ciudad en la que Buda murió. Continuar mi peregrinaje por las abrasadoras planicies de Bihar investía a mi próximo destino de un tono ominoso.
—De acuerdo —contesté tras esa breve reflexión. Me confié a mi nuevo amigo, que tan providencialmente se había inmiscuido en mi viaje.
A la mañana siguiente partiríamos en moto hacia Patna, la capital de Bihar, desde donde cogeríamos un tren con destino a Siliguri, a las faldas del Himalaya oriental.
En Patna facturamos la moto en la estación de tren y matamos el tiempo que faltaba hasta la hora de la salida pateando la ciudad. El bucólico paseo incluyó la visión de una persona bocabajo sobre el suelo, que bien podría llevar muerta allí varias horas ante la total indiferencia de los demás, una pelea tumultuosa en un autobús causada por un varón que se acercó demasiado —según otro varón— a su mujer, un perro agonizante al que las moscas estaban comiendo vivo y al que refrescamos con agua, y varios espectáculos igualmente cautivadores.
En la capital del estado más pobre de la India, la vida lo parece menos. En palabras de Shiva Naipaul, un escritor de paso por Patna en 1982:
«Patna es una ciudad sin el menor rastro de encanto, una venta gigantesca al lado de caminos polvorientos o enfangados, un montón de basura descamada de edificios que amenazan con desmoronarse pertenecientes a construcciones caóticas sobre un páramo de barro ceniciento, un enjambre de hombres famélicos y tullidos que bullen mascando opio».
*El título de este post está tomado de un artículo de Amitava Kumar, del cual tomé también la cita anterior.
 A la mañana siguiente abandoné el monasterio de Rajgir en el que me hospedaba resuelto a llegar al Pico del Buitre. Todavía a oscuras, intenté atajar a través de lo que parecía un simple solar cercado. La alambrada me arañó el tobillo, pero no le di mayor importancia.
A la mañana siguiente abandoné el monasterio de Rajgir en el que me hospedaba resuelto a llegar al Pico del Buitre. Todavía a oscuras, intenté atajar a través de lo que parecía un simple solar cercado. La alambrada me arañó el tobillo, pero no le di mayor importancia.
Cuando, tras caminar casi todo el día por aquellos montes, por fin llegué a la base de mi deseado objetivo, un corpulento gendarme me impidió el paso.
—¡Peligroso, peligroso! —exclamaba mirándome desde sus casi dos metros de estatura—. Los montes están infectados de naxalitas. Demasiado tarde. Vuelva otro día.
Los naxalitas son un grupo terrorista de inspiración maoísta. A mi me daban más miedo los bigotudos policías indios que los naxalitas, así que regresé caminando por la carretera de vuelta a Rajgir sin haber logrado subir al Pico del Buitre por segundo día consecutivo.
Una familia montada en un carromato adornado con guirnaldas florales me ofreció asiento en su curioso medio de transporte. El conductor y guía nos iba explicando la historia de las milenarias ruinas que bordeaban la carretera, como el estanque en el que Buda solía bañarse, o la cárcel en la que un príncipe encerró a su padre para usurparle el trono.
Al alcanzar la ciudad y pasar por delante del solar que había atravesado esa mañana a oscuras comprobé que se trataba de un cementerio. Mala señal. Por cierto, aunque fue un leve rasguño, generó una marca que todavía luce indeleble en mi tobillo.

Me desperté a media noche empapado en sudor y con retortijones. Sería el arañazo del cementerio, o los mosquitos rojo reventón que se habían colado por los bajos de la mosquitera y hacían la digestión posados en su interior, o el dulce mantequilloso que engullí en un puesto callejero la pasada noche, o todo ello junto, el caso es que se me presentó un cuadro diarreico espantoso. Por fin aparecía la famosa diarrea de la India, de la que no se libra ningún visitante.
Yacía sin más gasto energético que el de inclinarme para beber agua embotellada, acumulando fuerzas para la carrera que sabía tendría que dar de un momento a otro hasta el retrete, situado fuera de la habitación. Decenas de purgas después, todo lo que salía de mí era agua teñida; quedé limpio como una patena.
¿Lo suficientemente puro como para por fin poder alcanzar el Pico del Buitre?
 Con la finalización del Holi, la India se recobró del caos —lo adecuado sería decir que volvió a recobrar su maravilloso funcionamiento caótico— , y al fin pude abandonar Bodhigaya.
Con la finalización del Holi, la India se recobró del caos —lo adecuado sería decir que volvió a recobrar su maravilloso funcionamiento caótico— , y al fin pude abandonar Bodhigaya.
Mi siguiente destino fue Rajgir. Las aristas metálicas del asiento del autocar me descalabraban las piernas con cada uno de los baches, tantos como granos de arena en el río Ganges. Me alojé en una habitación en la azotea de un monasterio birmano.
Rajgir es lo que queda de la capital de un reino que por allí existió en tiempos de Buda, escenario de muchas de las historias a él atribuidas. La ciudad está enclavada en un valle rodeado de montes. El conocido como Pico del Buitre posee una especial relevancia por ser el lugar en el que, durante los meses del monzón, Buda se retiraba a meditar. Allí también transmitió a sus discípulos algunas de sus enseñanzas más importantes, entre las que destaca el Sutra del Loto.
Salí de madrugada hacia uno de los cerros colindantes para sentarme a meditar durante el amanecer. Con la luz del día, las rutas se poblaron de peregrinos descalzos, la mayoría jainistas, a cuya procesión me uní contento.
Atardecía y, al intuir que no conseguiría llegar con luz suficiente hasta el Pico del Buitre como era mi intención, di media vuelta. Sería la primera de las veces que fracasé misteriosamente en mis intentos por alcanzar mi destino.
De regreso al monasterio, me asomé a la boca de un pozo que se abría a unas termas naturales. Una multitud —yo sólo veía cabezas— se apiñaba casi a oscuras en quellas aguas sulfurosas. La escena me recordó a los infiernos de El Bosco.
 De regreso a Bodhigaya, teñidos de arriba abajo de mil colores, nos detuvimos a tomar un chai bajo el tendejón de una pareja de ancianos.
De regreso a Bodhigaya, teñidos de arriba abajo de mil colores, nos detuvimos a tomar un chai bajo el tendejón de una pareja de ancianos.
De repente, caminando desde la nada, apareció una rubia con figura de modelo embutida en un vestido verde. Además, venía impoluta, algo impensable durante el Holi. Se sentó junto a nosotros y pidió un chai. El motero y yo cruzamos miradas. Había algo extraño en sus ademanes; por ejemplo, al presentarse nos dimos la mano y ella realizó un gesto robótico, como si no supiese hacerlo.
—Soy de Canadá —dijo—. Estoy escribiendo una tesis sobre la menstruación en el contexto religioso.
La escena no tenía desperdicio: una pareja de viejitos sirviendo chais, el azafato y un servidor con pinta de mamarrachos, con las caras teñidas de verde y fucsia, y una mujer despampanante hablando ex cátedra sobre el derecho de las mujeres con el periodo a participar en ceremonias religiosas… todo ello bajo un tejado de zinc en medio de la nada. Surrealista. La mujer desapareció tal como había aparecido.
La vida tiene más de imaginación que de cartesiana razón, por mucho que nos hayamos empeñado en los últimos tres siglos en creer lo contrario.
—¿Me puedes enseñar a meditar? —me preguntó el azafato.
Quedé con él al día siguiente sobre el techo del monasterio donde me alojaba. Nos sentamos a meditar durante el amanecer. Me agradeció las enseñanzas y yo a él que me hubiese llevado a ver la cueva de Buda. Nos despedimos.
Escuché el rugido de la moto y me asomé disimuladamente a la ventana. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentada a la grupa, la chica del vestido verde se giró hacia mí.
 Gotama vivió en una cueva durante seis años como un eremita antes de convertirse en un buda.
Gotama vivió en una cueva durante seis años como un eremita antes de convertirse en un buda.
La cueva, conocida como Mahakala, se abre en una pared rocosa de Dungeshwari, a unos 12 km al noreste de Bodhigaya. Es una cueva pequeña, con capacidad para dos o tres personas sentadas, asomada a una plataforma con vistas al valle y al río que lo recorre por su centro.
El motero y yo entramos y nos sentamos en el suelo. Un indio disfrazado de meditador con la única intención de sacarse unas rupias con la foto de los turistas entró tras nosotros. A los cinco minutos de pose forzada, salió refunfuñando.
—¿Quién fue Buda? —me preguntó el motero.
Sus preguntas continuaron. El sol nos hirió los ojos al salir de la cueva… ¡tres horas más tarde! Como si el tiempo se hubiese detenido allí dentro.

Unos monos negros de rabo larguísimo se habían congregado alrededor y nos miraban con curiosidad indisimulada.
Regresamos a Bodhigaya de igual manera a como salimos, con la diferencia de que esta vez, en lugar de tratar de esquivar el Holi, nos contagiamos de la fiesta y hasta disfrutamos de la experiencia.

El día en el que había planeado abandonar Bodhigaya me encontré un país paralizado por la celebración más esperada e importante del año: el Holi, tres días de parranda callejera, de “folixia” que dirían por Asturias.
A la salida de la luna llena, una muchedumbre le prendió fuego a la hoguera apilada en el barrio del mercadillo. Gritos, caceroladas, danzas improvisadas… ambiente de fiesta pagana con patín sacro. La hoguera conmemora el fuego purificador que consumió a una diablesa llamada Holika, de cuyo nombre deriva el de la celebración.
De regreso al monasterio en el que había alquilado un cuarto, comprobé que un pequeño local con acceso a Internet permanecía abierto y entré para consultar el correo electrónico. Cuando salía, me sorprendió ver que la única persona del local (aparte de mí y el dueño) estaba frente a un ordenador leyendo precisamente el mismo periódico de España que yo acababa de ojear.
—¿Español? —le pregunté.
—De Madrid.
Pagamos y salimos a charlar afuera. Se trataba de un azafato de Iberia que estaba recorriendo la India en moto.
—Mañana salgo a visitar la cueva donde Buda vivió seis años —me dijo—, ¿te apetece venir?
Salimos a la mañana siguiente ignorando por completo la peculiar manera en que los indios celebran el segundo día del Holi. Lo descubrimos de sopetón, nunca mejor dicho, como cuento en La tomatina de la India.
 Por fin abandoné Benarés y Sarnath. Una eternidad después arribé a Bodhigaya, pero, a diferencia del príncipe Gotama cuando llegó a ese mismo lugar hacía veinticinco siglos, en lugar de sentarme a meditar bajo un árbol, me derrumbé en una habitación alquilada en uno de los varios monasterios que sobreviven en aquellos parajes gracias a esta fuente de ingresos.
Por fin abandoné Benarés y Sarnath. Una eternidad después arribé a Bodhigaya, pero, a diferencia del príncipe Gotama cuando llegó a ese mismo lugar hacía veinticinco siglos, en lugar de sentarme a meditar bajo un árbol, me derrumbé en una habitación alquilada en uno de los varios monasterios que sobreviven en aquellos parajes gracias a esta fuente de ingresos.
Un templo piramidal erigido al lado de un descendiente de la higuera junto a la que el príncipe lograra la iluminación conforman el centro neurálgico de Bodhigaya, alrededor del cual se asienta una plétora de monasterios de todas las tradiciones budistas, con las arquitecturas y hábitos distintivos del país de origen.
Al cabo de varios días de pulular por los diferentes templos, decidí sentarme a meditar bajo el árbol sagrado, un enorme ejemplar de ficus religiosa descendiente del original. Aunque estaba acostumbrado a meditar durante al menos una hora, en el lugar en el que imaginé sentiría algo especial, apenas conseguí permanecer sentado diez minutos. No hubo manera de centrarme. Resultó ser una de las experiencias más frustrantes de todo el periplo por la India.
Decidí reanudar mi viaje en dirección a lugares menos concurridos; sin embargo, una concatenación de sucesos me retuvieron en Bodhigaya durante varios días, como veremos.
 El día que pasé convaleciente en un templo de Sarnath, el joven japonés hizo ayuno y se recluyó a tocar el tambor recitando el mantra «Nam Myoho Rengue Kyo» hora tras hora, pero no en ritual sanador hacia mí, sino porque se cumplían exactamente cuarenta y nueve días desde que el anciano monje fundador del templo hubiese fallecido (fecha con especial significación en ciertas tradiciones budistas). Me impresionó su sinceridad.
El día que pasé convaleciente en un templo de Sarnath, el joven japonés hizo ayuno y se recluyó a tocar el tambor recitando el mantra «Nam Myoho Rengue Kyo» hora tras hora, pero no en ritual sanador hacia mí, sino porque se cumplían exactamente cuarenta y nueve días desde que el anciano monje fundador del templo hubiese fallecido (fecha con especial significación en ciertas tradiciones budistas). Me impresionó su sinceridad.
Cuando recuperé las fuerzas, la chica japonesa y su perro (de raza indeterminada y color canela) me acompañaron hasta la estación de tren. Era una joven esbelta de aire hippie y un atractivo que nacía desde su interior.
«La experiencia más transformativa de mi vida fue completar el peregrinaje de los ochenta y ocho templos alrededor de la isla de Shikoku», me dijo. Sus palabras sonaron a música celestial en mis oídos. «Fue entonces cuando me liberé del rol social de complaciente y modosita mujer japonesa y decidí venirme a la India».
Toda su persona daba testimonio de ser alguien especial. Sus palabras finales fueron: «Libertad y felicidad son sinónimos».
La última imagen que tengo de ella, ya desde la ventanilla del tren, fue dándole un puntapié a un mocetón indio que había osado incordiar a su perro. Todo un carácter.
Todavía tuvo tiempo de girarse y despedirse con la mano y, sobre todo, con su sonrisa.
 En Sarnath, gracias a que podía chapurrear japonés, me alojé en un templo budista de la secta Nichiren originaria de Japón, donde conviví con una joven pareja de aquel país y su perro. Les ayudaban un par de jóvenes indios.
En Sarnath, gracias a que podía chapurrear japonés, me alojé en un templo budista de la secta Nichiren originaria de Japón, donde conviví con una joven pareja de aquel país y su perro. Les ayudaban un par de jóvenes indios.
Cada mañana y noche nos congregábamos todos en el templo principal para celebrar una ceremonia que no podía ser más sencilla: cada uno a su ritmo y al volumen de voz que le apetecía tocaba un tambor y recitaba: “Nam myoho rengue kyo” (alabado sea el Sutra del Loto). Aquello era un pandemónium.
Al cabo de unos días de convivencia, decidí reanudar mi peregrinaje y viajar en tren casi todo un día hasta Bodhigaya, el lugar donde el príncipe Gotama se convirtió en el Buda. Mis anfitriones me recomendaron tomar un rickshaw hasta la estación, sin embargo, el conductor no debió de entenderme porque me llevó justo en la dirección contraria. Al darme cuenta de la equivocación, le pagué desairado y monté en otro rickshaw que tuvo que desandar todo el trayecto anterior, y, para desesperación mía, llegar a la estación justo cuando mi tren ya había partido.
No me quedó más remedio que regresar al templo. Ya antes de llegar me empecé a sentir mal, muy débil y con fiebre. La pareja de jóvenes japoneses se sorprendió al verme de nuevo, y más aún ante lo precario de mi aspecto. Me acosté y tomé las medicinas que me suministraron. Pasé todo el día siguiente en la cama, muy débil, mientras pensaba en qué hubiese sido de mí de haber caído enfermo en el tren, lo que habría ocurrido de no ser por “el despiste” del conductor de rickshaw.
En los peregrinajes —y la vida no deja de ser toda ella un peregrinaje— hasta lo aparentemente negativo tiene su razón de ser. Recuperé la salud mientras de fondo sonaba: Nam myoho rengue kyo… Nam myoho rengue kyo…
 Era la enésima vez que un joven se ponía a caminar a mi lado tratando de venderme hachís. Observé que vestía un inapropiado suéter de cuello alto e intuí que lo hacía para ocultar algún problema de piel.
Era la enésima vez que un joven se ponía a caminar a mi lado tratando de venderme hachís. Observé que vestía un inapropiado suéter de cuello alto e intuí que lo hacía para ocultar algún problema de piel.
–Lo de tu cuello tiene mala pinta –le dije.
Titubeó como sintiéndose descubierto y replicó sin el aplomo de vendedor:
–Me escaldé con agua caliente.
Me detuve y le miré directamente a los ojos, unos ojos vidriosos, sin luz.
–Antes de acabar el año, tú estarás ahí –dije señalando una de las piras ardiendo al borde del río.
Di unos pasos y me giré. Me conmovió comprobar que el muchacho seguía de pie e inmóvil en el mismo sitio donde lo había dejado. Creo que los dos supimos que era cierto.
Me senté a la orilla del Ganges para contemplar Benarés por última vez, la ciudad de la que Mark Twain escribió con su típico humor: “Benarés es más antigua que la historia, más antigua que la tradición, incluso más antigua que la leyenda, y parece dos veces más vieja que todo eso junto”. Contemplé la blancuzca playa fluvial extendiéndose ad infinítum por la orilla de enfrente y comprendí que Buda aludiese con frecuencia al número de granos de arena del río Ganges para referirse al concepto del infinito.
A la orilla del Ganges sentí, como nunca antes, que las demarcaciones del tiempo y el espacio, la muerte y la vida, lo mundano y lo espiritual se difuminaban y relativizaban hasta convertirlo todo en nada, o nada en todo. Y comprendí por qué ese río había incitado a tantos a búsquedas espirituales. Seguía haciéndolo.
 Mi amigo Artur me había aconsejado una pensión de Benarés (Varanasi la llaman en la India) en la que encontré alojamiento barato. Lo que más me gustó de ella era la azotea desde la que se divisaba toda la ciudad, siempre cubierta de una especie de calima rosácea, mezcla de contaminación, incienso y humo de piras funerarias. Meditaba allí todos los amaneceres, antes de que la algarabía humana ocultase el canto de los pájaros más madrugadores.
Mi amigo Artur me había aconsejado una pensión de Benarés (Varanasi la llaman en la India) en la que encontré alojamiento barato. Lo que más me gustó de ella era la azotea desde la que se divisaba toda la ciudad, siempre cubierta de una especie de calima rosácea, mezcla de contaminación, incienso y humo de piras funerarias. Meditaba allí todos los amaneceres, antes de que la algarabía humana ocultase el canto de los pájaros más madrugadores.
A pesar del caos, las aglomeraciones, la miseria y el ejército de vendedores de hachís que asaltan a los extranjeros, Benarés bien vale la pena, en especial el paseo por los ghats a la orilla del sagradísimo río Ganges. Los ghats son escalones de cemento que descienden hasta introducirse en el río, cuyas aguas sirven tanto para purificar a la multitud de devotos hindús, como para arrastrar los restos de las piras funerarias.
Huele a barbacoa, exactamente igual.
Contemplé cómo una pierna chamuscada se desprendía de un cadáver. Benarés no es para melindrosos.
 El tren con destino a Benarés comenzó a moverse a lo largo del kilométrico andén de la estación de Delhi, con gente subiéndose y bajándose en todo momento hasta que su velocidad superó a la del último corredor. Los trenes son los mismos que circulaban en los tiempos del colonialismo británico, una sarta infinita de vagones metálicos.
El tren con destino a Benarés comenzó a moverse a lo largo del kilométrico andén de la estación de Delhi, con gente subiéndose y bajándose en todo momento hasta que su velocidad superó a la del último corredor. Los trenes son los mismos que circulaban en los tiempos del colonialismo británico, una sarta infinita de vagones metálicos.
Tomé asiento y observé a mis acompañantes con la misma curiosidad que yo despertaba en ellos. No obstante, con las horas de viaje, la curiosidad derivó en sesteos, lecturas y ensimismamientos.
De entre mis acompañantes, me llamó la atención una pareja de hermanos, chico y chica, que subió en una de las incontables estaciones. A través de los barrotes de mi ventana había contemplado la escena de despedida de sus padres. El padre y el hijo no paraban de reír y bromear, mientras que la madre y la hija se abrazaban nerviosas, con lágrimas en los ojos.
Una vez instalados en el vagón, pude apreciar que la niña iba engalanada como una novia, con un elegante vestido rosa. Al contrario que su hermano, pronto adormilado, ella temblaba de nervios y rompía a llorar a menudo. Pronto lo comprendí: había sido “ofrecida en matrimonio” a cambio de su valor de tasación (más alto cuanto más guapa y blanca). Imposible imaginar su incetidumbre, su angustia… Era solo una niña.
 A la mañana siguiente salí a la calle con la ilusión de patear Dehli, sin sospechar el acoso que recibiría por parte de mendigos y timadores. Además, mis zapatillas naranjas ejercían un magnetismo irresistible sobre los adolescentes.
A la mañana siguiente salí a la calle con la ilusión de patear Dehli, sin sospechar el acoso que recibiría por parte de mendigos y timadores. Además, mis zapatillas naranjas ejercían un magnetismo irresistible sobre los adolescentes.
Regresé al hotel (uno para extranjeros, con las comodidades típicas de un hotel convencional) a la carrera, cambiando aceras para despistar a la turba de mendigos, adolescentes y embaucadores que revoloteaba a mi alrededor. Tampoco resultaría muy diferente al día siguiente, a excepción de que entonces ya sabía lo que me esperaba al pisar la calle, de entre lo cual lo peor era ver a tantos niños mendigos, muchos de ellos tullidos.
Pero entonces ocurrió el proverbial encuentro con uno de los conductores de rickshaws (bicicleta-taxis), sobre el que ya escribí un post con anterioridad. Seguí su consejo y me compré el típico atuendo indio, con la camisa larga casi a la altura de las rodillas.
A la mañana siguiente, al salir a la calle disfrazado de indio de la India, con algo de barba y con chanclas en lugar de refulgentes zapatillas, Delhi se transformó en otra ciudad. Podía caminar, tomarme un chai (té con leche hirviendo), abordar un rickshaw, callejear por la Vieja Delhi sorteando los escupitajos rojizos (unos preparados envueltos con hojas de betel con efectos estimulantes), y hasta disfrutar del océano de colores, olores y sabores únicos.
La India es intensa; la India es incomparable. Por fin me sentí con la capacidad de viajar, no como un turista sino como un indio; ahora podría peregrinar por los lugares donde Buda vivió dos mil quinientos años atrás.
 Alunicé en Nueva Delhi. La India carece de comparaciones.
Alunicé en Nueva Delhi. La India carece de comparaciones.
Abordé un taxi con aspecto de coche de juguete, como aquellos que algunas veces me compraban mis padres metidos en una cajita de plástico a los que se les podían abrir las puertas. En el trayecto que iba del aeropuerto al hotel a punto estuvimos de colisionar en varias ocasiones.
Los tópicos del colectivo patrio que asumen que los gallegos conducen mal y los cántabros se sostienen en una idea común de lo que es conducir. Cualquier adjetivo que utilizase para calificar la conducción en la India no reflejaría la realidad. Cambios de dirección súbitos, adelantamientos por cualquiera de los lados, golpeteos de parachoques, el claxon para todo y de todos, y la ley del más grande como valor supremo, confieren a la experiencia un matiz entre atracción de feria ambulante y sensación inminente de desastre.
En los taxis del aeropuerto, con cada extranjero se monta un pícaro en el asiento de al lado del conductor con el fin de sacarle unas rupias extras, generalmente llevándole a un hotel en el que reciben comisión. Pude evitar ambas trampas –conducción y pícaro– y llegué sano y salvo al hotel solicitado infinidad de veces, en el centro de la ciudad, por cierto, sin casi iluminación nocturna a pesar de su capitalidad.
 Me despedí de Japón desde la ventanilla del avión, convencido de que algún día regresaría para cumplir mi sueño de peregrinar alrededor de Shikoku.
Me despedí de Japón desde la ventanilla del avión, convencido de que algún día regresaría para cumplir mi sueño de peregrinar alrededor de Shikoku.
Kuala Lumpur (KL) es una metrópoli de grandes contrastes. Algunos de los rascacielos más altos del mundo, como las famosas Torres Petronas, proyectan sus sombras sobre humildes barriadas ocultas a la vista de los turistas tras kilométricos paneles de hormigón e infranqueables autopistas.
El país es oficialmente musulmán, pero hay comunidades de las principales religiones del mundo coexistiendo en precario equilibrio.
Una chica originaria de KL (gracias Foong Ming), a quien había conocido entre los extranjeros de la Universidad de Nagoya, me había proporcionado el teléfono de un amigo que, según ella, estaría encantado de ejercer de guía turístico. Efectivamente, al día siguiente de llegar, un amable malayo (étnicamente chino) me llevó primero de visita a un moderno templo budista de la floreciente comunidad china, y luego a las cuevas Bato, convertidas en un impresionante santuario hindú, cuya atmósfera invitaba primero al asombro y, una vez dentro, al recogimiento, como Covadonga.
Ya por mi cuenta, dedicaría un día entero en ir y volver a Malaca, una excolonia que pasó por manos portuguesas, holandesas y británicas, de cuya presencia dan fe algunas ruinas. Me impactó un pequeño cementerio, en cuyas lápidas todavía se podían leer los nombre de aquellos colonos europeos, hombres y mujeres, que apenas llegaban a vivir una treintena de años.
 No me tentó la idea de seguir descendiendo por la península malaya hasta Singapur, pues ya conocía la ciudad. Singapur es el espejo en el que se mira KL, una ciudad cosmopolita y lujosa, donde los peones entran desde Malasia en remolques al amanecer y salen de igual modo al anochecer.
No me tentó la idea de seguir descendiendo por la península malaya hasta Singapur, pues ya conocía la ciudad. Singapur es el espejo en el que se mira KL, una ciudad cosmopolita y lujosa, donde los peones entran desde Malasia en remolques al amanecer y salen de igual modo al anochecer.
Sin embargo, sí que sentí no poder viajar un poco más al sur hasta la isla de Java para visitar Borobudur, una representación en piedra del cosmos budista, un mandala tridimensional en forma de pirámide cuyos relieves ilustran el peregrinaje de mi ídolo Sudhana, el joven protagonista del último capítulo del Sutra Avatamsaka.
Debía regresar a KL para desde allí continuar rumbo a la India.
 Los días necesarios para que tramitaran el visado para la India los dediqué a conocer Tokio. Después de patear buena parte del centro, decidí que mi segunda noche, en lugar de dormir a la intemperie como en la primera, dormiría en una cápsula.
Los días necesarios para que tramitaran el visado para la India los dediqué a conocer Tokio. Después de patear buena parte del centro, decidí que mi segunda noche, en lugar de dormir a la intemperie como en la primera, dormiría en una cápsula.
La idea de dormir dentro de uno de esos célebres hoteles japoneses podía resultar interesante como experiencia. También para el bolsillo, pues son al menos tres veces más baratos que hoteles y ryokans. Pagué por adelantado en el mostrador de la entrada, me dieron una llave que abría una taquilla de la sección de hombres, donde me despojé de la mochila y las ropas de calle y me enfundé un yukata que hallé doblado en su interior.
La llave también servía para la cápsula, un nicho de la fila superior lo suficientemente alto como para poderme sentar dentro y cuyo único mobiliario era un televisor empotrado en una esquina.
 Entre los varios hoteles cápsula probados, el del último piso de un rascacielos próximo al templo Sensoji resultó ser el mejor. Desde su terraza se divisaba perfectamente todo el recinto del templo, la zona fluvial y algunos edificios emblemáticos, como las oficinas de una compañía cervecera japonesa, un edificio archiconocido no por su altura sino por la enorme caca colocada sobre su entrada (algunos ven un moco). El intento del arquitecto —un renombrado diseñador europeo— por recrear la espuma dorada cervecera se le quedó en eso. Tener encima que pagar la factura de semejante mierda es como para plantearse el haraquiri.
Entre los varios hoteles cápsula probados, el del último piso de un rascacielos próximo al templo Sensoji resultó ser el mejor. Desde su terraza se divisaba perfectamente todo el recinto del templo, la zona fluvial y algunos edificios emblemáticos, como las oficinas de una compañía cervecera japonesa, un edificio archiconocido no por su altura sino por la enorme caca colocada sobre su entrada (algunos ven un moco). El intento del arquitecto —un renombrado diseñador europeo— por recrear la espuma dorada cervecera se le quedó en eso. Tener encima que pagar la factura de semejante mierda es como para plantearse el haraquiri.
 Durante aquellos amaneceres salía bien abrigado a la terraza para meditar en dirección al templo, más inspirador que el edificio del otro lado del puente.
Durante aquellos amaneceres salía bien abrigado a la terraza para meditar en dirección al templo, más inspirador que el edificio del otro lado del puente.
Recogí mi pasaporte con un visado para la India válido por tres meses y regresé a Nagoya. Como siempre, compré el billete de avión más barato, lo que implicaba tener que pasar unos pocos días en Malasia. Me alegré de tener la oportunidad de conocer un poco mejor ese rincón del sudeste asiático.
 Finalizado el retiro de meditación en la Ciudad de los Diez Mil Budas en California regresé a Japón, como huésped de un buen amigo portugués (un abrazo Artur), con quien disfruté en su apartamento de Nagoya de largas conversaciones en las que pude reactivar mi voz, silenciada durante todo el largo retiro.
Finalizado el retiro de meditación en la Ciudad de los Diez Mil Budas en California regresé a Japón, como huésped de un buen amigo portugués (un abrazo Artur), con quien disfruté en su apartamento de Nagoya de largas conversaciones en las que pude reactivar mi voz, silenciada durante todo el largo retiro.
Fue Artur quien despertó mi curiosidad por la India, pues es un apasionado de aquellas tierras y acababa de regresar de pasar unos días por allá.
Salí a la terraza. Era enero y nevaba copiosamente. Respiré profundamente el aire congelado y me introduje de nuevo en el apartamento. La idea de volver a echarme a la calle para peregrinar en aquellas condiciones rayaba la locura.
—¿Qué tal tiempo hace en la India? —pregunté a mi amigo.
—Estos meses son los mejores, antes de los calores del verano —contestó.
Volví a mirar al exterior a través del cristal y sin girarme añadí:
—Me voy a la India.
Le pedí que me explicase los pormenores del viaje. Lo primero era solicitar un visado en la embajada de Tokio. Durante los más de tres años en que había vivido en Japón, y de mis muchos viajes por su geografía, resultaba increíble que todavía no hubiese visitado la gran capital. Ahora tenía la oportunidad.
Retomé los bártulos de vagabundo y salí en tren con la idea de pasar varios días por Tokio, los requeridos por las formalidades burocráticas (y también, por qué no decirlo, para no abusar de la hospitalidad de mi amigo).
Pasé la noche en los jardines del castillo imperial, próximo a la embajada, y a la mañana siguiente formalicé el papeleo. Tardarían tres días en tramitar el visado.
 Aparqué en Japón mis aperos de peregrino y salí volando rumbo a San Francisco (diciembre 2002). Una amiga me recogió en el aeropuerto y me llevó en coche a la Ciudad de los Diez Mil Budas, a un par de horas de conducción pasado el Golden Gate en dirección norte.
Aparqué en Japón mis aperos de peregrino y salí volando rumbo a San Francisco (diciembre 2002). Una amiga me recogió en el aeropuerto y me llevó en coche a la Ciudad de los Diez Mil Budas, a un par de horas de conducción pasado el Golden Gate en dirección norte.
El exigente retiro de meditación, en el que ya había participado el invierno anterior, comenzaba cada día a las cuatro de la mañana y finalizaba a las doce de la noche. Catorce horas diarias de meditación, con periodos de quince minutos entre cada sentada que yo compaginaba con estiramientos y yoga.
Las tres semanas transcurrieron bajo el repiqueteo constante de las gotas de lluvia que siempre deja el invierno por estas latitudes, invitando al recogimiento, a la imitación de la naturaleza en su hibernación.
Con la experiencia acumulada, ahora podía sentarme en loto completo durante todo el retiro, algo impensable pocos años antes. Los primeros días se fueron en la adaptación al horario y al dolor de piernas que, al contrario que sobre la bicicleta, viene causado por la inmovilidad.
La mente también requiere cierto tiempo para aclimatarse y darse cuenta de que su objeto de atención ya no es externo, que ahora el tráfico al que debe prestar atención no se compone de vehículos con motor de explosión sino de pensamientos y emociones, algunas explosivas.
Poco a poco, cuerpo y mente se tranquilizan y entran en una dinámica, o debería decir estática, en la que los días transcurren lenta y aparentemente sin discontinuidad.
Al final de las tres semanas me sentía rejuvenecido, dispuesto a regresar a Japón para realizar el peregrinaje de los 88 templos alrededor de la isla de Shikoku. Pero «algo» se interpondría en mis planes, como veremos.
 Huyendo del océano urbano de Osaka, puse rumbo a la zona montañosa del interior, donde encontré diseminados por sus laderas templos de pasado glorioso que yacían fosilizados y reconvertidos en atracciones turísticas de fin de semana.
Huyendo del océano urbano de Osaka, puse rumbo a la zona montañosa del interior, donde encontré diseminados por sus laderas templos de pasado glorioso que yacían fosilizados y reconvertidos en atracciones turísticas de fin de semana.
Bordeando la sierra regresé a la costa a la altura de Wakayama, la ciudad que se convertiría en el punto y final de mi primer peregrinaje en bici y donde me fue ofrecido un alojamiento especial.
Me despedí de mi fiel montura y la dejé aparcada en unos soportales, pensando que algún día podría volver a por ella. Con las últimas luces del día vislumbré un templo con una entrada diferente a lo usual (me recordó, por la ligera subida y sus poderosas paredes, a la del castillo templario de Ponferrada). Accedí al portalón interior y, como de costumbre, procedí a mi rogatoria. De repente, una ráfaga de viento abrió una portezuela situada a mi izquierda que daba a un jardín interior. Aunque en mis noches de vagabundo había recibido contestaciones espectaculares a mis ruegos, esa fue la más sorprendente por la “coincidencia” y lo magnífico del lugar: un jardín con un búnker
El bodisatva Kannon fue mi anfitrión, a pesar de hallarse secuestrado en un búnker de hormigón. Al tema de los búnkeres le viene que ni pintado el refrán “es peor el remedio que la enfermedad”. Con el fin de proteger a las esculturas más antiguas de la humedad y la eventualidad de un incendio o terremoto, en el recinto de algunos templos hay construido un cubo de hormigón donde dichas imágenes se guardan a temperatura y humedad constantes. El resultado es que el altar del templo pierde todo su encanto y los budas y bodisatvas se ven avocados a vivir cautivos entre cuatro paredes asépticas, ocultos a los ojos de los visitantes, sin incienso, sin flores, sin ofrendas. Sin vida.
 Después de haber «demostrado» que la imaginación nos puede servir para descubrir cosas tan interesantes como que Japón es un dragón, y que la isla de Shikoku es una perla enorme, puedo volver al peregrinaje en bicicleta que había «aparcado» después de cruzar las montañas que separan la costa del norte de la del sur de Japón.
Después de haber «demostrado» que la imaginación nos puede servir para descubrir cosas tan interesantes como que Japón es un dragón, y que la isla de Shikoku es una perla enorme, puedo volver al peregrinaje en bicicleta que había «aparcado» después de cruzar las montañas que separan la costa del norte de la del sur de Japón.
La costa bañada por el Pacífico (la del sur) congrega a la mayor parte de la población, de ahí que el nuevo escenario de mi peregrinaje difiriera del del mar del Norte (¡cuántos dels!). Ahora me movía en entornos urbanos. Especialmente desagradable resultó mi tránsito por el océano de edificios de Osaka, la segunda ciudad en número de habitantes de Japón (tras la capital Tokio).
El único reducto en el que pude encontrar un lugar donde pasar la noche fue un cementerio. Bajo una estatua del bodisatva Jizo que protege a los viajeros –también a los que emprenden su último viaje– planté mi reducido campamento, entre panteones con las cenizas de los muertos.
Dormí como un ángel hasta que, ya de madrugada, algo me sacudió. Antes de abrir los ojos no sabía qué verían. Acabó por perfilarse la figura de una señora mayor de aspecto nada fantasmal, quien me instaba a levantarme. Justo cuando cargaba con la mochila al hombro y me disponía a abandonar mi “suite”, una tromba de gente con cubo y cepillo en mano entró al cementerio para limpiar los relicarios. Resultó que ese día era el de la limpieza. No sé quien sería aquella señora, pero fue toda una suerte que se presentase con la antelación justa para evitar una situación incómoda.
 A las evidencias geográficas e históricas que hemos discutido sobre la hipótesis de que Japón sea un dragón todavía se le pueden añadir los aspectos más sutiles derivados de aplicar a su anatomía las revelaciones de las tradiciones espirituales orientales.
A las evidencias geográficas e históricas que hemos discutido sobre la hipótesis de que Japón sea un dragón todavía se le pueden añadir los aspectos más sutiles derivados de aplicar a su anatomía las revelaciones de las tradiciones espirituales orientales.
Así, en la tradición alquimista china, el cuerpo contiene tres centros energéticos principales, denominados dantien (campo de cinabrio). El inferior se halla en la barriga (hara en japonés), el intermedio sobre el corazón y el superior en la cabeza. Estos centros regulan los aspectos volicional, emocional e intelectual. (La aséptica anatomía forense dice que todo lo que se halla en estos lugares son las glándulas suprarrenales, el timo y la pituitaria). El objetivo del alquimista consiste en reconocer y dominar dichos centros para acceder a la auténtica naturaleza de su ser, la cual se hace manifiesta a través de una profunda unión mística, un sentimiento de amor universal y la posibilidad de realizar viajes extracorpóreos.
El dantien inferior o centro de gravedad del dragón coincide con nada menos que la montaña sagrada Fuji, el cono icono de la perfección y la serenidad. El dantien intermedio del corazón coincide con las antiguas capitales de Kioto y Nara, pero aún más significativo es el hecho de que el santuario sintoísta más sagrado e importante de Japón se halla precisamente ahí, en Ise, dedicado a la diosa solar Amaterasu, reverenciada por su candidez y compasión, rasgos del todo atribuibles al corazón. Por último, el dantien superior coincide con la isla de Kyushu (cabeza), allí donde los contactos con las civilizaciones del interior del continente han sido frecuentes durante toda la historia de Japón, por donde entraron, entre otros conocimientos, el confucionismo de China y sobre todo el budismo originario de la India. En definitiva, filosofías y análisis sobre el significado de la vida y su propósito último, totalmente pertinentes y adecuadas a las capacidades atribuibles a la cabeza.
Aunque toda esta prolija descripción se produjo en apenas unos instantes, lo que realmente me convenció de estar sobre algo más que un juego de la imaginación fue el último de los descubrimientos, el que surgió justo después de mirar la lámina de Kobo Daishi. Se trataba de la isla de Shikoku, la cual no acababa de encajar en la anatomía del dragón. ¿Qué pintaba esa isla allí?, flotando sobre el pecho, como sostenida…. ¡Eureka! La última pieza del puzle encontró acomodo con suavidad y precisión en la foto final.
¡Los dragones siempre llevan consigo una perla de la que nunca se separan demasiado! ¡Shikoku es la perla del dragón! No es de extrañar, pues, que Shikoku fuese el lugar de nacimiento del místico Kobo Daishi, y quien apreció su calidad de mandala cósmico estableciendo sobre ella el famoso peregrinaje de los ochenta y ocho templos.

Si la anatomía de Japón no fuese ya de por sí sola dragonianamente convincente, los emplazamientos humanos y la historia de la nación aportan pruebas adicionales.
Por ejemplo, las antiguas capitales de Nara y Kioto se sitúan a la altura del corazón, mientras que la capital moderna, Tokio, se halla en la panza. El traslado de la corte imperial que tuvo lugar durante el periodo Meiji a finales del siglo XIX, desde el corazón a la panza, refleja el cambio experimentado en la sociedad japonesa de abandono de lo espiritual en favor de lo material.
El periodo Kamakura del siglo XII, así llamado porque el gobierno de la nación se estableció en la península de dicho nombre, posee las características propias del órgano de micción y sexual del dragón (hasta saliendo de él hay una ristra de islas a modo de gotitas). El periodo Kamakura se caracterizó por sus guerras y por la aparición de los profetas fundadores de las principales escuelas budistas propiamente japonesas que han sobrevivido hasta la actualidad: Honen fundó la escuela Tierra Pura, Shinran la Nueva Tierra Pura, Eisai la Zen Rinzai, Dogen la Zen Soto y Nichiren la que lleva su nombre. La tensión vivida en dicho periodo entre violencia y paz, entre guerras y búsquedas espirituales, lo convirtió en uno de los más seminales de toda la historia de Japón.
Asimismo, la política beligerante colonialista en la que se embarcó el país durante la primera mitad del siglo pasado, cerrada con las pavorosas explosiones de sendas bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, guarda cierta relación con el periodo Kamakura, pues de los horrores de la guerra resurgió una nación radicalmente comprometida con la paz. Curiosamente, Nagasaki se halla exactamente sobre los ojos del dragón, e Hiroshima sobre su garganta. Las proclamas violentas de un pueblo cegado por su codicia expansionista se transformaron en gritos de sufrimiento y clamores de “¡nunca más!”.
(Habrá que esperar para saber qué es la isla de Shikoku).

Y hablando de monstruos, recuerdo la extraña visión que tuve una noche de verano en mi apartamento. Me levanté desvelado por el asfixiante calor y descansé la mirada sobre un mapa de Japón que había colocado sobre la pared, en el que marcaba con rotulador los lugares visitados. Luego giré la cabeza para observar la otra pared donde colgaba una lámina de Kobo Daishi (monje del siglo VIII muy venerado en Japón) vestido de peregrino. Mi pensamiento se detuvo. Volví a mirar el mapa de Japón y… ¡No podía creerlo! Mi mente había procesado algo que a mi intelecto le constaba digerir, aunque finalmente accedió, medio en broma medio en serio, a ponerle palabras. Se trataba de un descubrimiento de gran repercusión, aunque no al alcance de la mayoría de la gente (a excepción de los niños, claro).
Entre los seres que habitan las mitologías de la mayoría de las civilizaciones destacan por su frecuencia unos seres formidables, híbridos entre reptiles y aves, que surcan los cielos y los océanos escupiendo fuego por la boca: son los dragones. Yo acababa de descubrir que los dragones no son seres ficticios, sino que existen y están vivitos y coleando. ¿Dónde? Justo debajo de nuestras narices. ¡Vivimos sobre dragones! De hecho, los continentes son un grupo de dragones que viven en esta charca azul del universo que llamamos planeta Tierra. ¡Los terremotos son en realidad “dragón-motos”!
«¡Tonterías!», se apresura a enjuiciar nuestro henchido hemisferio cerebral izquierdo justo antes de fagocitar la pasa en la que se ha transformado el derecho, cuyas últimas palabras son: «Pero es verdad». ¡Es verdad! Los dragones viven millones de años y por eso sus movimientos son muy lentos, o debería decir que a los humanos (que vivimos menos que lo que dura uno de sus resoplidos) nos parecen muy lentos. Japón es una cría de dragón, lógicamente inquieta, de ahí su especialmente marcada actividad sísmica.
¿Queréis verlo? Buscad un mapa de Japón y girarlo 50º hacia la derecha (o mirad el mapa de este post). La isla del extremo izquierdo (Kyushu) corresponde a la cabeza; la isla principal (Honshu) conforma el cuerpo, y la isla de la derecha (Hokkaido), la cola. La ristra de islas que se extiende hacia la izquierda desde su boca es lógicamente una bocanada de fuego (por eso hace tanto calor en Okinawa). La cordillera montañosa que la recorre de un extremo a otro no puede ser otra cosa que su poderosa columna vertebral. En la espalda de la cría del dragón hasta se pueden ver unas incipientes alas, y uniéndose al vientre se distinguen dos poderosas penínsulas, que no son sino las musculosas patas traseras. Sorprendente, ¿no?
¿Pero, entonces, qué será Shikoku, la isla más sagrada del archipiélago, la del peregrinaje de los 88 templos, situada sobre el pecho del dragón?
 En menos de dos días crucé Japón de norte a sur, uniendo la ciudad de Tottori a la orilla del mar de Japón con la de Kobe a la orilla del océano Pacífico.
En menos de dos días crucé Japón de norte a sur, uniendo la ciudad de Tottori a la orilla del mar de Japón con la de Kobe a la orilla del océano Pacífico.
Desgraciadamente, ambas ciudades están unidas en su luto por los terribles terremotos sufridos hacía pocos años (2000 y 1995 respectivamente).
Por algún resorte desconocido del subconsciente, a mi mente acudieron fotogramas de aquellas películas japonesas de mi niñez, protagonizadas por monstruos prehistóricos tipo Godzilla que despertaban de letargos milenarios para causar tremendos estragos hasta que eran sometidos finalmente por robots tipo Mazinguer Zeta.
Recorriendo en bicicleta la geografía de Japón comprendí la obsesión de esas gentes con el poder destructivo de la naturaleza. En sus películas, el miedo es sublimado mediante la aparición de robots capaces de derrotar a los monstruos prehistóricos, dragones o descomunales simios.
Sin embargo, el anhelo de que la tecnología acabará por someter a las fuerzas telúricas lo resquebrajaron el par de terremotos de Tottori y Kobe, y lo finiquitó el último y más escalofriante, el de Fukushima. Además, este último terremoto les dio a conocer –nos dio a conocer a todos– otro tipo de monstruo: las centrales nucleares.
 Tras el retiro de meditación en Antaiji, recuperé la bicicleta que había dejado aparcada en una estación de tren y reanudé mi peregrinaje.
Tras el retiro de meditación en Antaiji, recuperé la bicicleta que había dejado aparcada en una estación de tren y reanudé mi peregrinaje.
La costa del mar del Norte de Japón está salpicada de jirones de rocas con extrañas formas. Hipnotizado por su belleza, especialmente en esos días de invierno, continué viajando a su vera en dirección oeste, hasta que la climatología dijo basta.
Un amanecer reveló un paisaje blanco: una delicia para la vista, un tormento para los huesos. Cuando en el visor del termómetro digital de mi despertador apareció un signo menos delante de la cifra de la temperatura, supe que era el momento de poner rumbo sur, a la costa del Pacífico.
Para ello, antes debía cruzar el sistema montañoso del interior. La visión del cielo que cubría las montañas, aunada a la de la carretera cubierta de nieve y a la de mi endeble bicicleta, me hicieron titubear. Justo entonces, algo sorprendente ocurrió en el cielo: las nubes se abrieron por un instante y un rayo de luz solar me impactó en los ojos. Era la señal que necesitaba.
Un quitanieves me adelantó y pude colocar mis ruedas sobre la rodada que iba dejando. Otros pocos vehículos equipados de cadenas en sus ruedas vinieron detrás, los conducidos por humanos se apartaban al adelantarme, los demás arrojaban sobre mí una andanada de nieve sucia, y unos y otros debían de preguntarse por el loco que se dirigía en bici hacia las ominosas montañas.
Empecé a negociar curva tras curva de un ascenso «tipo-Pajares», algunas sobre la bici y las más a pie sobre las botas empapadas por las riadas que cruzaban la carretera. Por fin, bien entrada la tarde, alcanzaría la cota más elevada, donde un interminable túnel me pondría en contacto con la vertiente sur. Me sentía eufórico, pensando que lo peor había pasado.
Sin embargo, el descenso sin dar pedales a tan bajas temperaturas provocó que todo mi cuerpo se congelase casi de inmediato, en especial manos, cara y pies. Rígido como un témpano, me apeé en el primer pueblo del valle. El dolor de pies y manos era tan intenso que me llevó minutos descalzarme.
Entré en el local de un área de descanso y pedí un tazón de sopa (ramen) sobre el que hacer inhalaciones, sumergir los dedos (de las manos) y dar friegas a los pies, los cuales iban alcanzando la temperatura ambiente entre dolorosas punzadas provocadas por la sangre reconquistando la superficie. Tras recuperar las sensaciones, regresé para patear a la bici, no como castigo a su comportamiento, sino para liberarla de los mazacotes de hielo que la aprisionaban.
Gracias a los últimos rayos de sol de ese día, los mismos que me habían invitado a este lado de las montañas, disfruté de las vistas de unos paisajes montañosos inmaculados. En una pequeña ciudad pude secar la ropa, las botas y el saco de dormir en una lavandería pública. Esa noche encontré un pequeño templo especialmente tranquilo y acogedor donde disfruté de un sueño reparador.
 Después de semanas pedaleando entre templos de sobrecogedora belleza, alcancé la base de la montaña donde se halla Antaiji. Solo cuatro kilómetros me separaban de uno de los principales templos Zen de Japón; además, lo conocería durante el Rohatsu, el retiro de meditación más importante del año.
Después de semanas pedaleando entre templos de sobrecogedora belleza, alcancé la base de la montaña donde se halla Antaiji. Solo cuatro kilómetros me separaban de uno de los principales templos Zen de Japón; además, lo conocería durante el Rohatsu, el retiro de meditación más importante del año.
Ascendía especulando sobre el número de monjes y meditadores congregados para la ocasión.
Lo angosto del camino no anticipaba la planicie que se abre a su término, con el monasterio bien centrado en ella y más grande de lo imaginado.
Llamé a la puerta y, para mi sorpresa, me recibió un monje alemán. El joven y espigado monje me acompañó hasta la que sería mi habitación. Reinaba un silencio extraño, inusual para la víspera de tan importante retiro.
Cenamos en el único cuarto caldeado mediante una estufa de leña situada en el centro. La conversación casi me corta la digestión. Entre sorbos de sopa miso me dijo que él era el heredero de Antaiji. El último maestro se había despeñado el invierno pasado mientras le quitaba la nieve al camino de acceso y, desde la tragedia, los monjes –de por si ya pocos– fueron emigrando a otros templos hasta quedar él sólo. Se acababa de casar con una rolliza japonesa y ambos conformaban todo el personal residente de Antaiji.
Los participantes del Rohatsu de ese año 2002 seríamos él y yo. Desolador.
El retiro transcurrió con normalidad y concluyó con un frío que anunciaba nieve. Descendí de la montaña, mientras arriba caía la primera nevada del invierno.

Mientras pedaleaba a lo largo de la costa del mar del Norte de Japón, recordé que mi primer retiro de meditación tuvo lugar precisamente en la ciudad costera que volvía a visitar, situada al norte de Kioto , con una presencia telúrica audible, y con un nombre muy presidencial: Obama, en la prefectura de Fukui.
Recuerdo que en el templo la mayoría de los meditadores éramos extranjeros. Recuerdo también con una sonrisa mi inexperiencia, embutido en un chándal multicolor rodeado de gentes de sobria indumentaria y aires marciales.
El primer día del retiro (sesshin) me sobresalté pensando que se había declarado fuego en el templo, cuando, con el repiqueteo de una campana, todos se levantaron inmediatamente del cojín de meditar y salieron atropelladamente de la sala. Yo salí el último, todavía con una pierna dormida, pensando que íbamos a por cubos de agua, pero al volver una esquina, allí estaban todos, arrodillados y en fila, esperando turno para entrevistarse con el maestro, Harada Roshi.
Yo escuchaba aterrado la bronca que el imponente maestro zen soltaba al meditador que me precedía. Cuando llegó mi turno, accedí nervioso al cuarto, me arrodillé ante él y todo lo que se me ocurrió comentarle es que me dolían mucho las piernas.
Harada Roshi abrió los ojos, esbozó una sonrisa y dijo: “Itami to heiwa, onaji mono desu” (dolor y placer son la misma cosa).
Volví a mi cojín reflexionando sobre la frase. Yo no ponía en duda que fueran la misma cosa, pero a ver quién era el guapo que convencía a mis piernas.
 Cada pedalada me acercaba un poco más a mi objetivo, un monasterio situado en las montañas que se alzan entre Kioto y Nara al que acudía todos los meses para realizar un retiro de meditación, un sesshin de tres días sobre el que ya escribí un post anterior.
Cada pedalada me acercaba un poco más a mi objetivo, un monasterio situado en las montañas que se alzan entre Kioto y Nara al que acudía todos los meses para realizar un retiro de meditación, un sesshin de tres días sobre el que ya escribí un post anterior.
El ofuro (baño tradicional japonés) en la «pota de los caníbales» me supo a gloria bendita. Después de tres semanas de pedalear y dormir a la intemperie, disponer de techo sobre mi cabeza, tatami bajo mis pies, comida caliente en mi bol y, sobre todo, la tranquilidad del monasterio, no solo eliminaron de ese retiro toda sensación ascética, sino que, paradojas de la vida, casi lo convirtieron en unas vacaciones balsámicas. Incluso las muchas horas sentado inmóvil sirvieron para que la incipiente tendinitis de mis rodillas desapareciera casi por completo.
Cuando a su finalización, en lugar de tomar el autobús con mis compañeros, tomé la bici, no pude evitar un respingo. Mi siguiente destino era Antaiji, el monasterio donde los maestros Sawaki Roshi y Uchiyama Roshi revitalizaron el Zen el siglo pasado. Originalmente, Antaiji estaba ubicado en Kioto, pero hacía años que, por razones que desconozco, había sido trasladado a un plató sobre una montaña próxima a la costa del mar del Norte, en la prefectura de Hyogo.
Una de las principales celebraciones budistas conmemora la iluminación del príncipe Gotama (cuando se convirtió en un buda, en un ser despierto), concretamente el día 8 del último mes lunar. Las implicaciones cósmicas de estas fechas son las mismas que dan soporte a que el día de la natividad de Jesús se celebre el 25 de diciembre. El solsticio de invierno marca el punto de inflexión del ciclo del sol, cuando detiene su caída y comienza a escalar de nuevo por el horizonte. El solsticio de invierno es motivo de celebración luminosa en la mayoría de las civilizaciones porque, en las entrañas del mortecino invierno, el sol ya anuncia la llegada de otra primavera.
La modernización de Japón durante el periodo Meiji conllevó el abandono del calendario lunar en favor del solar, lo que supuso que la festividad de la iluminación de Buda se fijase en la fecha del 8 de diciembre. En los templos budistas es frecuente que la semana que culmina en tal día tenga lugar un retiro de meditación. Ese año llegaría en bici a Antaiji para participar en el retiro más importante del año.
 La primera noche la pasé dentro de la barriga de un dragón.
La primera noche la pasé dentro de la barriga de un dragón.
Anochecía cuando comenzó a llover mientras atravesaba un parque infantil. De entre los cachivaches, destacaba el enorme dragón de madera que me dio cobijo. Lo consideré como una señal de buen augurio.
Solía dormir a las espaldas de los templos, bajo los amplios alerones de sus tejados, lugares tranquilos donde me sentía protegido y donde siempre encontraba algún grifo en el que poder asearme. Además, el entarimado me permitía practicar yoga y sentarme a meditar confortablemente.
Ya fuese en un templo o en otro lugar, no recuerdo lance alguno reseñable por su peligrosidad. Solo en un par de ocasiones me vi en apuros. Por ejemplo, una noche terriblemente fría, en lugar de continuar mi búsqueda hasta localizar un sitio que reuniese unas mínimas garantías, decidí acurrucarme en el portal de una casa cuya única particularidad era que el coche aparcado en frente estaba cubierto de una manta, de cuyo abrigo yo me consideré más merecedor.
Serían las tantas de la mañana cuando la puerta se abrió justo detrás de mí y se volvió a cerrar súbitamente. Me levanté azorado, recogí el tenderete y volví a cubrir con la manta a su legítimo destinatario. La puerta volvió a abrirse, enmarcando a una pareja de madrugadores ancianos de rictus sorprendidos.
Les ofrecí todo tipo de sinceras disculpas y traté de explicar los motivos de tan inusual aparición en su portal. Cerraron la puerta sin mediar palabra. Caminaba con la bici de la mano, apesadumbrado por el inconveniente causado, cuando escuché tras de mí: “Chotto matte kudasai!” (¡Espere por favor!).
El paisanín se acercó a paso ligero y, con ambas manos y una ligera reverencia, me ofreció un par de plátanos. Le puse el pie a la bici para poder aceptar el donativo con ambas manos e igual grado de inclinación en mi reverencia. Ese instante evaporaría toda mi pesadumbre, al igual que los rayos del sol harían con la helada horas después.
Me alejé en el silencio del amanecer recitando el mantra de la Gran Compasión.
 Cerré la puerta, dejé la llave en el buzón y encaje la mochila en la cesta del manillar de mi bici, una de paseo normal y corriente. La primera pedalada que la puso en movimiento bajo la fría llovizna de aquella mañana de noviembre no la olvidaré jamás. Esa pedalada me constató que no era un sueño, ¡estaba ocurriendo! Sin trabajo, sin novia, sin casa, sin pertenencias, sin compromisos, sin destino cierto… libre como nunca antes me había sentido.
Cerré la puerta, dejé la llave en el buzón y encaje la mochila en la cesta del manillar de mi bici, una de paseo normal y corriente. La primera pedalada que la puso en movimiento bajo la fría llovizna de aquella mañana de noviembre no la olvidaré jamás. Esa pedalada me constató que no era un sueño, ¡estaba ocurriendo! Sin trabajo, sin novia, sin casa, sin pertenencias, sin compromisos, sin destino cierto… libre como nunca antes me había sentido.
Un sencillo mapa de Japón y una brújula componían todo mi instrumental de navegación. Las carreteras y caminos los iba eligiendo sobre la marcha en función de la belleza o fealdad del paisaje y del tráfico. Avanzaba despacio, sin prisas y parándome allí donde encontraba sitios de interés, generalmente templos. Mi primer objetivo era acudir al retiro de meditación del mes de noviembre en un monasterio de las montañas que hay entre Kioto y Nara.
La búsqueda diaria de un lugar donde poder pasar la noche se terció en un ritual cotidiano. Allí donde el anochecer me encontraba procedía a recitar el mantra de la gran compasión mientras trataba de divisar algún templo, budista o sintoísta, en el que proferir solemnemente la misma rogativa. Pedía a los seres visibles e invisibles del lugar hospitalidad durante las horas de la noche. En mi descaro, hasta imponía una condición: que por favor mi presencia no molestase a nadie.
Una vez localizado el lugar, me lavaba los pies con algo de agua, me ponía ropa cómoda, desplegaba el aislante a cuya cabecera siempre colocaba una foto del maestro Hua, hacía los ejercicios de yoga, meditaba una hora, extendía el saco y me introducía en él para dormir unas siete horas. De madrugada, tras asearme y ponerme las ropas de caminante, recogía todo, hacía ejercicios de estiramientos, y volvía a meditar otra hora.
 Debía deshacerme de todas mis pertenencias antes de salir a recorrer Japón en bici. Algunos libros y los elementos del altar, sin mucho más valor que el sentimental, los envié por correo a casa de mis padres en España.
Debía deshacerme de todas mis pertenencias antes de salir a recorrer Japón en bici. Algunos libros y los elementos del altar, sin mucho más valor que el sentimental, los envié por correo a casa de mis padres en España.
Unos días antes de la fecha de mi partida invité a amigos y compañeros a tomar un té en mi apartamento. Sus palabras de cariño y aliento fueron conmovedoras, pero lo que no sabían es que se trataba de una encerrona: les hice prometer que no se irían de mi casa con las manos vacías.
Así fue cómo una compañera china se llevó el pequeño frigorífico y productos y utensilios de cocina; mi buen amigo Sogo se llevó el kotatsu (una mesita con brasero debajo), útiles de dormir y el aspirador; un francés que era el presidente de la asociación de estudiantes extranjeros de la universidad se llevó casi toda mi ropa (incluido el traje de los congresos) para repartir entre quienes más lo necesitaban (extranjeros, por supuesto); otro estudiante, mis raquetas y botas de fútbol; otro, el tronco brasileño…
Finalmente fui puerta por puerta despidiéndome de mis vecinos, les regalé tazas, telas, mi tabardo, dulces… hasta acabar con todo. Mis vecinos eran viejos como el bloque de apartamentos, vivían solos y pobres, abandonados por sus familias y por la indiferencia de una sociedad -y no me refiero sólo a la japonesa- que prefiere esconder la vejez.
Mi vecino de enfrente, siempre elegante y dispuesto a charlar un rato aunque casi no nos entendiéramos, ahogaba su soledad en sake. Le regalé una cartera de cuero que yo nunca utilicé, regalo de una ex, y el hombre se echó a llorar desconsoladamente. A saber cuándo fue la última vez que alguien le regaló nada.
El día antes de mi partida, en mi apartamento solo quedaba una mochila con lo imprescindible para el peregrinaje. Y el eco de mis pisadas.
P.D.: Al buscar una foto con la que ilustrar este post me he quedado con la que aparece. Todavía no sé cuál es la conexión… ¿Porque era feliz con un balón?, ¿porque quiero pensar que nací sabiendo meditar? (!), ¿por mi pelazo?

Una vez presentada mi dimisión, debía decidir qué hacer con mi vida. Solo necesité el tiempo que me llevó tomarme una taza de sencha (té verde japonés): sería peregrino a tiempo completo.
Con la llegada de noviembre (del año 2002) salí a recorrer Japón en bicicleta. Durante las semanas anteriores a mi partida traté de deshacerme de todas mis pertenencias hasta quedarme con lo imprescindible.
Lo más valioso eran los libros, en especial los sutras, como el de la Guirnalda Floral (una docena de tomos), más conocido por su nombre en sánscrito, Avatamsaka, y que doné al templo de Kioto reminiscencia del de Antaiji, frecuentado por extranjeros deseosos de saborear el Zen en Japón.
El capítulo final de este Sutra —un libro en sí mismo llamado Gandavyuha— es una de las lecturas más fantásticas que jamás haya leído. Relata las aventuras de un joven peregrino llamado Sudhana en su búsqueda de la sabiduría a través de sus encuentros con maestros de lo más variopinto: monjes y monjas, un capitán de barco, una prostituta, unos amantes, ascetas, espíritus, bodisatvas, seres terroríficos, y así hasta cincuenta y tres encuentros. El peregrinaje culmina con el primero de los maestros, el bodisatva Manjushri, el de la sabiduría, quién certifica su despertar y le conmina a visitar todavía a un último maestro: el bodisatva Samantabhadra, el de la acción.
El otro gran sutra, el Sutra del Loto, se lo regalé a un buen amigo portugués que conocí en la Universidad de Nagoya (un abrazo, Artur), un ingeniero más interesado por lo espiritual que por los chips de silicio. La particularidad de este sutra son sus parábolas, algunas idénticas a las relatadas por Jesús, como por ejemplo la del hijo pródigo.
La lectura de esos sutras fue una de las principales fuentes de inspiración para que decidiese cambiar mi trabajo por un viaje sin prisa alrededor del mundo.
 El peregrinaje alrededor de la península de Chita resultó adictivo. Una vez finalizado, volvería a realizar un segundo peregrinaje también alrededor de la misma península pero enlazando diferentes templos: treinta y tres dedicados al bodisatva Kannon, el arquetipo de la compasión. Luego realizaría otro más dentro de la misma ciudad de Nagoya, gracias al cual descubrí lugares fascinantes, como el templo que alberga un bodisatva con cabeza de caballo.
El peregrinaje alrededor de la península de Chita resultó adictivo. Una vez finalizado, volvería a realizar un segundo peregrinaje también alrededor de la misma península pero enlazando diferentes templos: treinta y tres dedicados al bodisatva Kannon, el arquetipo de la compasión. Luego realizaría otro más dentro de la misma ciudad de Nagoya, gracias al cual descubrí lugares fascinantes, como el templo que alberga un bodisatva con cabeza de caballo.
Entre peregrinaciones, retiros mensuales y el tiempo dedicado a leer y meditar en casa sobre temas espirituales, lógicamente, el interés por mi trabajo se fue diluyendo hasta desaparecer casi por completo. Durante el tercer año de mi estancia en Japón comenzaría a replantearme seriamente mi carrera científica. ¿Quería ser un científico el resto de mi vida? La providencia volvió a enviarme una señal.
Cierto día fui requerido por las oficinas del departamento por un asunto bien extraño: mi nombre había bloqueado el ordenador central que realiza el pago de los salarios de los empleados. Al parecer, el guión colocado entre mis dos apellidos se había atravesado entre alguno de los circuitos de la maquinaria y la única manera de solucionarlo era eliminándolo, lo que suponía volver a pasar por toda la burocracia del primer día de hacía casi tres años, banco incluido, cambiando mi nombre por otro donde no figurase el dichoso guioncito, el cual, por cierto, no había dado guerra en todo ese tiempo (en Japón la burocracia es inflexible). Solucionar el asunto me llevó toda la mañana, pero lo que nunca pude imaginar es que esa misma tarde volvería a recibir una llamada de las mismas oficinas informándome de que ¡ahora era mi nombre el que se había atravesado! y debía volver a realizar idéntica operación. No daba crédito a lo que oía.
Volví a pasar por la vergüenza de rehacer la cuenta del banco por segunda vez en el día y por idéntico motivo, y cuando llegué a la oficina por la tarde me encontré con una escena inesperada. Un profesor del departamento con el que apenas si había tenido trato, precisamente ese día me había estado buscando y ante la imposibilidad de localizarme se había disgustado. Sin aviso previo, mi nombre se le atragantaba a los ordenadores y mi persona a un colega.
Recibí el mensaje, era el momento de decir adiós a mi trabajo como científico. Esa misma noche redacté y presenté mi dimisión, efectiva con la finalización del siguiente mes, justo cuando se cumplían tres años desde mi llegada a Japón.

Mi primo Tito me ha enviado la foto que utilizo en el post de hoy. Es una pegatina del peregrinaje de los 88 templos alrededor de la isla de Shikoku del que tanto he hablado, que algún japonés (o japonesa) dejó pegada en el Hotel Medulio de mi primo Gelo, ¡en León! Curioso, ¿no? (Gracias Tito por la foto, y si váis por Las Médulas no dejéis de pasaros por el hotel).
Hoy voy a escribir el último post relacionado con el peregrinaje alrededor de la península de Chita, reconociendo que no todo son maravillas: a veces el peregrino también se ve asaltado por la enfermedad.
La decisión de dormir al aire libre trajo consigo más horas de caminata con la mochila a cuestas, especialmente pesada en invierno, y menos horas de descanso. Una madrugada de lunes invernal, tras un fin de semana de peregrinaje especialmente intenso, cuando me disponía a levantarme para ir al trabajo, sentí un pinchazo en la zona lumbar. Con cada uno de mis actos se disparaban trallazos de dolor por la pierna izquierda abajo, mortificando hasta el menor de mis movimientos.
Me vestí a cámara lenta y caminando como las muñecas de Famosa cuando se dirigen al Portal llegué hasta la parada del autobús que me llevaría al hospital. Rápida, eficiente, moderna y hasta cálidamente, los doctores y enfermeras atajaron el dolor y diagnosticaron una hernia discal. (Era la segunda vez que tenía que probar la medicina nipona en un corto plazo, la primera a causa del tormento infligido por un cálculo renal en su desgarrador viaje de salida, producto de una hidratación deficiente).
La lesión del disco intervertebral me forzó a aplazar el peregrinaje y a replantearme mi actitud. Las caminatas cargado como un burro, el comer una sola vez al día, beber poco y mal, los ayunos en días de luna nueva y llena y dormir a la intemperie habían topado con el límite de mi resistencia. Me asombraba la capacidad de trabajo del cuerpo, pero también su fragilidad.
Fueron semanas en el dique seco, avocado a reflexionar sobre cómo vivir más equilibradamente.

Inicié el peregrinaje en el que dormiría en la calle. Al anochecer del sábado, habiendo caminado mucho más que en fines de semana anteriores, me senté en el porche del último de los templos visitados.
El monje residente salió y entablamos una buena conversación. Cuando le dije que era un peregrino con la intención de dormir al raso, se conmovió de tal manera que, sin modo alguno de poder rechazarlo, me invitó a hospedarme en su templo.
Primero me llevó al “onsen” local, un spa relajante donde pude eliminar todo el polvo del camino. De regreso al templo, su mujer había preparado una opípara cena (los monjes de Japón se pueden casar). En todos los años en que he sido vegetariano, nunca he sentido más no participar de una comida que ese día, pero no por gula, sino por la sinceridad de la invitación. No obstante, no solo no lo entendieron, sino que además se impresionaron con mis principios.
Dormí como un ángel.
A la mañana siguiente acompañé al monje en la ceremonia matutina y regresamos para compartir un desayuno estupendo por su variedad, esmerada presentación, y ahora sí, vegetariano. La pareja era joven, y por el templo se podían encontrar algunos de los juguetes de un niño de corta edad. Los tres salieron a despedirse y me entregaron un paquete bajo la promesa de no abrirlo hasta bien alejado. Cuando así lo hice, no pude reprimir algunas lágrimas. Había de todo, desde un rosario y útiles de aseo, hasta dinero.
¡Cuánta generosidad!, pensé. Regresé a Nagoya embargado por los acontecimientos y sin estrenar el saco de dormir. La noche en que me había propuesto dormir a la intemperie resultó ser la más confortable de mi vida.

Aguardaba con ilusión los nuevos lugares, paisajes, encuentros, desencuentros, y esa mezcla de aventura y búsqueda espiritual que hacían especial aquellos peregrinajes de fin de semana por la península de Chita (Japón).
Sin embargo, el hecho de tener que regresar a casa la noche de los sábados y reiniciar la caminata los domingos por la mañana, de alguna manera, desvirtuaba la pureza del peregrinaje. La solución de reposar en algún hotel local tampoco me pareció la más idónea (además de suponer un gasto considerable). El auténtico peregrino debe trasnochar en el camino, pensé.
La idea me convenció, si bien decidí probarla antes cerca de casa, concretamente en el parque con los templos donde “desenterré” a Kobo Daishi. Al anochecer, allá que me fui. Tras merodear tratando de encontrar un lugar lo suficientemente resguardado, acabé acurrucado al lado del templo dedicado al buda Dainichi (en japonés “Gran Sol”), que corresponde al buda que simboliza a la matriz universal (la foto es la del lugar).
No elegí ese templo por su simbolismo sino por su emplazamiento, aunque ahora, al escribir sobre ello, me doy cuenta del poder simbólico de mi fortuita elección: ese día reconocía al universo como morada última.
Pasé un frío atroz, y cada pequeño ruido me despertaba con la angustia de encontrarme con un monstruo, un fantasma o un asesino. Amaneció y sin embargo seguía con vida. La experiencia resultó ambivalente, aunque lo suficientemente positiva como para que me decidiera a probarla durante el peregrinaje. Me compré un sencillo saco de dormir y un aislante, y, más enmochilado que de costumbre, continué con mis andanzas.

Cuenta una leyenda que todos los peregrinos se encuentran al menos una vez con Kobo Daishi (el monje fundador del peregrinaje). Yo no puedo ratificar la leyenda, pero tampoco desmentirla.
Caminaba en paralelo a la costa cuando me di de bruces con un vallado que se extendía hacia unas colinas, bloqueándome el paso. Di media vuelta y me dirigí hacia un par de individuos que fumaban apoyados sobre un murete. Con gesticulación exagerada, me indicaron que debía dar un gran rodeo para evitar las obras de construcción. En ello estábamos cuando de repente noté que miraban inquietos sobre mi hombro. Me giré y vi a una viejecita con ropas de campesina corriendo hacia nosotros, con la mano me indicaba que fuese a su encuentro. Decidí hacerlo.
Atravesamos la alambrada por un agujero y caminamos sorteando trastos y maquinaria de construcción durante un buen rato, hasta llegar a una arboleda en lo alto de un cerro, donde la señora se detuvo y me indicó que a partir de ahí debía continuar yo solo. Antes de doblar la última curva me volví para despedirme de tan curioso personaje. Nunca olvidaré sus ojos luminosos y su amplia sonrisa.

Lo siguiente que recuerdo fue caer de rodillas —literalmente— ante la belleza de lo que se divisaba desde aquel cerro: una ensenada con un pueblecito y un colosal Kobo Daishi a modo de estatua de la libertad. De no haber sido por la viejecita, hubiese seguido el consejo de aquel par de individuos y me hubiese perdido uno de los momentos más memorables que guardo del peregrinaje por la península de Chita.
Por cierto, al descender hasta la orilla, comprobaría que un suelo rocoso se extiende sin apenas sobresalir del mar hasta la isla donde se erige la monumental estatua. Me arremangué los pantalones y “caminando sobre el agua como un jesucristo” alcancé la isla y me abracé a la estatua. ¿Habría encontrado a Kobo Daishi?
 El peregrino debe sellar su libro de ruta en cada uno de los templos visitados, a cuyo mantenimiento contribuye con un donativo de cien yenes (aproximadamente un euro).
El peregrino debe sellar su libro de ruta en cada uno de los templos visitados, a cuyo mantenimiento contribuye con un donativo de cien yenes (aproximadamente un euro).
Cierto día, en mi apartamento, me entretuve con un pensamiento: cien yenes por ochenta y ocho templos, mas los billetes de metro y tren…
Ese fin de semana, al salir de casa para reanudar el peregrinaje, encontré en el suelo un billete válido de metro con el que viajé gratis hasta la estación de tren. El primer tren de la mañana hacia mi destino aguardaba ya en el andén. Tomé asiento en el vagón vacío y esperé a que el revisor apareciese para abonarle el importe del pasaje. Llegó puntal (como todo en Japón), comprobó en su ordenador portátil el número de mi asiento y sin cobrarme nada abandonó el vagón haciendo una reverencia. ¡En su ordenador figuraba que ese asiento, el único ocupado del vagón, estaba pagado!
Llegué al punto donde reiniciaba mi peregrinaje sin gastar ni un solo yen.
En el primer templo que visité me recibió una anciana diminuta, encorvada y apuntando una trompetilla a la oreja, como las que hasta entonces solo había visto en los tebeos. La señora me invitó a un té verde con dulces típicos japoneses de habas pintas. La conversación, entre lo exiguo de mi japonés y el curioso amplificador de gritos que portaba ella, debió resultar de lo más rocambolesca.
Sin todavía saber muy bien por qué, la señora entró en el templo y salió con una bolsa idéntica a esas ilustraciones que aparecen en cuentos de piratas conteniendo doblones de oro, una especie de saquito cerrado con una cuerda corredera, ¡repleta de monedas de cien yenes! Había más que suficientes para pagar los sellados de todo el peregrinaje. Pensé que la pobre anciana no andaba bien de la cabeza, así que me dirigí hacia un señor que debía ser un familiar para explicarle lo del dinero, pero este simplemente se limitó a corroborar que se trataba de «osetai», de un regalo al peregrino.
Ese día recibí una lección que nunca olvidaré sobre el valor de dinero.
 A veces no resulta sencillo distinguir entre una ayuda o un contratiempo, como me sucedió el primer día de mi peregrinaje alrededor de la península de Chita. (El mapa que incluyo es el que tenía colgado en la pared de mi apartamento en Japón, en el que iba señalando los lugares que visitaba).
A veces no resulta sencillo distinguir entre una ayuda o un contratiempo, como me sucedió el primer día de mi peregrinaje alrededor de la península de Chita. (El mapa que incluyo es el que tenía colgado en la pared de mi apartamento en Japón, en el que iba señalando los lugares que visitaba).
Después de haber dado cuenta del “osetai” que mencioné en el post anterior, llegué a un cruce de carreteras con tráfico pesado, vías de tren, gasolineras y edificios de medio pelo; un entorno “yin”, muy negativo. Mientras esperaba a que el semáforo se abriese para los peatones, un individuo con gafas de sol y aspecto estrafalario se acercó para preguntarme si hablaba inglés. Desconfiado, hice gestos de no entender y dije: “No inglis, mi only espanis”. Craso error, ¡resultó que era brasileño!
Tras algo de conversación, cuando supo que era un peregrino, comenzó a corear: “¡Viva o rey, viva o rey!”. Ajeno a mi desaprobación primero y a mi indiferencia después, el susodicho continuó a mi lado exclamando de tan inusual manera, dispuesto a acompañar a su “señor”. Decidí probar algo diferente. Le dije que aceptaría su compañía si antes regresaba al primer templo para que su peregrinaje fuese completo.
La estratagema pareció surgir efecto. Salió raudo mientras yo hacía otro tanto en la dirección contraria. Subí de tres en tres las escaleras del puente que cruzaba las vías del tren y, una vez arriba, un señor me cortó el paso. “¿Adónde vas?”, preguntó en japonés. Le expliqué que era un peregrino en busca del siguiente templo. Me pidió el plano que llevaba en la mano para consultarlo durante una eternidad, ¡mi “fiel escudero” podría regresar en cualquier momento! Necesitaba mi mapa y aquel “guardián” no estaba dispuesto a devolvérmelo por más que educadamente intenté recuperarlo. La escena parecía una parodia de las justas medievales de don Suero de Quiñones en el puente romano de Hospital de Órbigo, solo que en mi caso, en lugar de Paso Honroso, el episodio acabó en Retirada Deshonrosa.
Desandando mis pasos y temeroso de volver a encontrarme con mi “vasallo”, eché a correr hacia otra de las direcciones, más pensando en escapar de aquel lugar que en aproximarme a mi destino. Tras mucho caminar, cariacontecido ante tan desastroso comienzo del peregrinaje, me llevaría la tremenda sorpresa de arribar al templo número dos. ¡Y yo pensaba que iba en la dirección contraria!, que debería haber cruzado aquel puente.
Eso el primer día del peregrinaje. ¿Quiénes eran aquellos personajes?
Por cierto, ¡feliz año del dragón!
En el templo de Nagoya donde había «conocido» a Kobo Daishi me informaron de que existía un peregrinaje imitación del de Shikoku en una de las dos penínsulas con las que Nagoya intenta abrazar al mar, concretamente en su brazo derecho, en la llamada península de Chita. A partir de entonces, cada sábado tomaría el primer tren de la mañana hasta llegar al último de los templos visitados el fin de semana anterior, y caminaría todo el día hasta el anochecer, en que regresaba a casa para ducharme y dormir, y volver a repetir la historia el domingo. Al gusto por viajar y el arte sacro se les unía ahora una dimensión extra: una manifiesta búsqueda espiritual bajo extenuante esfuerzo físico.
Descubrí que peregrinar tiene poco en común con hacer turismo, y que el tipo de encuentros y situaciones acaecidas durante los peregrinajes suelen adquirir carices muy especiales. Recuerdo el primer día en que salí, mango de la escoba en mano, del templo número uno del peregrinaje de Chita en dirección al número dos. Mi primera parada fue en una pequeña tienda de un pueblo para comprar el equivalente japonés a un pincho español, un “onigiri”, o bola de arroz conteniendo en su interior alguna delicia. La dependienta me miró con curiosidad y me preguntó: “¿Es usted un peregrino?”. Tras admitirlo con timidez, oiría por vez primera una expresión que desconocía: “Osetai”, que escucharía en muchas más ocasiones, y cuyo significado viene a ser algo así como “por favor, acepte esta irrechazable ofrenda y comparta el mérito de su peregrinaje con esta humilde persona que ahora le ayuda y le desea suerte en su búsqueda”.
Recibiría comida, té, dulces, dinero, a veces alojamiento, conversación, ánimos y la extraña sensación de que el universo apoyaba mi “inútil” caminar en redondo, de vuela al punto de partida.

Pensando sobre qué podría escribir en mi primer post del año, se me ocurrió hacerlo sobre mi primer día en la Tierra. El de la foto con cara «la que me espera» soy yo en el único descapotable que he tenido.
Feliz año, y espero no aburrir demasiado con algo tan personal.
Tras rebobinar la cinta de la película de mi vida hasta el principio y apretar el botón play, que en inglés significa literalmente jugar, en el primer fotograma aparecen las murallas medievales, la catedral de Santa María y el palacio episcopal de Astorga, capital de la Maragatería.
Visto en retrospectiva, tal diese la impresión de que mis padres hubiesen pactado de antemano que el nacimiento de su primogénito tuviese lugar en territorio neutral, porque mi madre es del Bierzo y mi padre de la Cepeda.
Nací pues en la provincia de León, en el rincón del noroeste de España donde la Meseta pierde su almidonada planicie y comienza a impacientarse ante la vista de los picachos de la cordillera Cantábrica al norte y de los montes de León al oeste.
Astorga se siente orgullosa de su pasado romano vinculado al oro de Las Médulas (el pueblo de mi madre), aunque yo diría que todavía se enorgullece más por ser la encrucijada de dos caminos de enjundia: la Ruta de la Plata que la atraviesa de norte a sur en trashumante unión de verdes montañas cantábricas, dehesas extremeñas y abrasador suelo andaluz, y sobre todo del Camino de Santiago que lo hace de este a oeste y ha sido transitado durante siglos por peregrinos provenientes de todos los puntos de Europa en su búsqueda del Finisterre.
 Pero aún hay dos elementos significativos de Astorga que no puedo dejar sin mencionar. El primero es el palacio que hace sonrojar de envidia a los más atrevidos de Walt Disney, y que diseñó el que —en mi humilde opinión— ha sido el mayor genio de la arquitectura: Gaudí, hijo de esa inagotable madre de artistas geniales que es Cataluña. El segundo es el chocolate.
Pero aún hay dos elementos significativos de Astorga que no puedo dejar sin mencionar. El primero es el palacio que hace sonrojar de envidia a los más atrevidos de Walt Disney, y que diseñó el que —en mi humilde opinión— ha sido el mayor genio de la arquitectura: Gaudí, hijo de esa inagotable madre de artistas geniales que es Cataluña. El segundo es el chocolate.
Los primeros sonidos que escuché cuando desde el vientre de mi madre me asomé a este mundo fueron los tambores de la procesión que, en honor al Sagrado Corazón de Jesús, desfilaba precisamente en ese momento por delante del hospital. Quién sabe si mi gusto por el ritual y la ceremonia no arrancará ya de tan primigenio fogueo. La liturgia religiosa de cualquiera de las tradiciones del mundo, cuando consigo experimentarla más allá de los chovinismos que desafortunada e inevitablemente las han ido embadurnando con el paso de los siglos, tienen la capacidad de conectarme con un estado de consciencia más primordial que el que exhibo de ordinario. Algunas veces, algunas ceremonias me transportaron al lugar donde el tenue velo que separa la vida de la muerte ondula con las vibraciones de sincopada resonancia que de ambos parajes provienen, anulándose algunas y amplificándose otras.
 Mi lugar preferido de Nagoya es un amplio recinto monástico del barrio de Yagoto, con templos dedicados a diferentes bodisatvas, incontables linternas de piedra centenaria y una elegante pagoda de cinco alturas que sobrevivió milagrosamente a las fortalezas voladoras B-29.
Mi lugar preferido de Nagoya es un amplio recinto monástico del barrio de Yagoto, con templos dedicados a diferentes bodisatvas, incontables linternas de piedra centenaria y una elegante pagoda de cinco alturas que sobrevivió milagrosamente a las fortalezas voladoras B-29.
Durante un paseo al atardecer, mi ojos captaron una esvástica roja entre la hojarasca caída al lado de uno de los templos. Por cierto, la cruz gamada o esvástica es un símbolo milenario auspicioso, cuyo rapto y posterior tortura, inversión y desangrado sobre su vértice, es una tragedia más que aunar a la lista de atrocidades del infausto régimen nazi.
Pues bien, al agacharme para recoger la esvástica, me di cuenta de que estaba adherida a una chapa de cobre oculta por las hojas, de unos tres palmos de alto por dos de ancho. Examiné el hallazgo a la luz del porche de la entrada al templo y, conforme quitaba restos de hojas y barro, aquello iba tomando la forma de un monje. Sin saber muy bien qué hacer con tan valioso hallazgo, decidí colgarlo en el lateral del templo a cuya vera lo había encontrado. No sería hasta varias semanas después, durante uno de mis viajes de fin de semana, cuando descubriría la identidad del monje de la cruz gamada.
Arribé a la isla de Shikoku, la cuarta en extensión del archipiélago japonés, cruzando en tren el infinito puente que la une con la isla principal, una de esas obras de ingeniería que le llenan a uno de asombro ante la capacidad constructora del ser humano. Fiel a una costumbre con mayor componente de pereza que de método, llegué sin saber cuál sería mi destino, con los ademanes y la ilusión del aventurero que se adentra en territorio virgen. Mis pasos me condujeron hasta un monasterio inmerso en el trajín de la víspera de un gran acontecimiento. Uno de los trabajadores me comentaría que los preparativos eran en conmemoración del día de la muerte de un famoso monje nacido en dicho monasterio. Al acceder a uno de los templos, reconocí al monje de la cruz gamada en el centro del altar. Allí me enteré de que su nombre póstumo y más popular es Kobo Daishi (Gran Maestro), y que su nombre en vida fue Kukai (Mar y Cielo).
La biografía de Kobo Daishi es una de las más extraordinarias que jamás haya leído. Más allá de los inevitables embellecimientos hagiográficos, se pueden percibir en él cualidades de poeta, lingüista, ingeniero, inventor, maestro, aventurero, reformador, profeta, místico…, un santo, que dirían mis compatriotas, y como tal es reverenciado en Japón.
Pero lo que más me llamó la atención es que diseñase un peregrinaje alrededor de la isla de Shikoku uniendo 88 templos, la mayoría pertenecientes a la escuela esotérica de budismo Shingon de la que fue el fundador. Ese día me compré una guía del peregrino y un ejemplar del Sutra del Corazón, uno de esos libritos con hojas en forma de acordeón que todos los peregrinos recitan al llegar a cada uno de los templos. En mi interior deseé que algún día tuviese la fortuna de volver a la isla convertido en peregrino. Ocurriría.
 En Japón mi vida cotidiana se había simplificado al máximo —o debería decir al mínimo— como también mi vida laboral y social. Durante aquellas gozosas y largas madrugadas, la lectura, la meditación y el yoga absorbían todo mi interés y convertían al resto del día en un mero trámite que cumplir. Paulatinamente y sin darme cuenta me estaba convirtiendo en un monje asceta.
En Japón mi vida cotidiana se había simplificado al máximo —o debería decir al mínimo— como también mi vida laboral y social. Durante aquellas gozosas y largas madrugadas, la lectura, la meditación y el yoga absorbían todo mi interés y convertían al resto del día en un mero trámite que cumplir. Paulatinamente y sin darme cuenta me estaba convirtiendo en un monje asceta.
Uno de los visitantes con quien pasaría un fin de semana por Kioto es un renombrado científico gallego que conocí durante su sabático en la Universidad de Nagoya. Además de nacionalidad y profesión, compartíamos algo más: el grado de espiritualidad con el que vivíamos nuestras vidas, él desde una perspectiva católica y yo desde una budista, pero ambos con igual profundidad y receptividad.
A Kioto, además de para visitar sus maravillas arquitectónicas, fuimos a una conferencia en la Universidad de Otanji (por cierto, donde D. T. Suzuki llevaría a cabo gran parte de su trabajo), pero, sobre todo, fuimos a meditar, para lo cual yo había elegido un pequeño monasterio vestigio del gran Antaiji, trasladado hacía un par décadas a una lejana montaña en la costa norte de Japón. Todo el conocimiento práctico que mi amigo tenía sobre la meditación era el que yo le había transmitido la noche anterior en el ryokan (hotel tradicional japonés).
Ya en el monasterio, nos sentamos durante cuatro periodos de cincuenta minutos, intercalando entre cada uno diez minutos de meditación caminando: una auténtica barbaridad para un primerizo como mi amigo. Al terminar, mientras sorbíamos un té verde, su comentario fue un “bien, bien” nada clarificador, y menos viniendo de un gallego. Le pregunté sobre las molestias del dolor de piernas y sobre las causadas por los dichosos insectos (unos bichos verdes con forma de pentágono que vuelan en línea recta hasta chocar escandalosamente contra las paredes de papel o los meditadores, que habían estado incordiando todo el santo día), y su contestación fue: “¿Qué insectos?”. No me lo podía creer. ¡No se había enterado ni de los proyectiles verdosos, ni del dolor de piernas! Cuando, extrañado y lleno de curiosidad, le pregunté por su método de meditación, dijo: “Me limité a recitar todo el tiempo ‘Señor mío, amado mío’”.
De forma intuitiva había conseguido focalizar su atención profundamente mediante la recitación de un “mantra católico”. Toda una lección.
 Un fin de semana me acerqué hasta el monasterio Eiheiji, el principal centro de formación de los monjes Zen de la Escuela Soto, quienes viven en sus dependencias durante un año y luego regresan al templo familiar, traspasado de padres a hijos como los negocios.
Un fin de semana me acerqué hasta el monasterio Eiheiji, el principal centro de formación de los monjes Zen de la Escuela Soto, quienes viven en sus dependencias durante un año y luego regresan al templo familiar, traspasado de padres a hijos como los negocios.
Sin embargo, ante la afluencia de visitantes que cada fin de semana se acerca a saborear la vida monástica, me fue imposible encontrar alojamiento. No muy desilusionado -el ambiente de Eiheiji, al menos en lo concerniente a los visitantes, me pareció más de balneario que de monasterio-, proseguiría mi viaje a lo largo de la costa del mar del Norte hasta la ciudad de Kanazawa. Acababa de salir el último tren de regreso a Nagoya y no había otro hasta la madrugada siguiente. En lugar de ir a descansar a un hotel, metí la mochila en una de las taquillas de la estación y salí a pasear bajo una fina lluvia por sus calles desiertas.
A la orilla del río principal me topé con un minúsculo letrero con el nombre D. T. Suzuki y una flecha. Sin nada mejor que hacer, lleno de curiosidad, decidí seguir la inesperada indicación. Arribé a un lugar medio abandonado entre vallas y feos edificios, donde lo único que apenas destacaba del resto era un esquinazo de menos de un metro cuadrado recortado a un solar vacío, con arbolito y una roca con placa. A pesar de la penumbra, la lluvia y la escritura japonesa, pude confirmar que en dicho lugar estuvo la casa en la que nació y pasó su infancia la persona que había revolucionado mi vida con sus escritos (ver Libros que te cambian la vida). Emocionado ante lo inesperado del encuentro, me senté a contemplar el humildísimo memorial a la natividad de una de las personas más influyentes y genuinamente espirituales del siglo pasado.
La sorpresa no terminaría ahí, porque el siguiente fin de semana, de visita por la península de Kamakura, entraría en uno de sus monasterios y me toparía de nuevo con un letrero que ahora indicaba que las cenizas de D. T. Suzuki estaban depositadas allí. No podía dar crédito a mis ojos. Inintencionadamente, en el intervalo de una semana y en geografías tan dispares, me había topado con los lugares de nacimiento y muerte de quien considero con agradecimiento como mi mentor, aunque solo lo conociese a través de sus escritos, pues moriría un año antes de mi nacimiento, a la avanzada edad de noventa y seis años (1870-1966).
 El retiro de meditación de tres días que realizaba todos los meses en un templo de la región montañosa situada entre Kioto y Nara (ver post) no sería el único que atendería durante los tres años que viví en Japón.
El retiro de meditación de tres días que realizaba todos los meses en un templo de la región montañosa situada entre Kioto y Nara (ver post) no sería el único que atendería durante los tres años que viví en Japón.
Nunca olvidaré un retiro invernal en un templo de la región norteña de Niigata, tanto por los personajes como por las circunstancias. El monje regente parecía un corpulento dragón con la línea del pelo sobre la frente formando un pico agudo en el centro, que me aseguró era capaz de introducirse en un pequeño recipiente. Uno de sus hermanos era un ser regordete sumamente cándido con aspecto de deidad no muy inteligente. La única ocupación de su hijo,[1] de igual aspecto dragoniano, era heredar el templo, e introducir ingentes cantidades de comida en un cuerpo escuchimizado.
Entre los asistentes figuraban un luchador de kárate cuya boca parecía una puñalada sin cicatrizar y que me recordaba a un titán; un general retirado de muy corta estatura que monopolizaba todas las conversaciones con voz autoritaria y aspavientos de unos brazos que carecían de la articulación de los codos; un estudiante de movimientos simiescos; un ser fofo y fantasmagórico que la última noche se emborracharía y no dejaría dormir a nadie con sus ululares; y dos seres oscuros y mal encarados que durante los diez minutos de parada entre cada periodo de meditación se metían corriendo en la habitación de la estufa a fumar, beber sake y reír maliciosamente.
A la conclusión de la semana del retiro tendría lugar una celebración con todo tipo de suculencias, especialmente generosa en sushi y cerveza. En el clímax de lo esperpéntico, se nos uniría una arpía, de entre quince y setenta años de edad, a bailar alrededor de todos, y quien terminaría haciendo arrumacos con el titán.
Ahora sospecho que la verdadera razón por la que yo participé en tan esotérico zoo no iba más allá de la necesidad del cromo del espécimen humano con el que completar el álbum de todas las posibles formas de existencia citadas para tan singular evento (dioses, dragones, titanes, arpías, humanos, animales, fantasmas y seres infernales).
El único “ser normal” era un muchacho esbelto y diligente, encargado de que todo aquel tinglado resultase viable, y cuyas funciones iban desde preparar las comidas y limpiar hasta el apaciguamiento del fantasma. Además, a mí me proporcionaría una habitación separada de los humos y voces del resto, y en todo momento se preocupó de que no me faltase comida vegetariana o una manta extra. ¿Sería el ejemplar del bodisatva?
[1] A finales del siglo XIX, durante el periodo imperial conocido como Meiji, y en aras de la modernización del país, el celibato fue prohibido en Japón por decreto, como consecuencia de lo cual, hoy en día, los denominados monjes japoneses están en su mayoría casados.
 Observar los mecanismos de una sociedad tan compleja y rebosante de infinitas sutilezas como la japonesa me resultaba fascinante, y fue una de las razones que me incitó a estudiar con diligencia su idioma, difícil donde los haya. Sus construcciones gramaticales con el verbo siempre al final, como guardando el triunfo para la última baza, sus elaboradas variaciones en función del grado de formalidad conveniente a cada situación y una escritura que combina dos alfabetos silábicos con caracteres chinos son algunos de los escollos que aguardan a los incautos que, como yo, se adentran en tales aguas. No obstante, el esfuerzo lo daría por bien empleado cuando constaté la libertad que me proporcionaba a la hora de viajar y, sobre todo, por esas sencillas conversaciones que podía entablar con los lugareños. Especialmente memorables fueron las visitas a la casa familiar de mi amigo Sogo, cuyos padres, al igual que los míos, eran maestros de escuela y tuvieron tres hijos varones de aproximadamente la misma edad. A pesar de los condicionamientos culturales, la atmósfera familiar resultaba sorprendentemente similar.
Observar los mecanismos de una sociedad tan compleja y rebosante de infinitas sutilezas como la japonesa me resultaba fascinante, y fue una de las razones que me incitó a estudiar con diligencia su idioma, difícil donde los haya. Sus construcciones gramaticales con el verbo siempre al final, como guardando el triunfo para la última baza, sus elaboradas variaciones en función del grado de formalidad conveniente a cada situación y una escritura que combina dos alfabetos silábicos con caracteres chinos son algunos de los escollos que aguardan a los incautos que, como yo, se adentran en tales aguas. No obstante, el esfuerzo lo daría por bien empleado cuando constaté la libertad que me proporcionaba a la hora de viajar y, sobre todo, por esas sencillas conversaciones que podía entablar con los lugareños. Especialmente memorables fueron las visitas a la casa familiar de mi amigo Sogo, cuyos padres, al igual que los míos, eran maestros de escuela y tuvieron tres hijos varones de aproximadamente la misma edad. A pesar de los condicionamientos culturales, la atmósfera familiar resultaba sorprendentemente similar.
Las frecuentes cenas y excursiones de todos los componentes del departamento también resultaron ser experiencias enriquecedoras. Sabedores de mi vegetarianismo, dondequiera que íbamos siempre habían encargado con antelación mi propio menú y abundante té en sustitución de su más abundante cerveza y sake. Descubriría también el karaoke, que mucho más que una diversión, en Japón es una válvula de escape a la oprimida libertad de manifestación y creatividad, un momento donde las invisibles barreras sociales se difuminan y hasta el sensei deja de ser poco menos que un dios inaccesible a los estudiantes.
Las cenas familiares en casa de los colegas coreanos me descubrieron el orgullo herido de un pueblo al que le cuesta perdonar los desmanes históricos de su poderoso vecino. Me acordé de mi abuela, quien nunca salió de España y dudo conociese a ningún francés, y sin embargo sentía una indisimulada antipatía hacia ellos, pues en los filandones de frías noches leonesas algunas historias todavía recordaban las tropelías napoleónicas por aquellas regiones durante el asedio de Astorga, ¡nada menos que en el año 1810!
El té de los miércoles con las secretarias del departamento me dio la oportunidad de conocer un mundo sin tanta testosterona como el científico, pues en los departamentos de ingeniería japoneses prácticamente la única presencia femenina son las secretarias. Con una de ellas tuve la fortuna de conocer la famosa Ceremonia del Té, en la cual se combina un asunto tan cotidiano como la preparación de una taza de té con la estética dramática del Noo y la filosofía trascendental del Zen. Todo un prodigio. Gracias a otra de las secretarias, perteneciente a una de las familias más antiguas de Nagoya, pude observar los ceremoniales de la escuela budista denominada Tierra Pura. Su padre era un clérigo perteneciente a una saga que se remontaba ininterrumpidamente cuatrocientos años atrás hasta un ancestro samurái, quien, arrepentido de tantas muertes infligidas en el desempeño de su trabajo, abandonó las armas y construyó un templo en el que viviría el resto de sus días entregado a la meditación.
 En el trayecto hasta mi pensión en Pelling (Sikkim), encontré un cachorro de perro que apunto había estado de ser atropellado por un jeep. Lo llevé a hurtadillas a mi habitación, le di galletas mojadas en leche, tosí fuerte con cada uno de sus débiles ladridos, y me despedí de él dejándolo al lado de una perra que descubrí en una casa próxima, y que lo recibió con muestras de cariño (no se me ocurrió nada mejor). Hay tanta vida en un simple cachorro, ¡cuánto más en las personas (soldados y miles de civiles) que estaban perdiéndola en ese mismo instante en Irak! «¿No sabemos hacerlo mejor los humanos?», me pregunté.
En el trayecto hasta mi pensión en Pelling (Sikkim), encontré un cachorro de perro que apunto había estado de ser atropellado por un jeep. Lo llevé a hurtadillas a mi habitación, le di galletas mojadas en leche, tosí fuerte con cada uno de sus débiles ladridos, y me despedí de él dejándolo al lado de una perra que descubrí en una casa próxima, y que lo recibió con muestras de cariño (no se me ocurrió nada mejor). Hay tanta vida en un simple cachorro, ¡cuánto más en las personas (soldados y miles de civiles) que estaban perdiéndola en ese mismo instante en Irak! «¿No sabemos hacerlo mejor los humanos?», me pregunté.
La mañana siguiente amaneció bajo una fina lluvia. Me dirigí hacia la parada de jeeps y abordé uno con destino a Siliguri. Descendíamos a toda velocidad por la bacheada carretera cuando, de repente, el conductor pegó un frenazo en seco y se apeó señalando al río que discurría por el fondo del valle. ¡Un elefante! La visión del paquidermo nos emocionó a todos. El conductor reconoció que era el primero que veía, y llevaba conduciendo por aquellas carreteras ya muchos años. La experiencia de contemplar a un elefante en su medio natural no tiene nada que ver con la de verlo encerrado en un zoo, o esclavizado en un circo. Tras aproximadamente un minuto de tan magnífica visión, el elefante levantó la trompa y se ocultó en el bosque. «Como si el espíritu de Sikkim hubiese salido a despedirse», pensé.
 Recitando mantras en Pemayangtse me acordé de mi abuela, sentada cada tarde en el mismo sitio, con la pañoleta negra calada al estilo «doña Rogelia», rosario en mano, y murmurando en bajito Ave Marías sin parar. Desgraciadamente, la sabiduría que subyace a esta milenaria tecnología espiritual corre el riesgo de desaparecer. Los rosarios se han ido replegando hasta los extremos del abanico social, y mientras por un lado representan la quintaesencia de la mojigatería, por el otro aparecen como símbolo trasgresor con el que se adornan las cantantes de moda. Curioso efecto ese en el que los símbolos desaparecen por un lado para reaparecer por el contrario.
Recitando mantras en Pemayangtse me acordé de mi abuela, sentada cada tarde en el mismo sitio, con la pañoleta negra calada al estilo «doña Rogelia», rosario en mano, y murmurando en bajito Ave Marías sin parar. Desgraciadamente, la sabiduría que subyace a esta milenaria tecnología espiritual corre el riesgo de desaparecer. Los rosarios se han ido replegando hasta los extremos del abanico social, y mientras por un lado representan la quintaesencia de la mojigatería, por el otro aparecen como símbolo trasgresor con el que se adornan las cantantes de moda. Curioso efecto ese en el que los símbolos desaparecen por un lado para reaparecer por el contrario.
Cierto día, hacia el final de la sesión de recitación, vi llegar a una pareja –chico occidental y chica japonesa– a quienes estaba seguro de conocer, aunque no acababa de recordar dónde. En el siguiente intermedio, él se acercó y me preguntó: «¿Te acuerdas de mí?». Entonces caí en la cuenta. ¡Nos conocimos en Japón, en casa un amigo común portugués! Era un chico belga, igualmente interesado por el budismo, que hacía poco se había casado con su novia japonesa, y estaban de viaje por el Tíbet y el norte de la India.
«El mundo es un pañuelo», pensé. Pero no iban a parar ahí los encuentros inesperados, pues unos instantes después apareció mi amigo el motero californiano, acompañado a su vez de otra chica japonesa. Más adelante y a solas, me confesaría con timidez impropia para su apariencia que sentía algo muy fuerte por esta chica. «¿Amor?», pregunté yo. En lugar de contestar, rompió a reír como un chiquillo. Aparentemente, la excursión emocional le estaba resultando más interesante que la himalaíca, pues apenas si contó nada sobre la última.
El último día de recitación, la cantidad de gente congregada en el monasterio era tal que todos estábamos un poco comprimidos. Un monje se acercó y me dijo: «Sube a la tarima con nosotros». Se refería a la zona reservada para los monjes. No pude evitar ruborizarme, y ayudándome de gestos inequívocos con las manos, respondí: «No, no. Gracias, pero yo no soy un monje». «Todavía», replicó riéndose.
Al finalizar la sesión, el californiano y yo subimos a dicha tarima provistos de katas para ofrecérselas al venerable monje que presidía la asamblea. Yo además me despedí muy agradecido por haber tenido el privilegio de haber compartido los pasados días con la excepcional comunidad de monjes y laicos allí reunida. Mi visado estaba a punto de expirar, y debía regresar a las planicies indias. Por cierto, justo antes de irme, me dirigí al monje con el que había charlado anteriormente para preguntarle cuántas recitaciones del mantra de Gurú Rimpoché realizamos. «Superamos los veinte millones», contestó sonriendo.
Esa noche, todos los foráneos nos reunimos en una terraza de Pelling a modo de despedida: dos japonesas, un estadounidense, un belga, un francés (el saxofonista) y un español (un servidor). Durante las últimas semanas, incluso allí arriba, llegaban las noticias de la guerra de Irak, por lo que fue inevitable que surgiese el tema.
«La guerra es una solución, es verdad, pero también es verdad que es la peor», dijo el belga. El californiano confesó: «Yo me avergüenzo del gobierno de mi país. Los que viajamos sin buscar el “McDonalds” o el “Starbucks” de cada sitio, descubrimos que existen (enfatizó el verbo) otras culturas, y que es más lo que nos une que lo que nos separa». Su amiga japonesa añadió: «El amor de las madres por sus hijos es el mismo en todas las partes del mundo», y la otra japonesa apuntilló: «Y el dolor por su pérdida también».
En el techo del mundo, con una guerra vergonzosa a nuestra izquierda y una epidemia llamada SARS a nuestra derecha, la única manera de mantener la cordura parecía haberla descubierto el francés. Desenfundó el saxofón, y tocó una pieza ¡de jazz! Al finalizar, todos nos despedimos, deseando lo mejor a un mundo, especial y bonito a pesar de la insensatez de unos pocos.
 Después de varias horas caminando en paralelo al río Rangit llegué a una población donde mis piernas votaron por unanimidad abordar un jeep, decisión del todo oportuna a la vista del relativamente intenso tráfico de vehículos cargados de turistas que suben y bajan de un conglomerado de hostales conocido como Pelling. En el jeep coincidiría con un curioso personaje, un tipo muy delgado rematado con una cabeza desproporcionadamente grande, a cuya impresión contribuía una melena y rasgos faciales de lo más leoninos, y quien resultó ser un francés hijo de emigrantes españoles que se ganaba la vida tocando el saxofón por locales de la India.
Después de varias horas caminando en paralelo al río Rangit llegué a una población donde mis piernas votaron por unanimidad abordar un jeep, decisión del todo oportuna a la vista del relativamente intenso tráfico de vehículos cargados de turistas que suben y bajan de un conglomerado de hostales conocido como Pelling. En el jeep coincidiría con un curioso personaje, un tipo muy delgado rematado con una cabeza desproporcionadamente grande, a cuya impresión contribuía una melena y rasgos faciales de lo más leoninos, y quien resultó ser un francés hijo de emigrantes españoles que se ganaba la vida tocando el saxofón por locales de la India.
Pemayangtse es un gompa erigido en otro de los lugares consagrados por Guru Rimpoche, y hoy en día es uno de los principales centros de la rama del budismo tibetano Nyngma, la más antigua. Con igual fortuna que durante mis estancias en Darjeeling y en Rumtek, la semana de mi visita en Pemayangtse “coincidió” con una asamblea especial. Decenas de monjes y centenares de laicos provenientes de todo Sikkim se habían congregado allí para recitar el mantra de Guru Rimpoche por un motivo de lo más noble: la paz (Irak acababa de ser invadido, en el 2003). A mí me conmovió que aquellos habitantes del techo del mundo, anónima pero profundamente convencidos del poder de su recitación, se congregaran allí con tal motivo.
No fue posible encontrar alojamiento en el monasterio, así que todos los días salía por la mañana de la pensión de Pelling, caminaba unos veinte minutos hasta llegar al monasterio, y allí me quedaba hasta la conclusión del día. La mecánica del ceremonial no podía ser más sencilla: el monje de mayor rango, un anciano de aspecto venerable, iniciaba y finalizaba las sesiones, consistentes en recitar el mantra: «Om Ah Hung Benza Guru Pema Siddi Hung» en voz alta, cada uno con su propio ritmo y entonación. El resultado era un constante murmullo sobre el que, de vez en cuando, sobresalía alguna voz para volver a diluirse de nuevo entre las demás. Cada uno contabilizábamos el número de veces que recitábamos el mantra mediante un rosario de 108 cuentas, con un par de cordeles extras de diez aritos metálicos cada uno para contabilizar las decenas y las centenas. Al final del día, un monje apuntaba en una libreta el número de recitaciones de los participantes. Yo solía aportar aproximadamente doce mil al día, pero había quienes declaraban el doble.
Durante un intermedio, el monje encargado de contabilizar los mantras se acercó para charlar conmigo (yo era el único extranjero), y aproveché la oportunidad para preguntarle:
–¿Por qué contamos las recitaciones?
Antes de contestar, abrió la libreta, señaló con su dedo índice una entrada de alguien que había declarado treinta mil mantras en un día, y me dijo sonriendo:
–No me lo creo. En realidad, es un método para mantener la atención y el interés durante tantas horas y tantos días en una actividad tan repetitiva. El ligero movimiento de los dedos sobre las cuentas del rosario ayuda a que los sentidos no se desperdiguen.
–¿Tiene cada mantra un efecto específico?
–Cada mantra tiene sus propias resonancias y especificidad de resultados, si bien, recitar mantras en voz alta produce, en general, un patrón de respiración consistente en inspiraciones rápidas y expiraciones lentas. El resultado es que la mente, primero se tranquiliza y luego entra en un estado de profunda concentración, focalizada sobre el mantra.
–¿Qué ocurre a partir de ahí?
–Uno entra en el territorio de lo místico, donde las palabras ya no sirven. ¿Unión?, ¿amor?, ¿desapego?, ¿compasión?, ¿Dios?
–Yo nunca he tenido una experiencia mística, pero mi mente siempre agradece un respiro, ya sea recitando mantras o meditando, del runrún que comienza con la alarma del despertador por las mañanas y finaliza con el primer ronquido de la noche.
–Y se prolonga entre ambos en forma de pesadillas –añadió.
Los dos rompimos a reír.
 Abandoné Tashiding con destino al monasterio de Pemayangtse, a un día de caminata. Atravesé el pueblo y continué descendiendo por una carretera rodeada de un tupido bosque. Al cabo de un rato me sobresaltó el típico ruido de cuadrúpedos pisando hojarasca, pero, fuesen lo que fuesen, en lugar de alejarse, se dirigían hacia mí por la inclinadísima ladera del cerro en cuya cima se levantaba la estupa Tashiding. Me quedé quieto y empecé a recitar el mantra de la gran compasión. No sabía que acabaría por emerger de entre el follaje.
Abandoné Tashiding con destino al monasterio de Pemayangtse, a un día de caminata. Atravesé el pueblo y continué descendiendo por una carretera rodeada de un tupido bosque. Al cabo de un rato me sobresaltó el típico ruido de cuadrúpedos pisando hojarasca, pero, fuesen lo que fuesen, en lugar de alejarse, se dirigían hacia mí por la inclinadísima ladera del cerro en cuya cima se levantaba la estupa Tashiding. Me quedé quieto y empecé a recitar el mantra de la gran compasión. No sabía que acabaría por emerger de entre el follaje.
¡Dos perros! Dos perros negros de mediano tamaño y raza indeterminada saltaron a la carretera y se acercaron para olisquearme, sin que ninguno de sus gestos indicara agresividad. Nos dimos unas cuantas caricias y achuchones y yo reanudé mi camino. Inmediatamente ambos me adelantaron y comenzaron a trotar unos metros por delante. Comprobé que eran macho y hembra, sin una gota de grasa extra, cada uno de los músculos de las patas lo tenían bien definido.
De vez en cuando, al oír ruidos, se tiraban barranco abajo y volvían a subir poco después. Me di cuenta entonces de que eran perros salvajes que se alimentaban cazando lagartos y ratones, lo que explicaba su excelente forma física. Tras una de tales cacerías, el macho no regresó; sin embargo, la hembra parecía resuelta a no abandonarme. Me senté a descansar y ella se echó a mis pies. Incluso accedió a compartir mis insípidas galletas, aunque no pudo evitar un gesto de desagrado ante la leche de soja que le ofrecí. “Pasen las galletas -debió de pensar- pero antes me muero de sed que beber ese líquido dulzón”.
Me preocupé por ella pues llevábamos caminando muchos kilómetros y no había bebido nada. Por fin, a la salida de una curva divisamos el caudaloso río Rangit. Nos desviamos de la carretera con la intención de bajar hasta su orilla, cuando mi nueva amiga se detuvo. Yo seguí avanzando hasta que descubrí la razón de su proceder: un enorme perrazo se dirigía hacia nosotros a toda velocidad. La reacción de la perrita será difícil de olvidar. En lugar de huir, me adelantó para llamar su atención. Yo me cubrí la cara con las manos y me quedé mirando por entre los dedos mientras recitaba mantras. El perrazo la persiguió en una carrera frenética, lanzándole dentelladas, hasta que ella decidió poner fin al asunto: dio media vuelta y con habilidad salvaje le dio un mordisco en el cuello. El perrazo aulló de dolor y regresó gimiendo al lugar de donde había salido.

Mi amiga me esperó y juntos bajamos hasta la orilla del río. Me senté a descansar mientras la observaba aliviado lengüetear en el agua proveniente de algún glaciar no muy lejano. Una vez saciada la sed volvió para recostarse a mis pies. Esa criatura que ahora descansaba a mi lado acababa de jugarse la vida para protegerme. No sé que hubiese pasado de no haber estado ella allí. El encuentro con el perrazo hubiese sido inevitable…
Me conmoví al darme cuenta de lo providencial que resultó la presencia de mi «guardaespaldas». Al cabo de un rato, reemprendí la marcha dirigiéndome hacia el gran puente que unos metros más abajo cruzaba el río. Una vez allí me agaché y dije mirándola a los ojos: «Gracias por tu compañía y protección, pero es mejor que nos separemos aquí». Me levanté y ella hizo ademán de seguirme. Dije un «no» con firmeza y lo entendió.
Al alcanzar la otra orilla me di la vuelta y allí estaba ella todavía, mirándome con ese tierno ladear de cabeza que tienen los perros. A la salida de una curva eché un último vistazo y pude verla dándose media vuelta y regresar caminando despacio.
En lugar de huir ante el peligro decidió jugarse la vida por un desconocido. Nunca olvidaré su gesto.
P.D.: Buscando una foto de perros de Sikkim, encontré la que aparece arriba, tomada en 1903. Los perros son casi idénticos a como los recuerdo.
 Al contrario que el ermitaño con el que me crucé a la salida de Yuksom (la antigua capital de Sikkim), yo caminaba despacio, admirando el paisaje que ofrecía la serpenteante carretera trazada sobre laderas de montes cuya inclinación imponía respeto hasta a las cabras.
Al contrario que el ermitaño con el que me crucé a la salida de Yuksom (la antigua capital de Sikkim), yo caminaba despacio, admirando el paisaje que ofrecía la serpenteante carretera trazada sobre laderas de montes cuya inclinación imponía respeto hasta a las cabras.
Los pocos habitantes de aquellas regiones han aprendido, no obstante, a cultivar y a construir sus casas en aquellas tremendas pendientes. Apenas si me crucé con nadie, excepto algunos picapedreros, mujeres y niños que, sentados sobre un montón de guijarros, los van rompiendo uno a uno a martillazos, hasta transformarlos en grava. El corazón se me encogió al darme cuenta de que aquellas carreteras estaban construidas con grava producida a mano.
Al verme, los niños se me acercaban gritando: “¡Rupis, rupis!”, aunque yo, en lugar de rupias, les daba algunos caramelos que llevaba precisamente para tal eventualidad.
Al atardecer llegué al poblado de Tashiding, en la base de un esbelto cerro con forma cónica en cuyo alto se ubica la estupa de igual nombre. Sin poder esperar al día siguiente, inicié el ascenso y coroné todavía con luz diurna.
Arriba, además de las construcciones monásticas y algunas casas privadas, me sorprendió la presencia de dos chicas rubias muy altas, una apoyada contra la puerta de un gompa con pose “matahari”, y otra que, nada más verme, se acercó para aconsejarme que me alojase allí arriba y no en el poblado de abajo. No volví a ver a ninguna de las dos, pero agradecí la sugerencia. Disponía de una habitación sencilla en un caserón para mí solo, y una familia local me preparaba todas las noches un buen plato de arroz con vegetales acompañado de chapatti (tortas de pan).
 Todo el lugar invitaba a la contemplación, externa e interna, en especial desde una roca plana, un balcón sin barandilla asomándose a un precipicio en cuyo fondo se divisaba la confluencia de los ríos Rangit y Rathong.
Todo el lugar invitaba a la contemplación, externa e interna, en especial desde una roca plana, un balcón sin barandilla asomándose a un precipicio en cuyo fondo se divisaba la confluencia de los ríos Rangit y Rathong.
Durante las madrugadas de los siguientes cinco días me levanté para sentarme sobre la roca a contemplar como las manos del sol descolgaban del cielo poco a poco un velo transparente que, primero teñía de dorado a los picos nevados, luego de azul a los picos no nevados, y por último de verde a la piel del valle que se abría frente a mí.
El día anterior a mi partida, bajé al poblado para comprar unos juguetes para la pareja de niños de la familia que tan bien me había atendido. Ambos, niño y niña, me acompañaron entusiasmados durante unos metros a modo de despedida. Seguramente aquellos juguetes fueron los primeros de su vida.
(En el post de la semana que viene contaré un encuentro muy especial que me sucedió a la salida de Tashiding).
 Las vistas nocturnas sobre Gangtok eran espectaculares. Hasta su pobre iluminación pública –con frecuentes apagones de barrios completos– simulaba una red de perlas.
Las vistas nocturnas sobre Gangtok eran espectaculares. Hasta su pobre iluminación pública –con frecuentes apagones de barrios completos– simulaba una red de perlas.
Contemplando uno de esos anocheceres, mientras departíamos en la terraza del hostal con una pareja de holandeses, una enorme nube de evolución nocturna comenzó a cubrir todo el valle de Gangtok hasta transformarse en un dragón al que no le faltaba detalle: cabeza con cuernos, largo cuello y cola curvada. Los cuatro nos quedamos fascinados. Comprobar que yo no era el único “chiflado” que veía dragones me produjo una secreta satisfacción.
La ceremonia Kalachakra realizada en el monasterio de Rumtek duró una semana. Finalmente, el mandala que la presidía debía ser destruido.
El Lama principal, mediante un artefacto litúrgico con forma de ocho tridimensional llamado “vajra” –literalmente relámpago– trazó una raya en la arena por el lado orientado hacia el este del mandala hasta su centro. Inmediatamente después, sus ayudantes desbarataron la efímera obra de arte por completo, amontonando la arena en su centro. Uno a uno los monjes se rociaron un pellizco de arena sobre la coronilla.
Yo observaba la ceremonia desde un rincón. Una vez ungidos los monjes, el Lama me indicó con su mano que me acercase, invitándome al arenoso bautizo. Con el último de los pellizcos de arena todavía sobre mi despejada coronilla, regresé al hostal, feliz y agradecido.
Desde entonces, la equivalencia entre los ciclos del cosmos y los que rigen nuestras vidas (el significado de Kalachakra) ha sido una fuente de inspiración para todo lo que hago. Nuestra mente ordinaria es incapaz de explicar la sabiduría que encierra la ceremonia Kalachakra, como otras muchas considerada una reminiscencia supersticiosa.
Desafortunadamente, estamos perdiendo la verdadera sabiduría heredada de nuestros ancestros, sustituida por embelecos tecnológicos que desconectan la vida del sustrato espiritual que le da propósito.
 Las señas de identidad de Sikkim están asociadas a la figura del místico Padmasambhava, más conocido como Gurú Rimpoche (literalmente, “Apreciado Maestro”). Este extraordinario personaje propagó por la región himalaíca la versión más esotérica del budismo, allá por el siglo VIII.
Las señas de identidad de Sikkim están asociadas a la figura del místico Padmasambhava, más conocido como Gurú Rimpoche (literalmente, “Apreciado Maestro”). Este extraordinario personaje propagó por la región himalaíca la versión más esotérica del budismo, allá por el siglo VIII.
Al igual que su coetáneo Kobo Daishi en Japón, Gurú Rimpoche es reverenciado en Sikkim como un gran santo. La presencia de monasterios budistas en esta región –reforzada por el trágico éxodo de tibetanos– viene por tanto de muy antiguo.
Uno de dichos monasterios es Rumtek, a pocos kilómetros de Gangtok, la capital de Sikkim y residencia oficial del uno de los dos postulantes a Karmapa, a quien lamentablemente no pudimos conocer por encontrarse ausente (yo viajaba en compañía de un amigo motero californiano).
Los guardias apostados en torretas y el letrero con la prohibición de acceder al templo portando armas de fuego nos resultaron llamativas para un monasterio. Sin embargo, la confluencia de tensiones entre los gobiernos indio y chino sobre asilos políticos, aunada a la del cisma producido por la aparición de dos candidaturas a Karmapa —en cuya controversia subyacen feas implicaciones económicas y políticas— explican las «incongruentes» medidas de seguridad.
Una vez superada la primera impresión, Rumtek resulta acogedor, y los numerosos niños-monje correteando por sus amplios patios y terrazas consiguen que uno se olvide en seguida de los turbios asuntos de los adultos. Hablando de vistas extrañas, uno de los niños poseía un rasgo muy auspicioso que yo interpretaba metafóricamente: un largo penacho blanco natural en el entrecejo. Lástima de cámara de fotos, pensé.

Rumtek se preparaba para una celebración especial de una semana de duración denominada Kalachakra (Rueda del tiempo) centrada en la correspondencia entre los ciclos cósmicos y humanos, entre lo externo y lo interno.
Un tablero orientado perfectamente con los cuatro puntos cardinales presidía el templo, sobre el cual había sido elaborado para la ocasión un gran mandala, utilizando como materias primas finas arenas coloreadas dispuestas en complejas geometrías rebosantes de simbolismo.
Los cánticos de los monjes se alternaban con música supramundana producida con trompetas, caracolas, tambores, platillos y pequeñas campanas. De vez en cuando, había interludios en los que todos recibíamos una taza de té de leche de yak, dulce por las mañanas y salado por las tardes. Yo me sentía en la gloria.
A los niños monje las horas de ceremonia se les hacían pesadísimas, y no era infrecuente verlos tirándose arroz, jugando con sus hábitos o simplemente muertos de aburrimiento. Uno de ellos, ya no tan niño, nos dijo en inglés rudimentario: “Mañana las ceremonias comienzan una hora antes”. Cuando a las cuatro de la mañana nos plantamos a las puertas del monasterio, hasta los guardias estaban dormidos. Más tarde, al recriminarle al niño la broma, este se tronchaba de risa. Pronto todos los monjes –niños y adultos– se reían al vernos. Aparte de la cuestionable gracia de la broma, los tibetanos son la gente más risueña que he conocido, lo que no debe ser confundido con estar dotados del mejor sentido del humor, y para muestra un botón.
 El visado llegaba a su fin y con él mi peregrinaje por la India y Nepal. Entre los muchos lugares que lamenté no haber tenido tiempo para visitar, destacaría el lugar de nacimiento de Buda, Lumbini, justo en la frontera entre ambos países. No obstante, aquellos tres meses habían dado de sí mucho más de lo que nunca imaginé. Ahora debía tomar un avión con el que volar hasta Mumbai (la antigua Bombay), en la costa occidental de la India.
El visado llegaba a su fin y con él mi peregrinaje por la India y Nepal. Entre los muchos lugares que lamenté no haber tenido tiempo para visitar, destacaría el lugar de nacimiento de Buda, Lumbini, justo en la frontera entre ambos países. No obstante, aquellos tres meses habían dado de sí mucho más de lo que nunca imaginé. Ahora debía tomar un avión con el que volar hasta Mumbai (la antigua Bombay), en la costa occidental de la India.
La salida del vuelo se anunció con retraso debido a problemas técnicos en el avión. Después de interminables horas de espera, anunciaron la cancelación del vuelo. Nos llevaron a un hotel de Katmandú nada menos que de cinco estrellas. Me asignaron una habitación con vistas a la estupa de Boudanath, cuyos enormes ojos pintados parecían observarme curiosos, como tratando de decirme algo.
Compartía habitación con un comerciante de alfombras, un musulmán de baja estatura metido en carnes. Tras las presentaciones preliminares, le pregunté si conocía algún hostal recomendable en Mumbai. «Por supuesto», contestó. «Hay uno de camino a mi casa. Podemos tomar un taxi juntos». Se lo agradecí y bajamos juntos a disfrutar del buffet, y luego, yo solo, de la piscina. Tras meses de arroz con vegetales, chapattis, bananas y habitaciones de hostal barato, aquel inesperado lujo parecía no encajar con el resto de lo que había sido hasta entonces mi viaje. Antes de irnos a dormir nos avisaron para que nos preparáramos para regresar de inmediato al aeropuerto.
Aterrizamos en Mumbai en medio de la noche. Tal cómo lo habíamos convenido, compartí un taxi con el comerciante. Antes de apearme donde me indicó, le regalé un kata (fular de gasa) en muestra de agradecimiento. El taxi se alejó y yo me quedé frente a una puerta cerrada a cal y canto. Si aquello era un hostal, desde luego no esperaban clientes a esas horas. Me encontraba en algún punto de la segunda ciudad más poblada del planeta y no precisamente en su zona más elegante, en medio de la noche. Era la única persona que caminaba por aquellas calles, aunque no la única que las ocupaba, ya que centenares de cuerpos dormían a la intemperie, sobre el suelo, como si una bomba de neutrones hubiese explotado matando a las personas pero respetando a los edificios.

Comencé a recitar el mantra de la gran compasión y a caminar sin saber hacia dónde me dirigía, tratando de no molestar a toda aquella humanidad durmiente. Los pasos me condujeron hasta una comisaría de policía. Respiré aliviado y me senté en un banco situado enfrente. El policía de guardia salió a comprobar quién era el visitante.
«Buenas noches», dije. «Vengo del aeropuerto y me preguntaba si podría quedarme aquí el resto de la noche». El policía se quedó pensativo un rato y finalmente balanceó la cabeza en un gesto muy indio que significa «de acuerdo». Me recliné y esperé medio dormido, medio despierto, a que amaneciese.
«Qué extraño es todo», pensaba al repasar mentalmente los acontecimientos de aquella noche que había comenzado como una de las más lujosas de mi vida y acabado como una de las más miserables. Del confort de la cama de un hotel de lujo al banco de un paupérrimo suburbio de Mumbai. El estilo de vida llevado durante todo el peregrinaje se había equilibrado repentina e inusitadamente.
Sin duda, la vida tiene mucho más de imaginación y fantasía que de racionalismo cartesiano, por mucho que los occidentales nos hayamos empeñado en lo contrario durante los últimos tres siglos.
Con la claridad del día y el trino de los pájaros, todos nos fuimos incorporando poco a poco. Veinte millones de bostezos, estiramientos, meadas, enjuagados de boca… los sonidos de la vida misma dispuesta a ser representada un día más por infinidad de actores anónimos, todos protagonistas.»The show must go on!«, que diría el bueno de Mercury poco antes de abandonar el escenario.
Pasé el día caminando por una ciudad abarrotada de gente, tráfico, rascacielos, barracas, edificios coloniales y templos vetustos. Descansé al lado de un misterioso estanque llamado Banganga y continué hasta la Puerta de la India, un enorme arco de triunfo con el nombre perfecto para mi despedida. Esa noche salí volando rumbo a Japón.
 El mapa de la India se estrecha entre Bangladesh y Nepal hasta quedar reducido a una banda de unos pocos kilómetros de ancho, conocida como “el cuello del pollo”. Siliguri es la ciudad que se asienta en ese cuello, lo que la convierte en un nudo de comunicaciones donde todo parece estar en tránsito. Hasta qué punto esa constreñida geografía política influye en el ánimo, lo desconozco, pero lo cierto es que la vuelta a las planicies, al bochorno, y al encuentro con los mosquitos, hizo que mi vitalidad se ahogase y resintiese de inmediato. Tan sólo pasé una noche en Siliguri, lo justo para tramitar los detalles de mi próximo destino: Nepal, la tierra donde nació Buda.
El mapa de la India se estrecha entre Bangladesh y Nepal hasta quedar reducido a una banda de unos pocos kilómetros de ancho, conocida como “el cuello del pollo”. Siliguri es la ciudad que se asienta en ese cuello, lo que la convierte en un nudo de comunicaciones donde todo parece estar en tránsito. Hasta qué punto esa constreñida geografía política influye en el ánimo, lo desconozco, pero lo cierto es que la vuelta a las planicies, al bochorno, y al encuentro con los mosquitos, hizo que mi vitalidad se ahogase y resintiese de inmediato. Tan sólo pasé una noche en Siliguri, lo justo para tramitar los detalles de mi próximo destino: Nepal, la tierra donde nació Buda.
Hacía varios años que Nepal estaba sumido en una sórdida guerra civil librada entre el gobierno y los rebeldes maoístas, y no era infrecuente que la principal vía de acceso terrestre a la capital –Katmandú– fuese escenario de escaramuzas, secuestros y actos de sabotaje. Como consecuencia de la inestabilidad política, la presencia de un occidental en el autobús debía de resultar bastante inusual, y por eso supongo que el conductor me ofreció el mejor asiento, el situado al lado de la puerta. El viaje iba a ser muy largo, y la opción de poder estirar las piernas lo agradecería más adelante.
Dos muchachos recolectaban el dinero e indicaban al conductor cuando parar y cuando arrancar mediante golpes sobre la chapa del techo del autobús. Al anochecer y con el trabajo cumplido, los dos chavales se sentaron sobre la plataforma próxima al conductor; era el momento de acercarse a su ídolo, no mucho mayor que ellos. Introdujeron una cinta con su música india favorita en un viejo radiocasete, se quitaron el uniforme del trabajo –la camisa– y los tres pasaron las siguientes horas charlando, riendo, y sobre todo mirando en silencio lo que las luces –siempre cortas– del autobús iluminaban al frente. Sin ocultar su humanidad debajo de uniformes y letreros que prohíben hablar con el conductor, aquellas tres personas me inspiraban gran confianza. Me dormí sabiendo que estaba en buenas manos, y ni por un instante me preocupé de los controles de carretera de los militares, y mucho menos de un posible incidente con los rebeldes.
Antes de conocer Katmandú, si me hubiese visto en la tesitura de tener que elegir la ciudad más interesante que he conocido, podría haber dicho Santiago de Compostela, quizás –y lo admito– con cierto sesgo patriótico. Hay ciudades donde la combinación de arquitectura, historia, cultura, y hasta climatología, se armonizan de forma especial. Santiago de Compostela es una, el centro de Méjico es otra. Katmandú también, pero a otro nivel. Hay muchas ciudades en el mundo más bonitas, acogedoras, con mejor clima, mejor cuidadas, y hasta más exóticas, pero ninguna supera a Katmandú en su cualidad de “mágica”, el único adjetivo que ha sobrevivido a la retahíla inicial que escribí, donde figuraban: esotérica, mística, supramundana, extra-ordinaria, onírica, encantadora y fantástica.
 Una secretaria de la Universidad de Nagoya donde trabajaba, conocedora de mi interés en la meditación, me proporcionó una cita con un monje Zen llamado Sushoku, discípulo de Uchiyama Roshi, que vivía en algún punto de la montañosa región que se extiende entre Kioto y Nara. El monasterio ejemplificaba a la perfección el concepto wabi-sabi, bello en su imperfección y rústica sencillez.
Una secretaria de la Universidad de Nagoya donde trabajaba, conocedora de mi interés en la meditación, me proporcionó una cita con un monje Zen llamado Sushoku, discípulo de Uchiyama Roshi, que vivía en algún punto de la montañosa región que se extiende entre Kioto y Nara. El monasterio ejemplificaba a la perfección el concepto wabi-sabi, bello en su imperfección y rústica sencillez.
Así fue cómo, durante los tres años que viví en Japón, acudiría todos los meses a un retiro (sesshin) de tres días de duración a meditar cara a la pared, hora tras hora, en compañía de un puñado de gente con inquietudes espirituales similares (yo era el único gaikokujin, extranjero).
Ya desde el primer retiro, Sushoku Roshi me dejó claro que no aceptaba mi dinero, así que siempre subía a la montaña con algo de arroz, fruta y té verde, aunque todo el oro de las Médulas no hubiese sido suficiente para pagar su generosidad y silenciosas enseñanzas.
Las cuatro estaciones estampaban en la naturaleza un carácter que transpiraba a través de cada uno de los retiros. Las brillantes nieves de los meses invernales, las fragantes flores de los árboles frutales en primavera, el estridente canto de las cigarras en verano, o las estrelladas noches de otoño, todas tenían su particular encanto e inducían a particulares estados de meditación.
El retiro transcurría en silencio, sin más sonidos que las pisadas sobre el suelo de viejo tatami y la convivencia en medio de la austera formalidad de una práctica importada del continente, macerada durante siglos con las especias propias de las islas.
La noche anterior y la noche del día de la finalización del retiro, todos pasábamos por el ofuro, un baño caliente en una pota de hierro con capacidad para una persona, calentada en su base con lumbre de leña de pino (a nadie le hubiese extrañado ver a su alrededor un grupo de caníbales de puntiagudos dientes).
Para las comidas disponíamos de tres cuencos en orden decreciente de tamaño para el arroz, las verduras y los rábanos en conserva. Esto último, más delicioso de lo que su fonética española insinúa, se sirve cortado en rodajas y resulta de gran ayuda a la hora de rebañar los cuencos con un poco de agua. Finalmente, los cuencos se secan con un trapo y se apilan, mientras que el trapo y los palillos se colocan encima. En la parte más espectacular de la operación, el set se ata con un pañuelo mediante un movimiento que requiere cierta práctica, y así, sin fregaos de por medio, todo queda listo para el siguiente viático.

A la finalización del retiro, los participantes descendíamos de la montaña en grupo, con el tiempo justo para tomar la furgoneta que salía del pueblo situado en el valle hacia otro pueblo más grande, donde a su vez tomaríamos un autobús hasta la estación de tren de Uji, ciudad conocida en todo Japón por su templo Byodoin, de una belleza y armonía estética insuperables. Uji también es famosa por su té verde (a lo que yo añadiría sus dulces de pasta de haba roja y arroz, comentario muy imparcial habida cuenta de lo bien que sabe todo después de un retiro).
Desde Uji, tomaríamos un tren de cercanías hasta la ultramoderna estación de Kioto (espectacular en cualquier otra ciudad de Japón aparte de Kioto, cuya atmósfera invita a construcciones más tradicionales), desde donde cada uno partía hacia su destino final.
El progresivo descenso desde las prístinas montañas hasta las orbes más populosas del país tenía un sabor agridulce, porque, por un lado, el viaje me daba la oportunidad de charlar con mis silenciosos compañeros: un profesor de alemán retirado, un bailarín profesional, un hombre de negocios, un monje del renombrado templo Antaiji, y una chica cuya voz sonaba a veces dulcísima y a veces rayana con una ñoñería empalagosa. Pero, por otro lado, conforme la naturaleza iba quedando atrás y me sumergía más y más en la civilización, los ruidos, las luces de neón y las caras de las gentes en los transportes colectivos me devolvían a una realidad que se parecía más a un sueño, desgraciadamente malo.

Mañana comienza la segunda parte (la primera fue el uno de julio) del éxodo estival que cada año acontece en España. Todos tratan de huir de las ciudades en dirección al campo, la montaña o la playa, y yo no seré menos. Pensé en escribir otra semblanza de lo que solían ser mis actividades en el pueblo de mis abuelos.
Una de las actividades más interesantes a las que me dedicaba durante aquellas interminables tardes de verano era a la búsqueda de restos romanos. Algunas veces iba a escarbar en las escombreras situadas a las afueras de Astorga, compitiendo con gitanos y algún que otro aficionado por encontrar monedas, vidrios, ladrillos, tejas, estucos o piezas de fina cerámica rojiza llamada “sigillata” (a menudo ornamentadas con bonitos relieves). La mejor pieza que encontré –en realidad lo hizo mi padre, también aficionado– estaba decorada con una hilera de corderos saltando uno tras otro en corro.
Mi abuela nunca entendió nuestra extraña afición. Recuerdo las risas de todos los presentes cuando cierta tarde, mientras lavábamos con esmero el botín del día, comentó con los brazos en jarra: “Pero hijos, qué ganas tendréis de trabajar, ¿no os valdría más romper un botijo?”.
La gracia del asunto radicaba en la sinceridad de su sugerencia. Lo que no nos hizo tanta gracia fue su comentario siguiente: “Al arar las tierras del monte de Moracales, a veces salían pucheros enteros, tan viejos que los rompíamos allí mismo”.
Ese monte no está muy lejos de otro de los lugares al que fuimos varias veces a excavar, el castro astur del rey Magarzo, refundado más adelante como castro romano. El fruto al esfuerzo siempre fue menor allí que en las escombreras, si bien, la recompensa podía ser nada menos que la estatua de oro macizo que, según cuenta la leyenda, el rey Magarzo escondió por aquellas tierras, y que nunca ha sido encontrada.

El castro se ubica a un lado del angosto valle por el que discurre el río Porcos. En la orilla más próxima al castro todavía se pueden observar, aunque solo si uno se mete en el agua, los restos de piedra de un puente. Yo conozco de memoria cada una de las piedras del lecho de ese río a su paso por mi pueblo, pues fueron muchas las tardes que durante el estío veraniego lo recorrí de abajo arriba con la determinación de un capitán Ahab de agua dulce entregado a su búsqueda del gran truchón moteado. Hasta de kilo las llegué a pescar, y mi padre, aún mayores. Precisamente, a la altura del resto de ese puente, una noche mi padre ensartó un barbo –ahora ya no quedan– de casi dos kilos, mientras yo lo alumbraba con una linterna. Hace ya muchos años que abandonamos aquellas salvajadas furtivas, y ahora, cuando vamos al pueblo, en su lugar, salimos con mi madre a pasear por los montes. Una de nuestras rutas favoritas es la que termina en un pequeño santuario dedicado a la Virgen, cerca del castro del rey Magarzo. Cuando a nuestro paso salen bandadas de perdices, torcaces o alguna liebre o zorro, los apuntamos con nuestros palos de caminante, que ni terminan en tridente ni escupen muerte.
“¡Mira, un corzo!”, dice el primero que lo ve, y por unos instantes disfrutamos inmóviles, viéndolo alejarse brincando hasta perderse entre las escobas del siguiente monte.
 Abandoné mis peregrinaciones por la India, Nepal y Japón y regresé a Madrid, en pleno verano. Huí inmediatamente del sofoco capitalino para refugiarme junto a mis padres en la casa de mis abuelos, en las montañas del norte de España. Lo primero que hice al llegar fue habilitar en una de las habitaciones un altar con todas las cosillas que había enviado desde Japón. En dicho cuarto, los tres practicaríamos yoga y meditación todas las mañanas antes de desayunar. Al terminar, alguno siempre decía: «ya estamos cultivados».
Abandoné mis peregrinaciones por la India, Nepal y Japón y regresé a Madrid, en pleno verano. Huí inmediatamente del sofoco capitalino para refugiarme junto a mis padres en la casa de mis abuelos, en las montañas del norte de España. Lo primero que hice al llegar fue habilitar en una de las habitaciones un altar con todas las cosillas que había enviado desde Japón. En dicho cuarto, los tres practicaríamos yoga y meditación todas las mañanas antes de desayunar. Al terminar, alguno siempre decía: «ya estamos cultivados».
Disfrutamos de las bondades del verano por aquellas tierras, de su calor que raramente aprieta, de los paseos montunos, y de los generosos frutos de la huerta de mi tío, guardia civil retirado y el mejor pescador a mosca seca del mundo. Al finalizar el verano, mis padres regresaron a Madrid pero yo me quedé allí. Con un sol que ya no calentaba más que un rato al mediodía, y sin el bullicio de los visitantes que durante unas semanas vuelven al lugar que los vio nacer, en su mayoría provenientes de Madrid y Barcelona, el pueblo regresó a su estado de reposo habitual. Compré en Astorga un par de guías de setas, y salía casi todos los días al monte a disfrutar identificando ejemplares. Las encontré de cardo, lepiotas –algunas con sombreros de casi medio metro de ancho– algún boleto y champiñón comestible, y también terribles amanitas. Hacia la festividad de Todos los Santos, los níscalos y la seta de los caballeros, muy densa y de color amarillo azufre, se convirtieron en las reinas de los pinares.
Además de a mi nueva afición micológica, me dediqué a leer. Si algo había echado de menos durante mis viajes, era tener tiempo para ello. Ese otoño me pude desquitar a gusto. Leí varias biografías y alguna novela de las que rondaban por casa.
 Por esas fechas, hacía justo un año que me había reciclado de peregrino a ermitaño, y de nuevo volvía a encontrarme a punto de comenzar otra aventura. Tenía la intención de plasmar en negro sobre blanco las vivencias de los viajes y peregrinaciones del último año. No obstante, el proyecto, que sin duda podría llevarme muchos meses, si no años, no acababa de convencerme. Decidí consultar el I Ching, el libro de las mutaciones. Dispuse sobre una mesa camilla un tapete blanco con tres monedas encima, encendí algo de incienso, y me senté a meditar durante algunos minutos. Tal y como indica el protocolo, lancé las monedas seis veces y calculé el correspondiente hexagrama. Abrí el libro con cierta ansiedad, y su respuesta fue tremenda, como un puñetazo en la boca del estómago: “Ya existe suficiente insensatez en el mundo para que tú añadas todavía más”. El oráculo se había pronunciado con tal contundencia que la idea del libro dejó de ser una posibilidad. No había previsto la eventualidad de una contestación tan imposible de ser interpretada de ningún otro modo. Las interpelaciones al I Ching han de ser pocas y directas, y por ello no podía preguntarle lo que realmente quería saber: qué hacer con mi vida.
Por esas fechas, hacía justo un año que me había reciclado de peregrino a ermitaño, y de nuevo volvía a encontrarme a punto de comenzar otra aventura. Tenía la intención de plasmar en negro sobre blanco las vivencias de los viajes y peregrinaciones del último año. No obstante, el proyecto, que sin duda podría llevarme muchos meses, si no años, no acababa de convencerme. Decidí consultar el I Ching, el libro de las mutaciones. Dispuse sobre una mesa camilla un tapete blanco con tres monedas encima, encendí algo de incienso, y me senté a meditar durante algunos minutos. Tal y como indica el protocolo, lancé las monedas seis veces y calculé el correspondiente hexagrama. Abrí el libro con cierta ansiedad, y su respuesta fue tremenda, como un puñetazo en la boca del estómago: “Ya existe suficiente insensatez en el mundo para que tú añadas todavía más”. El oráculo se había pronunciado con tal contundencia que la idea del libro dejó de ser una posibilidad. No había previsto la eventualidad de una contestación tan imposible de ser interpretada de ningún otro modo. Las interpelaciones al I Ching han de ser pocas y directas, y por ello no podía preguntarle lo que realmente quería saber: qué hacer con mi vida.

Al atardecer de un día especialmente caluroso sobre la isla de Shikoku, tras muchos kilómetros de dar pedales por paisajes costeros deshabitados, divisé en lo alto de un cerro un singular edificio. Destacaba por su blancura, entre el oscuro verde del bosque y el azul intenso del cielo. Me pregunté quién sería el afortunado que vivía allí.
Al cabo de un rato alcancé el desvío que conducía a dicho lugar, donde un letrero decía: “Hotel para Peregrinos. Habitaciones desde 2,000 yenes”. El precio era ridículo, más barato incluso que los ridículos hoteles cápsula.
No pude resistir la curiosidad y subí por el empinado acceso, entré en la luminosa recepción y, casi avergonzado, pregunté por el precio de la habitación. No daba crédito a lo que oía, efectivamente había habitaciones por ese precio para peregrinos, ¡y yo lo era! Tras muchos días de pernoctar a la intemperie, mi cuerpo agradeció el ofuro (baño caliente comunal) con vistas sobre el océano, y dormir bajo techo.
A la mañana siguiente, el director del hotel, un señor de mediana edad y aspecto saludable, se acercó y me preguntó en perfecto inglés:
–¿Puedo invitarte a un té? –Asentí y nos sentamos a una mesa.
–El hotel es magnífico –dije tras las protocolarias presentaciones–, ¿pero es rentable?
Inspiró profundamente antes de contestar.
–No lo hago por negocio. Yo ya gané mucho dinero en Tokio, aunque allí nunca fui feliz. Hace algunos años decidí comprar este edificio y retirarme a vivir en él, con la idea de habilitarlo como hotel, especialmente para los peregrinos.
No hizo falta que le preguntase si ahora era feliz, su aspecto radiante lo delataba. Salió a despedirme y se hizo una foto conmigo y la bicicleta. (Desafortunadamente no la he podido encontrar, y es la única que tenía del peregrinaje).
Esa mañana me acordé de otro encuentro acaecido unos días atrás, cuando me desvié de la carretera en un pueblecito para preguntar cómo llegar al próximo templo. Topé con un señor de mediana edad que me dio cumplida explicación.
–Está anocheciendo –añadió a continuación–. Si quieres, puedes quedarte a dormir en esta casa –señalando una elegante casa tradicional–. Era la de mis padres y ahora no vive nadie en ella. Yo vivo en esta otra –y señaló una casa de moderna construcción, un cubo de ladrillo gris, situada justo al lado. Acepté agradecido.
–Después de instalarte, acércate a mi casa para tomar algo –dijo.
Regresé y nos sentamos a la mesa de una inmensa cocina, llena de cacharros sin fregar.
–¿Una cerveza?
Decliné el ofrecimiento y en su lugar sugerí una taza de té. Después de charlar un rato, el hombre rompió a llorar mientras me contaba la historia de su vida.
–Yo era un ejecutivo de una compañía discográfica en Tokio. Tenía mucho dinero y a menudo organizaba fiestas en esta casa. Cuando los negocios empezaron a ir mal, los supuestos amigos me dieron la espalda. Hasta mi mujer me abandonó. Perdí todo mi dinero. Ahora vivo aquí, solo.
Pasamos al enorme salón, amueblado con una ruleta, sofás por todas partes, una pantalla gigante de video y estanterías llenas de películas para adultos. No me resultó difícil imaginar el tipo de fiestas que debió de haber organizado allí.
A la mañana siguiente, cuando estaba a punto de partir, mi anfitrión salió para despedirse. Le agradecí su hospitalidad y le entregué una nota. «El peregrino comparte su mérito con todo aquel que le ayuda a tener éxito en su empresa. Arigato».
El paralelismo entre ambos personajes no me pasó inadvertido. Los dos habían sido acaudalados hombres de negocios en Tokio. Uno invirtió su dinero en un hotel para peregrinos, y el otro en una casa donde organizar timbas. El primero era un hombre que ahora vivía feliz en un palacio con vistas magníficas sobre el océano, y el otro vivía encerrado en una casa gris, solo, y sin más vistas que la siguiente lata de cerveza.
Historias con moralina, pero tan ciertas como la vida misma.
 Cuando me fui a vivir a Japón, el primer paseo que di por el barrio en el que alquilé el apartamento, en la ciudad de Nagoya, acabó casualmente en un templo budista en cuyo interior y encerrado por altas paredes se podía vislumbrar parcialmente una granítica estupa (construcción dedicada a preservar reliquias) rematada con bonitos oropeles. Meses después, y de visita por otro templo, reconocería en la foto de un folleto el curioso monumento. El texto a pie de foto me sorprendió sobremanera, pues decía que los restos de Buda estaban depositados allí.
Cuando me fui a vivir a Japón, el primer paseo que di por el barrio en el que alquilé el apartamento, en la ciudad de Nagoya, acabó casualmente en un templo budista en cuyo interior y encerrado por altas paredes se podía vislumbrar parcialmente una granítica estupa (construcción dedicada a preservar reliquias) rematada con bonitos oropeles. Meses después, y de visita por otro templo, reconocería en la foto de un folleto el curioso monumento. El texto a pie de foto me sorprendió sobremanera, pues decía que los restos de Buda estaban depositados allí.
“Sin duda debe tratarse de un error de traducción –pensé mientras leía el folleto–, ¿cómo habrían ido a parar las reliquias del maestro indio a un lugar tan anodino y lejano como Nagoya?” La historia me pareció fascinante.
Aproximadamente quinientos años antes de Cristo, un príncipe llamado Gotama vivió en un reino del norte de la India en la frontera con el actual Nepal. A los veintinueve años de edad renunciaría a su aristocrática vida para entregarse a una intensísima búsqueda espiritual que culminaría seis años después con un gran descubrimiento. Desde ese momento pasó a ser conocido como Buda, que en sánscrito significa “despierto”, y dedicaría el resto de su vida a explicar cómo lograr tal despertar o iluminación. Murió a los ochenta años de edad después de dar su última instrucción: «todo lo compuesto ha de deshacerse. Sed diligentes en la búsqueda de vuestra liberación». Los restos de su incineración fueron repartidos en ocho partes que el paso de los siglos acabó por borrar sus localizaciones.
Sin embargo, en el año 1897, en el norte de la India, tendría lugar el excepcional hallazgo arqueológico de una urna cuya inscripción atribuía las reliquias en ella contenidas a Buda.
El entonces virrey de la India decidiría donarlas al rey de Tailandia (por aquel entonces Siam), porque era el único país independiente oficialmente budista. En 1904, el rey de Tailandia donaría parte de las reliquias al pueblo japonés, cuya población era, aunque no oficialmente, también mayoritariamente budista. Sin embargo, todas las numerosas denominaciones budistas que convivían en Japón reclamarían ser merecedoras de recibir tan especial donación, lo que degeneraría en un conflicto de intereses que se resolvería con la construcción de un templo y una estupa sin denominación sectaria donde se depositarían las reliquias. El lugar elegido fue el centro de Japón, precisamente en Nagoya.

Con el transcurrir del siglo pasado, los nagoyeses se han olvidado casi por completo de su tesoro, como pude atestiguar en las numerosas ocasiones en que me acerqué hasta sus inmediaciones, siempre solitarias. Actualmente, la estupa se halla entre el cementerio municipal y un tétrico cementerio militar cuyo monolito en forma de misil compite en altura, y gana en visibilidad, al sagrado relicario.
Yo provenía de una cultura donde la posesión de una astilla de la cruz donde murió Jesús, o una hebra de su sudario, o un mero apéndice incorrupto de algún santo, ejercían de reclamos irresistibles ante los fieles siempre necesitados de milagros; incluso la búsqueda del cáliz que Jesús sostuvo durante su última cena con los apóstoles propiciaría mil aventuras de legendarios caballeros.
Aunque sospecho que la capacidad de atracción que tales reliquias ejercen sobre los jóvenes de hoy en día haya decaído considerablemente, nada es comparable con la situación de manifiesta indiferencia en la que se encuentran los átomos oxidados del cuerpo de uno de los humanos más preclaros que jamás hayan existido.
No obstante, he de admitir que la situación podría revertir, caso de que prosperen las iniciativas que ofrecen visitas a la estupa coordinadas con las del zoo y el parque de atracciones, relativamente cercanos. Sin palabras.
 En la víspera de Todos los Santos del último año del siglo pasado, el día de Halloween y del fin del año celta, cuando los mundos de las tinieblas y de lo tangible se intersectan, alcanzaría el Lejano Oriente, llevándole la contraria a la nomenclatura histórica de perspectiva eurocéntrica, es decir, llegaría a las Indias de Colón viajando hacia Occidente, allende Finisterre y el Oeste americano.
En la víspera de Todos los Santos del último año del siglo pasado, el día de Halloween y del fin del año celta, cuando los mundos de las tinieblas y de lo tangible se intersectan, alcanzaría el Lejano Oriente, llevándole la contraria a la nomenclatura histórica de perspectiva eurocéntrica, es decir, llegaría a las Indias de Colón viajando hacia Occidente, allende Finisterre y el Oeste americano.
En el aeropuerto de Nagoya me esperaban dos de los que serían mis nuevos colegas, a quienes reconocí entre la muchedumbre que aguardaba a la salida porque sostenían un papel con mi nombre. Desde el coche en el que me condujeron hasta el hotel no conseguía ver las casitas con puertas y ventanas de papel de arroz, ni a las mujeres vestidas con el tradicional kimono con las que mi imaginación había poblado estas islas durante los meses anteriores a mi llegada. Más allá del reflejo de mis ojos en el cristal mojado por la lluvia y oscurecido por el anochecer, apenas si conseguía vislumbrar tristes edificios cuyas luces de neón parpadeaban sobre siluetas uniformadas con tristes trajes y paraguas, mientras esperaban a que la luz del semáforo les permitiese continuar hacia su destino, seguramente triste. En la distancia surgía imponente un castillo, el cual, según me dijeron mis nuevos colegas, era una réplica en hormigón del que existió allí hasta que las bombas norteamericanas arrasaron por completo la ciudad durante la segunda guerra mundial.
Los primeros días de mi singladura japonesa consistieron en la toma de contacto con la burocracia, pesada como un luchador de sumo. Gracias a la inestimable ayuda de un estudiante que se convertiría en amigo, conseguí arrendar un apartamento y comprar lo mínimo necesario para sobrevivir. El primer salto desde la vieja Europa a la nueva América se quedaba en pirueta de falda remangada sobre reguero estival, comparada con el segundo de los saltos desde la nueva América a la desconocida Asia, todo un triple salto mortal sin red.
El profesor principal del departamento era el prototipo de trabajador japonés, es decir, alguien que regresa a casa lo justo para dormir y ducharse, y sabe sólo por referencias que existen los fines de semana, y vacaciones que pueden llegar a ser de hasta un mes. El hecho de que yo proviniese de Berkeley y además bien avalado allanó tremendamente mi situación laboral. Desde un principio no entré en la rueda de las infinitas horas de laboratorio sin fines de semana, en la que desgraciadamente todos –estudiantes, profesores y demás investigadores extranjeros– giran en Japón, incapaces de escapar. Pero todo mi aval no hubiese servido de nada si no hubiese sido productivo, lo que en el mundo de la investigación se mide por el número de artículos escritos y por el prestigio de las revistas donde son publicados.
En Japón me dediqué a la investigación de materiales con diseños estructurales al nivel del nanómetro, es decir, rondando la millonésima parte de un milímetro, casi nada. Habían transcurrido ya varios meses desde mi llegada, y el experimento en el que me había enfrascado no acababa de salir como debía, hecho que estaba empezando a minar mi confianza. Cierto día, tras el periodo de meditación de la mañana, pedí sin más destinatario que al universo, una señal que me guiase. Entré en el departamento resuelto a no salir de vacío. Diseñé con seriedad el experimento a realizar, accedí al laboratorio con paso solemne pero decidido y, de acuerdo al plan establecido, procedí con extrema meticulosidad hasta su consumación. Era ya de noche cuando introduje la muestra fruto de tan intenso día de trabajo en el equipo de difracción de rayos X, el cual dictaminaría, no solo el éxito del experimento en sí, sino mi valía como investigador. De acuerdo con los resultados publicados por otros investigadores, debería de ver en el monitor un pico cuando el ángulo de incidencia del haz de rayos X sobre la muestra fuese de solo 2 grados o inferior. Apreté el botón que abre la portezuela que libera la radiación, y me alejé rápidamente hasta el monitor para observar sobrecogido la evolución de la medición. El eje X indicaba el ángulo incidente, y el Y la intensidad de la señal. La línea ploteada seguía muerta, plana, sin registrar señal alguna, mientras las décimas de grado subían: 1,5; 1,6; 1,7… la ansiedad me superó y empecé a gritar:

–¡Vamos, vamos!
Mi amigo, el estudiante japonés, se acercó sorprendido y curioso.
–¿Qué pasa? –preguntó.
Silencio tenso… 1,8; 1,9; 2,0; 2,1…
–¡Desastre total! –exclamé finalmente mientras me reclinaba sobre la silla con las manos cruzadas bajo la nuca y la mirada perdida en el techo. Tras volver en mí, empecé a explicarle a mi amigo los pormenores del fracasado experimento. Luego deslicé el puntero hasta el botón de abortar la medición; pero, justo cuando estaba a punto de apretarlo, un “bip” sonó en el equipo, como cuando un encefalograma plano registra una señal de vida. No podía ser, ¡estábamos por encima de los tres grados! La señal subía de intensidad, y con ella el volumen de mis manifestaciones de alegría ante el asombro del pobre japonesito.
Gracias a su conversación había dejado que la medición se extendiese mucho más allá de lo razonable, y, en lugar de abortarla como tantas veces hiciera con anterioridad, en esta ocasión conseguí detectar la señal que desde el primer experimento estaba ahí, aunque no donde se suponía. Mi problema no lo era tal; el verdadero problema es que yo buscaba las soluciones en el lugar equivocado.
El extraordinario resultado de ese único día de trabajo daría juego suficiente como para publicar mucho y bien durante los tres años que me quedaría a investigar en Nagoya. De todos los momentos vividos como científico, puede que ese fuese del que guardo mejor memoria. La mañana de aquel día había pedido al universo una señal, pero nunca imaginé que la respuesta iba a producirse de un modo tan literal, mediante esa inusual señal en la pantalla de un monitor.
El día que desde lo alto de una de las montañas de los Alpes japoneses –espinazo del país de nombre sorprendentemente europeo– pude admirar al monte Fuji, sobresaliendo majestuoso sobre un mar de nubes y bajo una lluvia de estrellas fugaces verdes, me acordé del pico que unos años antes había visto en el monitor, y gracias al cual podía entonces disfrutar de la vista de otro pico, mucho mayor e interesante.
 Esta nota es la continuación de otra anterior en la que prosigo con la conversación que mantuve cierta noche en Yuksom…
Esta nota es la continuación de otra anterior en la que prosigo con la conversación que mantuve cierta noche en Yuksom…
–¿Tú también eres médico? –pregunté al americano.
–No, yo soy periodista –contestó–. Estoy documentándome sobre la historia del Shangri-La de Sikkim.
A mi mente acudieron memorias en color sepia de lecturas de adolescente sobre paraísos terrenales escondidos en remotos valles del Himalaya.
–¿Existe Shangri-La? –pregunté sin rodeos.
–El término Shangri-La se popularizó con la publicación en 1933 de la novela Horizontes Perdidos de James Hilton haciéndose eco de la fascinación que lo oriental ejercía sobre la Europa de comienzos del siglo pasado. No obstante, es cierto que en ciertos escritos del canon budista tibetano se mencionan “beyuls” (tierras puras) y reinos como el de “Shambala”, donde sus habitantes gozan de gran longevidad y felicidad.
–¿En Sikkim? –lo interrumpí.
–Existen escritos, pinturas y leyendas que sitúan en Sikkim un beyul llamado Pemako, asociado al cuerpo de una deidad.
–¿Estás diciendo que la geografía física de Sikkim correspondería a la de una divinidad?
–Sí –contestó–. Es más, los tibetanos consideran que la tierra sobre la que viven es una ogresa decúbito supino (un gigante femenino acostado sobre su espalda), y que existen lugares especialmente sagrados en función de la anatomía de la ogresa…
–¿Por ejemplo?
–El lugar más sagrado del Himalaya es el monte Kailash, situado en el extremo occidental de la cordillera, el cual coincidiría con el entrecejo de la ogresa. Una de las razones de haber venido a Yuksom es para tratar de contactar con un anciano monje eremita que puede tener información sobre Pemako, el otro gran lugar sagrado de la ogresa, situado en su zona genital.
 –¿Hay ermitaños por aquí? –pregunté.
–¿Hay ermitaños por aquí? –pregunté.
–Sí, alguno hay.
–¿Tenéis una cita?
–En realidad no. Los lugareños nos han dicho que no hace falta solicitarla, él sabe de antemano cuando alguien viene en su búsqueda y, si le parece oportuno, él es quien se presenta.
–Increíble. Pero por aquí no es infrecuente encontrarse con monjes. ¿Cómo lo reconoceréis?
–Nos han dicho que tiene una larga barba blanca, y siempre lleva consigo un cayado –respondió ahora la médico portuguesa.
Yo estaba fascinado con estas y otras historias, pero la oscuridad y el frío de la noche terminaron por imponer sus condiciones. Nos despedimos deseándonos lo mejor.
A la mañana siguiente, me levanté dispuesto a disfrutar de un estupendo día de caminata. Mi intención era llegar a uno de los lugares más sagrados de Sikkim, la estupa Tashiding, situada a unos veinte kilómetros al sur de Yuksom, y donde una leyenda cuenta que el mismísimo Gurú Rimpoche pasó algunos días meditando en esa montaña.
Avanzaba por el único camino de salida de Yuksom cuando, a lo lejos, divisé la figura de un monje caminando en sentido contrario al mío. Cuando nos encontrábamos aproximadamente a cien metros de distancia, comprobé que el monje en cuestión encajaba perfectamente con la descripción del ermitaño que el periodista me había proporcionado la noche anterior: monje anciano con larga barba blanca que caminaba apoyándose en un bastón. Me paré sin saber qué hacer, y finalmente decidí postrarme en el suelo en gesto de respeto, lo que no es nada raro entre aquellas gentes. Cuando me incorporé, ¡el monje había desaparecido!
Miré hacia atrás y… ¡allí estaba!, cien metros más allá.
“No es posible, no es posible”, me repetí varias veces. Me sentí tentado a perseguirlo, pero finalmente no me atreví. Seguramente iba al encuentro de la pareja con la que había hablado la pasada noche. Reanudé mi camino cavilando: “Postrarme no me lleva más de diez segundos, y cien metros por delante y otros cien por detrás, supone que el anciano tuvo que moverse a veinte metros por segundo, ¡el doble de rápido que un velocista profesional!, y pasar a mi lado y a esa velocidad ¡sin que yo lo notase!».
 Recordé entonces que la aventurera y escritora francesa Alexandra David-Néels –cuya obra admiro– menciona en sus libros haber sido testigo de proezas extraordinarias mientras vivió en comunidades budistas tibetanas a principios del siglo pasado, precisamente en Sikkim. Por ejemplo, ella describe con minuciosidad una técnica llamada “lung-gom”, cuyo dominio le permite al practicante caminar a enormes velocidades. «¿Sería esa la explicación al extraño suceso?», me preguntaba rodeado de montañas como de otro mundo, entre las cuales lo imposible no lo parecía tanto.
Recordé entonces que la aventurera y escritora francesa Alexandra David-Néels –cuya obra admiro– menciona en sus libros haber sido testigo de proezas extraordinarias mientras vivió en comunidades budistas tibetanas a principios del siglo pasado, precisamente en Sikkim. Por ejemplo, ella describe con minuciosidad una técnica llamada “lung-gom”, cuyo dominio le permite al practicante caminar a enormes velocidades. «¿Sería esa la explicación al extraño suceso?», me preguntaba rodeado de montañas como de otro mundo, entre las cuales lo imposible no lo parecía tanto.
Una de los subproductos de la práctica de la meditación es el desarrollo de poderes espirituales, como el de moverse a gran velocidad, volar, adivinar los pensamientos de los demás, ver y oír en los reinos celestiales, o tener conocimiento de vidas pasadas. A pesar de lo espectacular o increíbles que puedan parecernos estas facultades, todos los maestros genuinos nos advierten sobre su potencial peligro. Uno ha de tener mucho cuidado de no sentirse tentado a orientar la práctica espiritual hacia la búsqueda y desarrollo de estos poderes, pues no solo no conducen hacia la realización genuina sino que pueden incluso convertirse en una fuente de problemas, sobre todo cuando aparecen antes de que la sabiduría del meditador se encuentre lo suficientemente madura como para saber cómo utilizarlos y cumplir con la regla de oro: nunca en beneficio propio. De hecho, algunos falsos maestros pueden hacer uso de este tipo de poderes para aprovecharse de la impresionabilidad de la gente.
 Hace unos días fue mi cumpleaños, hoy es el de un hermano, y no hace mucho lo fue el del otro. Mañana nos juntamos para celebrarlo. Me acordé de un pasaje del Sutra Surangama que traduje directamente del chino hace varios años, mientras servía de novicio en un monasterio de California, y que podría titularse: «No todo envejece». Si nunca has leído un texto de dos mil años de antigüedad escrito en la India (aunque solo ha sobrevivido su traducción al chino), puede que te sorprenda su vigencia. Dice así:
Hace unos días fue mi cumpleaños, hoy es el de un hermano, y no hace mucho lo fue el del otro. Mañana nos juntamos para celebrarlo. Me acordé de un pasaje del Sutra Surangama que traduje directamente del chino hace varios años, mientras servía de novicio en un monasterio de California, y que podría titularse: «No todo envejece». Si nunca has leído un texto de dos mil años de antigüedad escrito en la India (aunque solo ha sobrevivido su traducción al chino), puede que te sorprenda su vigencia. Dice así:
Entonces, el rey Prasenajit se puso en pie y se dirigió respetuosamente al Buda:
–Antes de ser instruido por el Buda, conocí a Katyayana y a Vairatiputra. [1] Ambos me explicaron que cuando este cuerpo muere, nosotros dejamos de existir y nos convertimos en nada. Esa mismísima nada es lo que ellos llamaban nirvana. Ahora, aunque he conocido al Buda, todavía guardo cierta cautela y tengo mis dudas. ¿Cómo puedo llegar a conocer la verdadera mente fundamental, esa que no es fabricada ni perece? A todos los que en esta asamblea tenemos efusiones nos gustaría que nos aclarase este punto.
El Buda dijo al rey:
–Permítame antes que le pregunte, ¿es su cuerpo indestructible como el vajra,[2] o se halla sujeto al decaimiento?
–Venerable, mi cuerpo decae y lo continuará haciendo hasta finalmente morir.
–Su Majestad no ha muerto todavía, ¿cómo sabe que lo hará?
–Venerable, aunque es cierto que todavía no me he muerto, mi cuerpo y mente son impermanentes, puedo ver cómo cada uno de mis pensamientos se desvanece y es seguido por otro nuevo, el cual tampoco permanece. Como fuego que pasa a cenizas, mis pensamientos están en constante extinción, pereciendo siempre, por lo que estoy convencido de que mi cuerpo también ha de perecer.
–Así es, majestad. ¿Cómo compararía su vejez con su juventud?
–Venerable, yo de niño tenía la piel tersa y suave, y en mi lozanía estaba lleno de vitalidad. Pero ahora, en estos últimos años, con los achaques propios de la vejez, mi cuerpo se ha marchitado y debilitado, mis fluidos vitales están exangües, mi pelo encanecido y mi piel arrugada. No me ha de quedar mucho tiempo. ¿Cómo puede mi situación actual ser comparada con la que tenía en la flor de mi vida?
–Majestad, la apariencia de su cuerpo no puede haberse deteriorado repentinamente.
–Venerable, el cambio ha sido tan sutil que apenas lo he notado. He llegado a este punto gradualmente, con el transcurrir de los años. Así, en mis veintes todavía era joven, pero ya parecía mayor que en mi adolescencia. Mis treintas marcaron un declinar adicional al de mis veintes, y ahora, dos años por encima de sesenta, al mirar hacia atrás, mis cincuentas podrían considerarse como años de cierto vigor, saludables incluso. Pero, cuando ahora reparo en estas sutiles transformaciones, Venerable, me doy cuenta de que los cambios acaecidos en este declinar hacia la muerte resultan evidentes no solo de década en década, sino también en incrementos más cortos. En una consideración más detenida, uno puede ver que, al igual que con las décadas, los cambios se suceden año tras año. En realidad, ¿cómo podrían ocurrir solo de año en año? Dichos cambios han de ocurrir cada mes, pero ¿cómo podrían tener lugar solo de mes en mes? Estos cambios han de ocurrir día a día, y, si uno contempla profundamente esto, uno puede ver que el cambio es incesante, momento a momento,[3] con cada sucesivo pensamiento. Es por ello que sé bien que mi cuerpo continuará cambiando hasta perecer.
–Al observar estos cambios e incesantes transformaciones, usted concluye que ha de morir, pero ¿sabe si al hacerlo queda algo suyo que no muere?
–Realmente no lo sé –respondió el rey Prasenajit juntando las palmas.
 –Ahora le revelaré qué es eso que ni surge ni perece. Majestad, cuando por primera vez vio el río Ganges, ¿qué edad tenía?
–Ahora le revelaré qué es eso que ni surge ni perece. Majestad, cuando por primera vez vio el río Ganges, ¿qué edad tenía?
–Tenía tres años. Mi querida madre me llevó a presentar respetos a la diosa Jiva[4] y, cuando pasamos cerca del río, me dijeron que se trataba del Ganges.
–Su Majestad dijo que comparativamente había envejecido década tras década, año tras año, mes tras mes y día tras día. Dijo que, de hecho, en cada sucesivo pensamiento han ido teniendo lugar cambios hasta llegar ahora a la década de los sesentas. Reflexione sobre el río que vio a los tres años respecto al visto diez años después, cuando tenía trece, ¿en qué se diferenciaban esos ríos?
–El río parecía el mismo cuando lo vi con trece años que cuando lo vi con tres, e incluso ahora, cuando tengo sesenta y dos, parece todavía el mismo.
–Ahora lamenta sus canas y arrugas y es cierto que su rostro está ahora más estriado que en su juventud, pero, cuando ahora mira al Ganges, su consciencia visual, ¿es en algo diferente a la de entonces, cuando era un niño?
–No es diferente, Venerable.
–Majestad, su cara está arrugada, pero no así la naturaleza esencial de su consciencia visual. Lo que se arruga está sujeto al cambio; lo que no se arruga es lo que no cambia. Lo que cambia perecerá. Lo que no cambia, y por ende ni surge ni desaparece, ¿cómo podría verse afectado por los nacimientos y muertes? Por lo tanto, no se preocupe de lo que otros como Maskari Gosaliputra[5] dicen: que cuando este cuerpo muere uno deja de existir.
El rey asintió y supo que cuando dejamos este cuerpo continuamos en otro. Tanto él como el resto de los participantes en la gran asamblea se regocijaron por haber clarificado este punto.
[1] Kātyāyana y Vairāṭiputra fueron coetáneos del Buda que explicaban formas de escepticismo. Del primero en concreto se dice que fue un fiero oponente del Buda.
[2] Vajra, un material de extrema dureza y durabilidad, a veces traducido como diamante.
[3] Momento (sct. kṣaṇa). El más fugaz de los pensamientos dura noventa ksanas, y en cada ksana intervienen novecientas operaciones mentales.
[4] Jīva en sánscirto significa “principio vital”.
[5] En la época en la que vivió el Buda, en la India existían varias escuelas filosóficas lideradas por sus proponentes, como los mencionados por el rey Prasenajit, o como Maskari Gośālīputra, quienes proponían el fatalismo.

Yuksom fue la primera capital de Sikkim–un antiguo reino absorbido por la India en 1975–pero hoy en día es un pueblo que sobrevive como campamento del que salen frecuentes expediciones hacia el Himalaya.
Mi único plan era caminar por aquellos parajes visitando templos budistas tibetanos (gompas). A poco menos de una hora de caminata desde Yuksom, alcancé el que está considerado como el primer gompa de Sikkim, y hasta tuve «la fortuna» de que su celador me permitiese acceder a un santuario adyacente. En cuanto me asomé, entendí por qué estaba cerrado al público: aquello era una casa de los horrores. Meditar entre aquellos monstruos y escenas espeluznante sería toda una prueba de fuego.
Me alejé a paso ligero hasta la orilla de una tranquila laguna adornada con los típicos pendones y ristras de banderitas tibetanas ondeando al viento, esparciendo los mantras caligrafiados en sus telas. Pasé el resto de la tarde en sus alrededores, meditando sobre una gran roca, contemplando la belleza del lugar.
A la caída del Sol, me acerqué hasta la terraza de un pequeño local de Yuksom para cenar. Un plato de arroz y varios cuencos con diferentes verduras llegaron con la noche ya cerrada. Bajo la luz de una bombilla mortecina y dominado por un hambre canina, vertí con apresuramiento todos los cuencos sobre el plato de arroz y procedí a mezclarlo todo. Con la primera cucharada descubrí que uno de los cuencos vertidos no era un guiso, sino el recipiente del picante (un mejunje a base de guindillas molidas). Mi principio de no desperdiciar comida desoyó las súplicas de la lengua y de los poros del cuero cabelludo, sobresaltados con punzadas que parecían de alfileres. Sin encomendarme a ningún dios, procedí a engullirlo todo.
Cuando el camarero vio el recipiente del picante vacío, me miró como si estuviese ante el mismísimo yeti. Se metió dentro del local para salir poco después con otro recipiente a rebosar de lo mismo, que depositó con suma lentitud en el borde de la mesa opuesto al que yo me sentaba, sin quitarme ojo, listo para salir por piernas a la más mínima indicación de que pudiese abalanzarme sobre él.
–Are you OK? –me preguntó con voz temblorosa y ojos desorbitados, mientras los míos, inyectados con sangre, competían con la nariz por ver quién liberaba más mucosidad.
–OK –contesté casi sin voz–. Me gusta la comida alegre. Una botella de agua, por favor.
Cuando por fin había vuelto en mí, una pareja de occidentales me pidió permiso para sentarse a compartir la única mesa de la terraza.
–Yo ya me iba –dije con ademanes de levantarme.
–¿Español? –preguntó la chica.
–Se nota, ¿verdad?
Ese fue el comienzo de una larga velada en la que disfruté de una conversación interesante como no recuerdo otra igual. Ella era portuguesa y él estadounidense, y ambos eran de los pocos occidentales autorizados a acceder en la zona norte de Sikkim, de acceso restringido. Ella era una médico que había renunciado a su cómoda vida lisboeta para trabajar en aquellas remotas aldeas.
–El gobierno indio muestra más interés por líneas fronterizas imaginarias que por estas gentes –dijo amargamente.
–Quizás ese abandono pueda ser una suerte de bendición para mantener las costumbres locales –comenté.
–Ya no quedan culturas vírgenes. ¿Qué pueblo, por remoto que sea su hábitat, permanece hoy en día ajeno al efecto del turismo o de la televisión? La sabiduría que permite vivir en equilibrio armónico con el medio natural está desapareciendo; dentro de poco todo lo que quedará será un puñado de supersticiones. Ojalá hubiese más apoyo gubernamental para crear escuelas y hospitales. Aunque mi trabajo se centra en combatir la enfermedad, mi gran batalla es contra el sufrimiento en general. Yo enseño a las madres tanto a evitar infecciones durante los partos como a leer.
Escuchando a esa médico portuguesa sentí hallarme ante un bodisatva.
Nota: Un bodisatva (sct. bodhisattva) es alguien que renuncia al nirvana para poder seguir ayudando anónima y desinteresadamente a los demás.
 Un día primaveral del año 1998 en Berkeley, recibí una petición de una amiga de España en el desempeño de la cual ocurriría algo muy especial. Viviendo en Asturias, a ella le resultaba difícil satisfacer su afición por la literatura Zen, por lo que me pidió que por favor le enviase algunos libros de un autor llamado D. T. Suzuki.
Un día primaveral del año 1998 en Berkeley, recibí una petición de una amiga de España en el desempeño de la cual ocurriría algo muy especial. Viviendo en Asturias, a ella le resultaba difícil satisfacer su afición por la literatura Zen, por lo que me pidió que por favor le enviase algunos libros de un autor llamado D. T. Suzuki.
Me encaminé hacia la calle Telegraph, único vestigio de la cultura hippie que tapizó notoriamente Berkeley a finales de los sesenta, entré en una de las tiendas de libros usados que llevaba por nombre Shambala y me dirigí hacia la sección de libros Zen. Mis incursiones previas en la literatura Zen siempre me habían resultado frustrantes, particularmente los diálogos para besugos entre discípulos y maestros, así que, resuelto a no perder más tiempo del estrictamente necesario, arramblé con todos los libros que había del tal Suzuki, unos ocho o nueve. Cuando llegué a casa y me dispuse a prepararlos para su envío, me llevé la sorpresa, desagradable, de ver un mismo libro dos veces. En mi atolondramiento por acabar con el asunto zen lo antes posible, había comprado dos volúmenes del mismo título: Zen Buddhism, asunto que me incomodó porque no suelo cometer ese tipo de despistes. Obviamente, uno de ellos se quedó descansando sobre mi mesita mientras los demás se abrigaban con papel de estraza, preparándose para su viaje transoceánico.
Nunca invertí mejor tres dólares con cincuenta centavos que en la compra involuntaria de aquel pequeño libro. No lo cerré hasta terminar por completo su lectura, solo perturbada por el “ploc” de lágrimas que, ajenas a mi conocimiento, se desprendían de mis ojos, golpeando sus hojas. A la mañana siguiente, casi sin haber dormido, me planté frente a la misma librería esperando a que abriesen las puertas para comprar otro libro, esta vez The Three Pillars of Zen de un canadiense llamado Philip Kapleau.
El mensaje encerrado en la botella que había arrojado simbólicamente a la bahía hacía unas semanas solicitando ayuda había sido escuchado y ahora recibía cumplida contestación a través de esos libros.
El horizonte de mi vida se extendía de modo ilusionante gracias a una nueva vía que sugería que la respuesta al misterio de la existencia se encontraba no tanto en los objetos a investigar como en el sujeto que investiga. Los libros Zen indicaban que hemos de investigar nuestra herramienta de investigación: la mente.
El funcionamiento del cerebro ha sido objeto de numerosísimos estudios científicos sin que exista un consenso sobre cuál es su grado de involucramiento con la mente o con eso que denominamos ambiguamente consciencia. Intuitivamente, supongo que debido a mi conocimiento del funcionamiento científico, supe que el estudio del cerebro no era la manera de conocer mi mente. El Zen indicaba que hay que investigar la mente con la mente, pero no mediante auto-psicoanálisis sino mediante meditación.
El objetivo del maestro Zen es contestar de modo tal que el discípulo aparque su raciocinio y dé un salto al mundo del “razonamiento no-lógico”, más intuitivo, más allá de las restricciones de la lógica cartesiana. Las respuestas de los maestros Zen han de ser, en consecuencia, ¡inconsecuentes!
Las conversaciones de besugos ya no me lo parecían tanto porque estaba convencido de haber empezando a entender el quid del asunto, convirtiéndome en uno… no en el uno “unidad no dual”, sino en un besugo.
Cuando se cumplían casi cuatro años desde el comienzo de mi andadura monástica (cinco si contamos el año de postulante), empecé a notar, preocupado, una inusual incapacidad para descansar por las noches, así como una frecuencia inusitada del tipo de pesadillas en las que me caía por precipicios, me perseguían asesinos o aparecía desnudo en lugares públicos. Además, parecía haberme olvidado de meditar, y observaba con creciente frustración mi impericia para serenarme.
Cierta noche me levanté desvelado con la sospecha de que me estaba volviendo loco. Allí, de pie y asustado, por fin descubrí la causa de todo mi desasosiego. Como cuando se abre la válvula de una olla exprés, un único pensamiento conseguiría liberar de inmediato toda la presión: “Quizás no sirvo para la vida de monje”.
Aunque se debía de haber estado cociendo a fuego lento desde mucho antes, y a niveles más profundos, esa fue la primera vez que, desde mi decisión de hacerme monje, dicho pensamiento afloró en mi mente. Esa noche descansé como hacía tiempo que no lo hacía. Durante la meditación de la mañana siguiente pude serenarme como solía hacerlo. Esa frase liberaba el estado de ansiedad al que había desembocado conforme la ceremonia de mi ordenación se iba aproximando y yo, en lugar de feliz expectación, sólo sentía ansiedad.
Afortunadamente, el retiro invernal, con su semana de recitación del nombre del Buda Amitabha, seguida de otras tres semanas de meditación intensiva, se acercaba y, al igual que hacía cuatro años había decidido hacerme monje después de dicho retiro, ahora tendría la oportunidad de ratificar mi decisión o de plantearme otras vías.
La semana de recitación terminó con una puesta de sol especialmente bella sobre una chopera deshojada. Bajo una ligera llovizna, un grupo de ciervos permanecía inmóvil a escasa distancia del monasterio. Me acerqué hasta muy pocos metros de ellos y durante algunos minutos recité el nombre del Buda Amitabha. La recitación del nombre de ese buda es la práctica más devocional del Budismo Mahayana. Los devotos piden renacer en la Tierra Pura de Amitabha porque allí el logro de la iluminación es mucho más sencillo que en esta Tierra. Al día siguiente observé que dos monjes charlaban frente al monasterio, y luego uno de ellos se dirigía hacia mí para pedirme ayuda: «Por favor, trae una pala del monasterio para cavar una fosa». Un ciervo había amanecido muerto, ¡justo sobre el lugar en que yo había estado recitando la noche anterior! -¿Habría ido a renacer a la tierra pura? –cavilaba para mis adentros mientras lo levantábamos por las patas y lo enterrábamos, mirando hacia el oeste. Volvimos a recitar el nombre del Buda Amitabha durante algunos minutos al pie de su tumba y luego regresamos al monasterio caminando en silencio bajo la fría llovizna.
En la sala de meditación, y en los participantes, nada parecía haber cambiado respecto a retiros invernales anteriores. Sin embargo, yo sí había cambiado. Durante ese retiro, los intentos vanos de todo el mundo por mantenerse despiertos y todo aquel esfuerzo físico y mental, en lugar de parecerme encomiable, incluso divertido, me pareció trágicamente baldío. Descubrí lleno de tristeza que aquellas gentes consideraban que la meditación, y en general toda práctica espiritual, consistía en machadas ascéticas. Yo no me sentía mejor que ninguno de ellos, ni tampoco capaz de hacerlo mejor en el futuro. Fue durante ese retiro cuando, sin necesidad de decidir nada, la vida elegía otro camino para mí. No me ordenaría. Volvía a la vida de laico.
PD: Gracias Tito por enviarme el enlace del video.
 Caminaba deprisa, evitando mendigos y “rickshaws”, esos carritos tirados por bicicletas, el medio de transporte público más económico de la India, pues me parecía éticamente inaceptable que otro ser humano se partiese el alma para llevarme a ver alguna atracción local. Intentando llegar al parque memorial de Gandhi en Nueva Delhi, uno de los rickshaws se me acercó con la particularidad de que el conductor hablaba en perfecto inglés y parecía estar convencido de que acabaría por doblegar mi voluntad. Lo cierto es que, cuando se acercó a mí, estaba perdido. Negociamos un precio y, no sin cierto remilgo, abordé el carruaje.
Caminaba deprisa, evitando mendigos y “rickshaws”, esos carritos tirados por bicicletas, el medio de transporte público más económico de la India, pues me parecía éticamente inaceptable que otro ser humano se partiese el alma para llevarme a ver alguna atracción local. Intentando llegar al parque memorial de Gandhi en Nueva Delhi, uno de los rickshaws se me acercó con la particularidad de que el conductor hablaba en perfecto inglés y parecía estar convencido de que acabaría por doblegar mi voluntad. Lo cierto es que, cuando se acercó a mí, estaba perdido. Negociamos un precio y, no sin cierto remilgo, abordé el carruaje.
Alabé su destreza con el inglés, y me comentó que tuvo la oportunidad de practicarlo cuando trabajó en Calcuta ayudando a la Madre Teresa. La mera idea de que alguien tan humilde como mi chófer tuviese inclinaciones en ayudar a otros todavía más pobres lo convertía en un santo, o en el mayor de los pícaros.
En su relato, se consideraba muy afortunado por haber encontrado esposa, y porque ahora podía trabajar en Delhi conduciendo un rickshaw con tracción a pedales. Antes había trabajado en Calcuta, pero allí la única tracción era la de los pies directamente sobre la mugre. Él creía que el buen karma de haber ayudado a los demás era lo que le había permitido disfrutar ahora de una buena familia y un buen trabajo en la capital. Su sueño era ahorrar cien dólares con los que poder comprarse su propio rickshaw, pues todavía tenía que alquilarlo.
Le pregunté sobre su idea del karma, a lo que me contestó que, a diferencia de la mayoría de sus conciudadanos hindús, él se consideraba buda. En ese instante lo interrumpí para matizar:
-Querrás decir budista…
–Eso, eso, buda… soy buda –repitió mientras se ponía en pie para aplicar sobre los pedales todo el poco peso de su enjuto cuerpo. Parecía no entender la diferencia… ¿o era yo quién no la entendía?
Llegamos al parque de Gandhi y, en lugar de alejarse, mi original chófer aparcó el rickshaw y se ofreció como guía. Obviamente, no era la primera vez que ejercía como tal, pues su explicación estaba bien documentada y resultó interesante. Además, sabía que le daría otra buena propina.
A la finalización de la visita le pedí un favor, que ahora me permitiese a mí dar pedales. Sonreímos y me dio unas cuantas explicaciones sobre el manejo del vehículo. Bromeando, le pregunté adónde quería ir y, continuando la broma, contestó:

-¡A mi casa! ¿Te gustaría conocer a mi familia?
Sin nada mejor que hacer, respondí afirmativamente. El vehículo era difícil de manejar y mucho más pesado de lo que intuí antes de montarme en él, pero estaba disfrutando de la situación.
Los edificios y el asfalto empezaron a ser sustituidos por chabolas y por caminos de tierra surcados por aguas fecales. Me sorprendió la infinidad de niños desnudos jugando por doquier, siempre sonrientes, y las bromas en hindi del vecindario ante lo extraño de la visión que les proporcionábamos. Finalmente llegamos hasta su chabola, donde sus hijos, unos cuatro rapacines con aspecto de pequeños budas con las cabezas al cero, supongo que para evitar piojos, nos rodearon, abrazando al padre y guardando cierta distancia ante mí, quien debía de parecerles rarísimo, ya que dudo que en su corta vida conociesen otra cosa que aquel universo de chabolas. Rechacé una taza de “chai”, un té con leche hirviendo que es la bebida preferida de los indios, y pedí regresar antes de que se hiciese demasiado tarde. Intercambiamos de nuevo las posiciones y mientras regresábamos a la “civilización”, mi chófer me dio un consejo:
-Cambia las ropas. Llamas demasiado la atención.
Me llevó hasta una tienda donde evidentemente llevaba comisión, y me compré uno de esos atuendos indios de camisa larga llegando hasta casi las rodillas y pantalón a juego, de color negro, y el más sencillo del muestrario, para frustración del vendedor que cuando me vio caer en su tela de araña pensó que le proporcionaría un mayor bocado.
De regreso al hotel, le daría una buena propina a mi guía y consejero, y ya en mi habitación sonreí al acordarme de mi lectura del Bhagavad Gita hacía años, cuando Krishna, a las riendas de una cuadriga, guía a Arjuna hacia la victoria en el campo de batalla. Lo vivido ese día bien podía ser una parodia de tan célebre historia sagrada.
Fuese un buda como él reconoció, o el octavo avatar del dios Vishnu, o, mucho más probablemente, un pícaro que se aprovechó de mi ingenuidad para sacarme unas cuantas rupias, el caso es que a partir de ese encuentro mi percepción de la India, y de lo que creemos necesario para ser felices, cambió por completo.
PD: No te pierdas el video sugerido en el comentario dejado por Alice.
 En el mes de junio del año 2003 realicé un peregrinaje en bici alrededor de la isla japonesa de Shikoku, la cuarta en extensión del archipiélago.
En el mes de junio del año 2003 realicé un peregrinaje en bici alrededor de la isla japonesa de Shikoku, la cuarta en extensión del archipiélago.
En el siglo VIII, el monje Kobo Daishi diseñó un peregrinaje alrededor de sus costas convirtiéndola así en un mandala de enormes dimensiones sobre la cual el peregrino ha de engarzar ochenta y ocho templos con aproximadamente mil doscientos kilómetros de hilo invisible. El nombre asociado a cada una de las cuatro prefecturas de la isla (Shikoku significa “cuatro países”) indica el tipo de transformación espiritual a la que el peregrino va a ser sometido: preparación, adiestramiento, iluminación y nirvana.
Fue, sin duda, una “aventura espiritual” diseñada por alguien capaz de correlacionar la topografía de aquella isla especial con la topografía más sutil de la mente humana, y de hacerlo mediante un proceso catalizador de mecanismos muy profundos de transformación espiritual.
Muchas fueron las anécdotas acontecidas; la siguiente fue una de ellas.
Cierto día lluvioso de una de las etapas más solitarias, se me ocurrió echar los cuernos del manillar de la bici hacia delante para conseguir una posición más aerodinámica. El aumento de la velocidad fue inmediato y considerable. Noté como las pulsaciones se aceleraban progresivamente, la boca se abría para inhalar más aire en perfecta coordinación con el esfuerzo, mi vista se fijó en la carretera desierta y mis pensamientos cesaron. En ese momento, en lugar de sentir cansancio, y a pesar de estar rindiendo a una elevada prestación, mi mente permanecía en absoluta calma.
Tal era mi concentración que, cuando levanté la vista, ya era de noche y no tenía ni idea de dónde me hallaba. Paré para preguntar en la casa de un pueblo costero cuánto faltaba para el templo al que me dirigía. El señor que me abrió la puerta me indicó entre risas: “¡Te lo has pasado!” Entonces, el cansancio me sobrevino de repente. La combinación de haber dejado de pedalear y la mojadura que llevaba encima me provocaron una gran tiritona. Mientras me alejaba, el señor dijo: “¡Espera! Mi hermana tiene un ryokan (hostal tradicional de estilo japonés) justo en la base de la carretera que conduce a la montaña donde está el templo. Si quieres, te puedo llevar en coche”. No podía creer mi suerte. Dejamos la bici en su jardín y salimos hacia el ryokan, el cual resultó especialmente agradable y barato. Después de muchos kilómetros bajo la lluvia, agradecí el imprevisto ofuro (baño comunal en agua muy caliente) y el tatami de la habitación. Tras el reparador sueño y la meditación de cada mañana, salí para visitar el templo; luego regresé caminando hasta la casa donde había dejado la bici la noche anterior. En la cesta de mi bici había un taper lleno de arroz y una nota que decía: “Arroz vegetariano. Ánimo peregrino”.
 Seguro que todos hemos experimentado situaciones en las que estamos tan absortos en lo que hacemos que nos olvidamos de todo lo demás. En aquellos de naturaleza más intelectual, esta experiencia puede ocurrir mientras estudiamos o tratamos de resolver un problema de cálculo; en las personas más inclinadas al ejercicio físico, estos “estados pico” de elevada concentración pueden surgir -como en el caso que he mencionado- durante un esfuerzo físico prolongado. También pueden darse cocinando, reparando un trasto, pintando, tocando un instrumento, rezando, etc.
Seguro que todos hemos experimentado situaciones en las que estamos tan absortos en lo que hacemos que nos olvidamos de todo lo demás. En aquellos de naturaleza más intelectual, esta experiencia puede ocurrir mientras estudiamos o tratamos de resolver un problema de cálculo; en las personas más inclinadas al ejercicio físico, estos “estados pico” de elevada concentración pueden surgir -como en el caso que he mencionado- durante un esfuerzo físico prolongado. También pueden darse cocinando, reparando un trasto, pintando, tocando un instrumento, rezando, etc.
¿Podemos definir a ese estado elevado de concentración mental como meditación? No. La mente concentrada durante una actividad no equivale a la mente concentrada durante una “inactividad”. Es cierto que las técnicas de meditación basadas en la concentración utilizan un elemento, como la respiración o una imagen mental o un mantra, para lograr aquietarse, lo que sería similar al caso de una mente aquietada por estar focalizada en una actividad. Sin embargo, ese logro es sólo preliminar; es a partir de esa mente aquietada cuando podemos empezar a hablar de meditación. En ese estado preliminar, la mente necesita algo a lo que agarrarse y por lo tanto es un estado que depende de un “elemento externo”. No obstante, esas experiencias nos resultan siempre especialmente agradables porque nos permiten vislumbrar la existencia de un estado mucho más centrado, eficiente y libre de preocupaciones del que usualmente experimentamos.
Cuando aprendemos a mantener esa misma mente, sin necesidad de un elemento externo, y en todo tipo de situaciones, incluso charlando, entonces podemos hablar de verdadero samadhi o poder mental.
La meditación practicada en inmovilidad sirve para entrenar esta capacidad porque lo único que sucede, y no es poco, es nuestra actividad mental. El objetivo es aprender a concentrarse trascendiendo toda actividad, incluso la mental en reposo. ¿Imposible? Eso parece al principio; pero, poco a poco, nos vamos dando cuenta de que ese es el único camino de vuelta hacia nuestra propia naturaleza, que es pura, tranquila, luminosa e imperturbable ante el incesante ruido de nuestras mentes y los estímulos que nos rodean, todo lo cual queda reducido a un rumor, como electricidad estática… como un sueño.
Lejos de convertirnos en bloques de hielo, entonces, nos convertimos en seres realmente efectivos, funcionando con sabiduría en lugar de inteligencia; llenos de empatía por todo lo que nos rodea, porque ahora somos más conscientes de nuestro sufrimiento y del de los demás, que no es en nada diferente al de uno mismo.
 En cierta ocasión, mientras vivía en un monasterio de Berkeley, un pastor presbiteriano de Oakland llamó por teléfono porque deseaba hablar con un monje budista. Yo le contesté que el monje residente se hallaba ausente, pero, si no le importaba hablar con un novicio, era del todo bienvenido.
En cierta ocasión, mientras vivía en un monasterio de Berkeley, un pastor presbiteriano de Oakland llamó por teléfono porque deseaba hablar con un monje budista. Yo le contesté que el monje residente se hallaba ausente, pero, si no le importaba hablar con un novicio, era del todo bienvenido.
Esa misma tarde, un señor muy mayor, de unos ochenta años, afroamericano, alto pero de apariencia débil, vestido elegantemente con toda la gama de marrones posible, se presentó en el monasterio.
–Siempre admiré la entereza de los budistas –empezó a decir mientras sorbía el té verde que le ofrecí.
–Yo personalmente no lo estoy pasando nada bien; estoy sufriendo un virulento ataque del “fuego de San Antonio” (herpes zoster) –me quejé. Él me miró a través de sus gafas marrones y dijo suavemente:
–Tengo cáncer. Mi hermana, el único familiar que me queda, está siendo operada en estos momentos a corazón abierto. Vine a Oakland para sustituir al pastor anterior porque sufría alzhéimer, y hace poco pasó a mejor vida. La congregación apenas si tiene fondos para seguir manteniendo abierta la iglesia donde vivo… la vida tiene estas rachas.
No había ironía alguna en su voz, aunque yo no pude evitar sentirme ridículo a causa de mi anterior comentario. No supe muy bien a lo que había venido, pero sus últimas frases, pronunciadas mientras se incorporaba lentamente, me dejaron estupefacto:
–Soy muy afortunado. Gracias a mi labor pastoral he podido conocer, ayudar y compartir mi vida con muchas personas. Durante los periodos más duros aprendí a ser paciente, pero es solo ahora que todo se desmorona a mi alrededor cuando he aprendido algo más: gratitud. –Yo estaba impresionado, sin poder decir nada. Luego añadió:
–De hecho, lo único que he aprendido de verdad en la vida es gratitud. Esta es la puerta de mi liberación.
Lo acompañé hasta la puerta –la del monasterio– y siempre me arrepentiré por no haberlo escoltado hasta la estación de metro, pues según me dijo le habían robado el coche hacía poco.
Yo acababa de regresar de un retiro dedicado al estudio de un sutra (texto sagrado budista) llamado Guirnalda Floral (Avatamsaka), concretamente a su capítulo final conocido como Gandavyuha. En este texto, el protagonista es un joven peregrino que va visitando a varios maestros, cada uno de los cuales le confieren una enseñanza, le indican dónde puede encontrar al siguiente maestro, y siempre se despiden de él con la misma frase: “Buen hombre, yo sólo conozco esta puerta de la liberación”.
El pastor pronunció exactamente la misma expresión “la puerta de la liberación”, y no precisamente una que se oye todos los días, sino una que aparece en un libro de unos dos mil años de antigüedad escrito en sánscrito. Además, su mensaje tenía algo de arcano, como cuando se da una vuelta más a lo que parece que ya ha llegado a su límite. La paciencia ante el sufrimiento no sorprende a nadie, pero ¿gratitud?
El anciano encontró esa puerta de la liberación. Yo me limito a reflexionar sobre ello. Ánimo a todos los que sufren… que somos todos.


 Salimos en moto de Bodhigaya a la mañana siguiente, ignorando por completo la peculiar manera en que los indios celebran el segundo día del Holi. Lo descubrimos de sopetón, tras un primer calderazo de agua teñida arrojado desde una ventana.
Salimos en moto de Bodhigaya a la mañana siguiente, ignorando por completo la peculiar manera en que los indios celebran el segundo día del Holi. Lo descubrimos de sopetón, tras un primer calderazo de agua teñida arrojado desde una ventana.
 La historia de los bodisatvas secuestrados en búnkeres sobre la que escribí en el post anterior me recordó una de mis primeras excursiones en Japón, cuando fui de visita a un templo que se distinguía por su antigüedad y por la capacidad milagrosa de su talla principal, una escultura del bodisatva Kannon, el arquetipo de la compasión.
La historia de los bodisatvas secuestrados en búnkeres sobre la que escribí en el post anterior me recordó una de mis primeras excursiones en Japón, cuando fui de visita a un templo que se distinguía por su antigüedad y por la capacidad milagrosa de su talla principal, una escultura del bodisatva Kannon, el arquetipo de la compasión. En el post anterior menciono que durante mi peregrinación en bici por Japón apenas tuve percance alguno. No obstante, en una ocasión me topé con un par de fantasmas.
En el post anterior menciono que durante mi peregrinación en bici por Japón apenas tuve percance alguno. No obstante, en una ocasión me topé con un par de fantasmas. Al cabo de un año y medio de estar viviendo en Japón, me dirigí a una de las agencias de alquiler de apartamentos y pregunté directamente por el más barato disponible. Mi franqueza desconcertó al dependiente, y aún lo haría más cuando especifiqué que buscaba rentas por debajo de los treinta mil yenes. Con el característico rictus japonés de cabeza ladeada y una aspiración sonora a través de los dientes (lo que viene a significar difícil tirando hacia imposible) dio media vuelta y se encaminó hacia los ficheros colocados a su espalda. Tras hurgar en los cajones un rato, apercibí un gesto de sorpresa, y se volvió hacia mí blandiendo un papel en su mano que efectivamente indicaba que había un apartamento que cumplía mi requisito. Empezó a girar en círculos su dedo y cuando finalmente aterrizó sobre un plano de la ciudad tuve el presentimiento de que ese iba a ser mi nuevo hogar, pues se encontraba en la manzana colindante con el templo por el que pasaba todos los días en bici para ir a la universidad, y ante cuyo Daibutsu (una colosal estatua de Buda sentado en meditación) me paraba frecuentemente para hacer una ligera reverencia.
Al cabo de un año y medio de estar viviendo en Japón, me dirigí a una de las agencias de alquiler de apartamentos y pregunté directamente por el más barato disponible. Mi franqueza desconcertó al dependiente, y aún lo haría más cuando especifiqué que buscaba rentas por debajo de los treinta mil yenes. Con el característico rictus japonés de cabeza ladeada y una aspiración sonora a través de los dientes (lo que viene a significar difícil tirando hacia imposible) dio media vuelta y se encaminó hacia los ficheros colocados a su espalda. Tras hurgar en los cajones un rato, apercibí un gesto de sorpresa, y se volvió hacia mí blandiendo un papel en su mano que efectivamente indicaba que había un apartamento que cumplía mi requisito. Empezó a girar en círculos su dedo y cuando finalmente aterrizó sobre un plano de la ciudad tuve el presentimiento de que ese iba a ser mi nuevo hogar, pues se encontraba en la manzana colindante con el templo por el que pasaba todos los días en bici para ir a la universidad, y ante cuyo Daibutsu (una colosal estatua de Buda sentado en meditación) me paraba frecuentemente para hacer una ligera reverencia.



 El 1 de julio, la mitad de los españoles se van de vacaciones (la otra mitad lo hace el uno de agosto). Pensé en escribir una nota con algunas pinceladas de cómo recuerdo yo aquellas huídas de Barcelona y Madrid, cuando era un niño. (Hoy la cosa no va de «meditación», lo siento).
El 1 de julio, la mitad de los españoles se van de vacaciones (la otra mitad lo hace el uno de agosto). Pensé en escribir una nota con algunas pinceladas de cómo recuerdo yo aquellas huídas de Barcelona y Madrid, cuando era un niño. (Hoy la cosa no va de «meditación», lo siento).