 Después de varias horas caminando en paralelo al río Rangit llegué a una población donde mis piernas votaron por unanimidad abordar un jeep, decisión del todo oportuna a la vista del relativamente intenso tráfico de vehículos cargados de turistas que suben y bajan de un conglomerado de hostales conocido como Pelling. En el jeep coincidiría con un curioso personaje, un tipo muy delgado rematado con una cabeza desproporcionadamente grande, a cuya impresión contribuía una melena y rasgos faciales de lo más leoninos, y quien resultó ser un francés hijo de emigrantes españoles que se ganaba la vida tocando el saxofón por locales de la India.
Después de varias horas caminando en paralelo al río Rangit llegué a una población donde mis piernas votaron por unanimidad abordar un jeep, decisión del todo oportuna a la vista del relativamente intenso tráfico de vehículos cargados de turistas que suben y bajan de un conglomerado de hostales conocido como Pelling. En el jeep coincidiría con un curioso personaje, un tipo muy delgado rematado con una cabeza desproporcionadamente grande, a cuya impresión contribuía una melena y rasgos faciales de lo más leoninos, y quien resultó ser un francés hijo de emigrantes españoles que se ganaba la vida tocando el saxofón por locales de la India.
Pemayangtse es un gompa erigido en otro de los lugares consagrados por Guru Rimpoche, y hoy en día es uno de los principales centros de la rama del budismo tibetano Nyngma, la más antigua. Con igual fortuna que durante mis estancias en Darjeeling y en Rumtek, la semana de mi visita en Pemayangtse “coincidió” con una asamblea especial. Decenas de monjes y centenares de laicos provenientes de todo Sikkim se habían congregado allí para recitar el mantra de Guru Rimpoche por un motivo de lo más noble: la paz (Irak acababa de ser invadido, en el 2003). A mí me conmovió que aquellos habitantes del techo del mundo, anónima pero profundamente convencidos del poder de su recitación, se congregaran allí con tal motivo.
No fue posible encontrar alojamiento en el monasterio, así que todos los días salía por la mañana de la pensión de Pelling, caminaba unos veinte minutos hasta llegar al monasterio, y allí me quedaba hasta la conclusión del día. La mecánica del ceremonial no podía ser más sencilla: el monje de mayor rango, un anciano de aspecto venerable, iniciaba y finalizaba las sesiones, consistentes en recitar el mantra: «Om Ah Hung Benza Guru Pema Siddi Hung» en voz alta, cada uno con su propio ritmo y entonación. El resultado era un constante murmullo sobre el que, de vez en cuando, sobresalía alguna voz para volver a diluirse de nuevo entre las demás. Cada uno contabilizábamos el número de veces que recitábamos el mantra mediante un rosario de 108 cuentas, con un par de cordeles extras de diez aritos metálicos cada uno para contabilizar las decenas y las centenas. Al final del día, un monje apuntaba en una libreta el número de recitaciones de los participantes. Yo solía aportar aproximadamente doce mil al día, pero había quienes declaraban el doble.
Durante un intermedio, el monje encargado de contabilizar los mantras se acercó para charlar conmigo (yo era el único extranjero), y aproveché la oportunidad para preguntarle:
–¿Por qué contamos las recitaciones?
Antes de contestar, abrió la libreta, señaló con su dedo índice una entrada de alguien que había declarado treinta mil mantras en un día, y me dijo sonriendo:
–No me lo creo. En realidad, es un método para mantener la atención y el interés durante tantas horas y tantos días en una actividad tan repetitiva. El ligero movimiento de los dedos sobre las cuentas del rosario ayuda a que los sentidos no se desperdiguen.
–¿Tiene cada mantra un efecto específico?
–Cada mantra tiene sus propias resonancias y especificidad de resultados, si bien, recitar mantras en voz alta produce, en general, un patrón de respiración consistente en inspiraciones rápidas y expiraciones lentas. El resultado es que la mente, primero se tranquiliza y luego entra en un estado de profunda concentración, focalizada sobre el mantra.
–¿Qué ocurre a partir de ahí?
–Uno entra en el territorio de lo místico, donde las palabras ya no sirven. ¿Unión?, ¿amor?, ¿desapego?, ¿compasión?, ¿Dios?
–Yo nunca he tenido una experiencia mística, pero mi mente siempre agradece un respiro, ya sea recitando mantras o meditando, del runrún que comienza con la alarma del despertador por las mañanas y finaliza con el primer ronquido de la noche.
–Y se prolonga entre ambos en forma de pesadillas –añadió.
Los dos rompimos a reír.

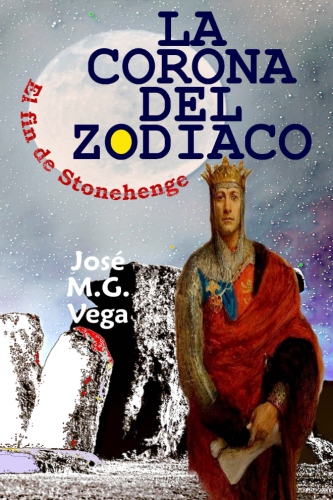

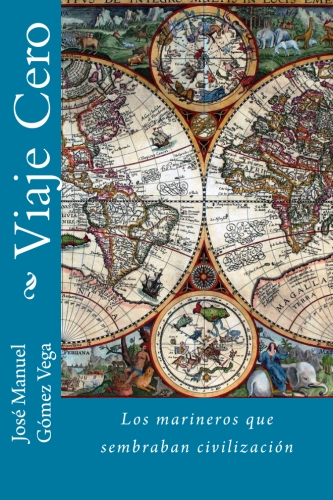
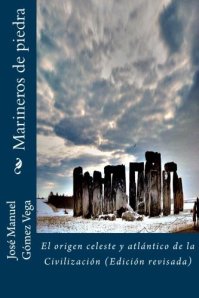
Deja un comentario
Comments feed for this article