 Abandoné Tashiding con destino al monasterio de Pemayangtse, a un día de caminata. Atravesé el pueblo y continué descendiendo por una carretera rodeada de un tupido bosque. Al cabo de un rato me sobresaltó el típico ruido de cuadrúpedos pisando hojarasca, pero, fuesen lo que fuesen, en lugar de alejarse, se dirigían hacia mí por la inclinadísima ladera del cerro en cuya cima se levantaba la estupa Tashiding. Me quedé quieto y empecé a recitar el mantra de la gran compasión. No sabía que acabaría por emerger de entre el follaje.
Abandoné Tashiding con destino al monasterio de Pemayangtse, a un día de caminata. Atravesé el pueblo y continué descendiendo por una carretera rodeada de un tupido bosque. Al cabo de un rato me sobresaltó el típico ruido de cuadrúpedos pisando hojarasca, pero, fuesen lo que fuesen, en lugar de alejarse, se dirigían hacia mí por la inclinadísima ladera del cerro en cuya cima se levantaba la estupa Tashiding. Me quedé quieto y empecé a recitar el mantra de la gran compasión. No sabía que acabaría por emerger de entre el follaje.
¡Dos perros! Dos perros negros de mediano tamaño y raza indeterminada saltaron a la carretera y se acercaron para olisquearme, sin que ninguno de sus gestos indicara agresividad. Nos dimos unas cuantas caricias y achuchones y yo reanudé mi camino. Inmediatamente ambos me adelantaron y comenzaron a trotar unos metros por delante. Comprobé que eran macho y hembra, sin una gota de grasa extra, cada uno de los músculos de las patas lo tenían bien definido.
De vez en cuando, al oír ruidos, se tiraban barranco abajo y volvían a subir poco después. Me di cuenta entonces de que eran perros salvajes que se alimentaban cazando lagartos y ratones, lo que explicaba su excelente forma física. Tras una de tales cacerías, el macho no regresó; sin embargo, la hembra parecía resuelta a no abandonarme. Me senté a descansar y ella se echó a mis pies. Incluso accedió a compartir mis insípidas galletas, aunque no pudo evitar un gesto de desagrado ante la leche de soja que le ofrecí. “Pasen las galletas -debió de pensar- pero antes me muero de sed que beber ese líquido dulzón”.
Me preocupé por ella pues llevábamos caminando muchos kilómetros y no había bebido nada. Por fin, a la salida de una curva divisamos el caudaloso río Rangit. Nos desviamos de la carretera con la intención de bajar hasta su orilla, cuando mi nueva amiga se detuvo. Yo seguí avanzando hasta que descubrí la razón de su proceder: un enorme perrazo se dirigía hacia nosotros a toda velocidad. La reacción de la perrita será difícil de olvidar. En lugar de huir, me adelantó para llamar su atención. Yo me cubrí la cara con las manos y me quedé mirando por entre los dedos mientras recitaba mantras. El perrazo la persiguió en una carrera frenética, lanzándole dentelladas, hasta que ella decidió poner fin al asunto: dio media vuelta y con habilidad salvaje le dio un mordisco en el cuello. El perrazo aulló de dolor y regresó gimiendo al lugar de donde había salido.

Mi amiga me esperó y juntos bajamos hasta la orilla del río. Me senté a descansar mientras la observaba aliviado lengüetear en el agua proveniente de algún glaciar no muy lejano. Una vez saciada la sed volvió para recostarse a mis pies. Esa criatura que ahora descansaba a mi lado acababa de jugarse la vida para protegerme. No sé que hubiese pasado de no haber estado ella allí. El encuentro con el perrazo hubiese sido inevitable…
Me conmoví al darme cuenta de lo providencial que resultó la presencia de mi «guardaespaldas». Al cabo de un rato, reemprendí la marcha dirigiéndome hacia el gran puente que unos metros más abajo cruzaba el río. Una vez allí me agaché y dije mirándola a los ojos: «Gracias por tu compañía y protección, pero es mejor que nos separemos aquí». Me levanté y ella hizo ademán de seguirme. Dije un «no» con firmeza y lo entendió.
Al alcanzar la otra orilla me di la vuelta y allí estaba ella todavía, mirándome con ese tierno ladear de cabeza que tienen los perros. A la salida de una curva eché un último vistazo y pude verla dándose media vuelta y regresar caminando despacio.
En lugar de huir ante el peligro decidió jugarse la vida por un desconocido. Nunca olvidaré su gesto.
P.D.: Buscando una foto de perros de Sikkim, encontré la que aparece arriba, tomada en 1903. Los perros son casi idénticos a como los recuerdo.

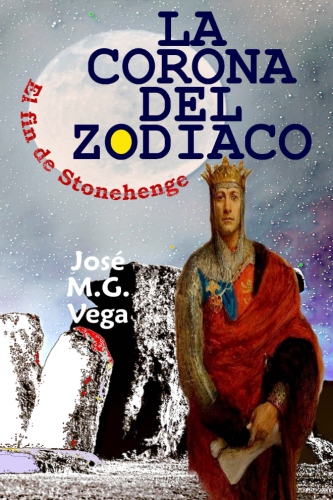

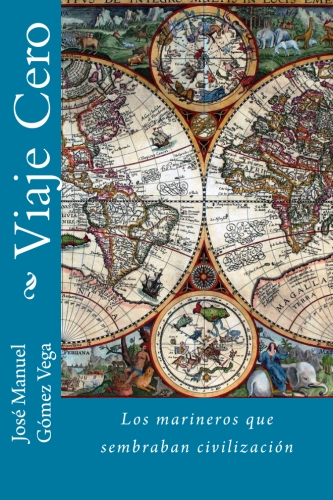
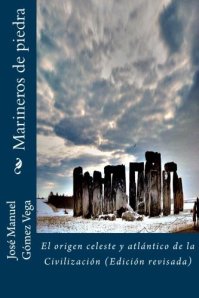
Deja un comentario
Comments feed for this article