 En Japón mi vida cotidiana se había simplificado al máximo —o debería decir al mínimo— como también mi vida laboral y social. Durante aquellas gozosas y largas madrugadas, la lectura, la meditación y el yoga absorbían todo mi interés y convertían al resto del día en un mero trámite que cumplir. Paulatinamente y sin darme cuenta me estaba convirtiendo en un monje asceta.
En Japón mi vida cotidiana se había simplificado al máximo —o debería decir al mínimo— como también mi vida laboral y social. Durante aquellas gozosas y largas madrugadas, la lectura, la meditación y el yoga absorbían todo mi interés y convertían al resto del día en un mero trámite que cumplir. Paulatinamente y sin darme cuenta me estaba convirtiendo en un monje asceta.
Uno de los visitantes con quien pasaría un fin de semana por Kioto es un renombrado científico gallego que conocí durante su sabático en la Universidad de Nagoya. Además de nacionalidad y profesión, compartíamos algo más: el grado de espiritualidad con el que vivíamos nuestras vidas, él desde una perspectiva católica y yo desde una budista, pero ambos con igual profundidad y receptividad.
A Kioto, además de para visitar sus maravillas arquitectónicas, fuimos a una conferencia en la Universidad de Otanji (por cierto, donde D. T. Suzuki llevaría a cabo gran parte de su trabajo), pero, sobre todo, fuimos a meditar, para lo cual yo había elegido un pequeño monasterio vestigio del gran Antaiji, trasladado hacía un par décadas a una lejana montaña en la costa norte de Japón. Todo el conocimiento práctico que mi amigo tenía sobre la meditación era el que yo le había transmitido la noche anterior en el ryokan (hotel tradicional japonés).
Ya en el monasterio, nos sentamos durante cuatro periodos de cincuenta minutos, intercalando entre cada uno diez minutos de meditación caminando: una auténtica barbaridad para un primerizo como mi amigo. Al terminar, mientras sorbíamos un té verde, su comentario fue un “bien, bien” nada clarificador, y menos viniendo de un gallego. Le pregunté sobre las molestias del dolor de piernas y sobre las causadas por los dichosos insectos (unos bichos verdes con forma de pentágono que vuelan en línea recta hasta chocar escandalosamente contra las paredes de papel o los meditadores, que habían estado incordiando todo el santo día), y su contestación fue: “¿Qué insectos?”. No me lo podía creer. ¡No se había enterado ni de los proyectiles verdosos, ni del dolor de piernas! Cuando, extrañado y lleno de curiosidad, le pregunté por su método de meditación, dijo: “Me limité a recitar todo el tiempo ‘Señor mío, amado mío’”.
De forma intuitiva había conseguido focalizar su atención profundamente mediante la recitación de un “mantra católico”. Toda una lección.

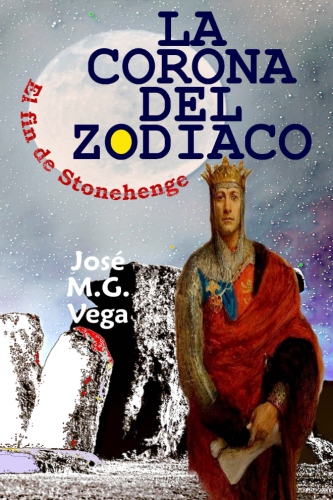

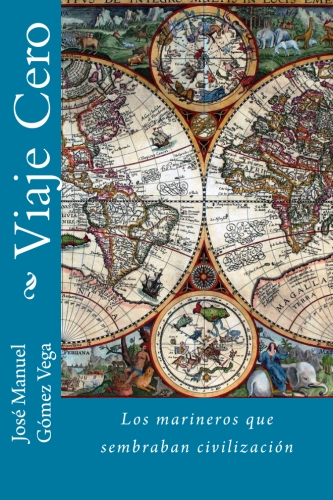
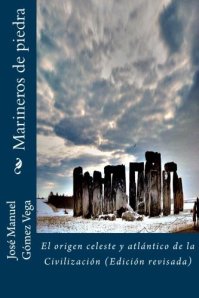
Deja un comentario
Comments feed for this article