 Recitando mantras en Pemayangtse me acordé de mi abuela, sentada cada tarde en el mismo sitio, con la pañoleta negra calada al estilo «doña Rogelia», rosario en mano, y murmurando en bajito Ave Marías sin parar. Desgraciadamente, la sabiduría que subyace a esta milenaria tecnología espiritual corre el riesgo de desaparecer. Los rosarios se han ido replegando hasta los extremos del abanico social, y mientras por un lado representan la quintaesencia de la mojigatería, por el otro aparecen como símbolo trasgresor con el que se adornan las cantantes de moda. Curioso efecto ese en el que los símbolos desaparecen por un lado para reaparecer por el contrario.
Recitando mantras en Pemayangtse me acordé de mi abuela, sentada cada tarde en el mismo sitio, con la pañoleta negra calada al estilo «doña Rogelia», rosario en mano, y murmurando en bajito Ave Marías sin parar. Desgraciadamente, la sabiduría que subyace a esta milenaria tecnología espiritual corre el riesgo de desaparecer. Los rosarios se han ido replegando hasta los extremos del abanico social, y mientras por un lado representan la quintaesencia de la mojigatería, por el otro aparecen como símbolo trasgresor con el que se adornan las cantantes de moda. Curioso efecto ese en el que los símbolos desaparecen por un lado para reaparecer por el contrario.
Cierto día, hacia el final de la sesión de recitación, vi llegar a una pareja –chico occidental y chica japonesa– a quienes estaba seguro de conocer, aunque no acababa de recordar dónde. En el siguiente intermedio, él se acercó y me preguntó: «¿Te acuerdas de mí?». Entonces caí en la cuenta. ¡Nos conocimos en Japón, en casa un amigo común portugués! Era un chico belga, igualmente interesado por el budismo, que hacía poco se había casado con su novia japonesa, y estaban de viaje por el Tíbet y el norte de la India.
«El mundo es un pañuelo», pensé. Pero no iban a parar ahí los encuentros inesperados, pues unos instantes después apareció mi amigo el motero californiano, acompañado a su vez de otra chica japonesa. Más adelante y a solas, me confesaría con timidez impropia para su apariencia que sentía algo muy fuerte por esta chica. «¿Amor?», pregunté yo. En lugar de contestar, rompió a reír como un chiquillo. Aparentemente, la excursión emocional le estaba resultando más interesante que la himalaíca, pues apenas si contó nada sobre la última.
El último día de recitación, la cantidad de gente congregada en el monasterio era tal que todos estábamos un poco comprimidos. Un monje se acercó y me dijo: «Sube a la tarima con nosotros». Se refería a la zona reservada para los monjes. No pude evitar ruborizarme, y ayudándome de gestos inequívocos con las manos, respondí: «No, no. Gracias, pero yo no soy un monje». «Todavía», replicó riéndose.
Al finalizar la sesión, el californiano y yo subimos a dicha tarima provistos de katas para ofrecérselas al venerable monje que presidía la asamblea. Yo además me despedí muy agradecido por haber tenido el privilegio de haber compartido los pasados días con la excepcional comunidad de monjes y laicos allí reunida. Mi visado estaba a punto de expirar, y debía regresar a las planicies indias. Por cierto, justo antes de irme, me dirigí al monje con el que había charlado anteriormente para preguntarle cuántas recitaciones del mantra de Gurú Rimpoché realizamos. «Superamos los veinte millones», contestó sonriendo.
Esa noche, todos los foráneos nos reunimos en una terraza de Pelling a modo de despedida: dos japonesas, un estadounidense, un belga, un francés (el saxofonista) y un español (un servidor). Durante las últimas semanas, incluso allí arriba, llegaban las noticias de la guerra de Irak, por lo que fue inevitable que surgiese el tema.
«La guerra es una solución, es verdad, pero también es verdad que es la peor», dijo el belga. El californiano confesó: «Yo me avergüenzo del gobierno de mi país. Los que viajamos sin buscar el “McDonalds” o el “Starbucks” de cada sitio, descubrimos que existen (enfatizó el verbo) otras culturas, y que es más lo que nos une que lo que nos separa». Su amiga japonesa añadió: «El amor de las madres por sus hijos es el mismo en todas las partes del mundo», y la otra japonesa apuntilló: «Y el dolor por su pérdida también».
En el techo del mundo, con una guerra vergonzosa a nuestra izquierda y una epidemia llamada SARS a nuestra derecha, la única manera de mantener la cordura parecía haberla descubierto el francés. Desenfundó el saxofón, y tocó una pieza ¡de jazz! Al finalizar, todos nos despedimos, deseando lo mejor a un mundo, especial y bonito a pesar de la insensatez de unos pocos.

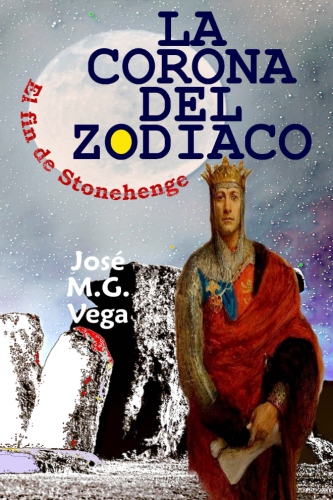

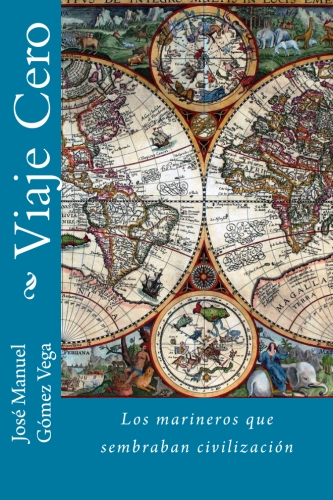
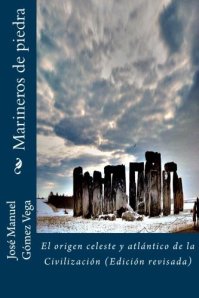
Deja un comentario
Comments feed for this article