 En el trayecto hasta mi pensión en Pelling (Sikkim), encontré un cachorro de perro que apunto había estado de ser atropellado por un jeep. Lo llevé a hurtadillas a mi habitación, le di galletas mojadas en leche, tosí fuerte con cada uno de sus débiles ladridos, y me despedí de él dejándolo al lado de una perra que descubrí en una casa próxima, y que lo recibió con muestras de cariño (no se me ocurrió nada mejor). Hay tanta vida en un simple cachorro, ¡cuánto más en las personas (soldados y miles de civiles) que estaban perdiéndola en ese mismo instante en Irak! «¿No sabemos hacerlo mejor los humanos?», me pregunté.
En el trayecto hasta mi pensión en Pelling (Sikkim), encontré un cachorro de perro que apunto había estado de ser atropellado por un jeep. Lo llevé a hurtadillas a mi habitación, le di galletas mojadas en leche, tosí fuerte con cada uno de sus débiles ladridos, y me despedí de él dejándolo al lado de una perra que descubrí en una casa próxima, y que lo recibió con muestras de cariño (no se me ocurrió nada mejor). Hay tanta vida en un simple cachorro, ¡cuánto más en las personas (soldados y miles de civiles) que estaban perdiéndola en ese mismo instante en Irak! «¿No sabemos hacerlo mejor los humanos?», me pregunté.
La mañana siguiente amaneció bajo una fina lluvia. Me dirigí hacia la parada de jeeps y abordé uno con destino a Siliguri. Descendíamos a toda velocidad por la bacheada carretera cuando, de repente, el conductor pegó un frenazo en seco y se apeó señalando al río que discurría por el fondo del valle. ¡Un elefante! La visión del paquidermo nos emocionó a todos. El conductor reconoció que era el primero que veía, y llevaba conduciendo por aquellas carreteras ya muchos años. La experiencia de contemplar a un elefante en su medio natural no tiene nada que ver con la de verlo encerrado en un zoo, o esclavizado en un circo. Tras aproximadamente un minuto de tan magnífica visión, el elefante levantó la trompa y se ocultó en el bosque. «Como si el espíritu de Sikkim hubiese salido a despedirse», pensé.

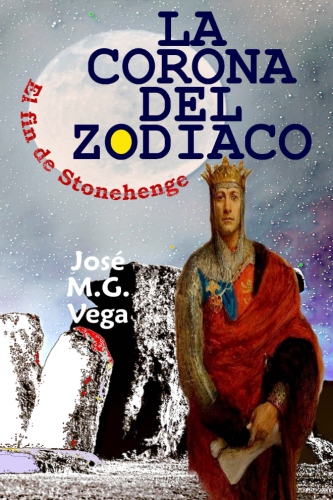

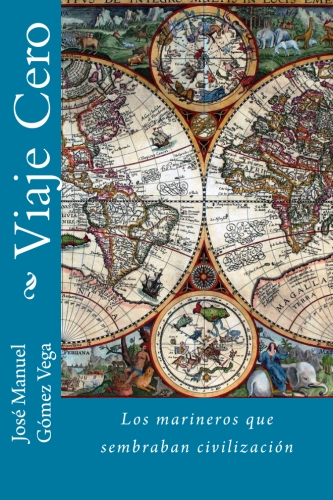
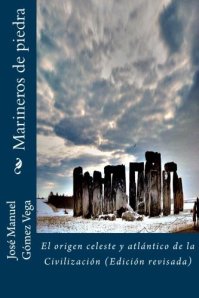
Deja un comentario
Comments feed for this article