 El mapa de la India se estrecha entre Bangladesh y Nepal hasta quedar reducido a una banda de unos pocos kilómetros de ancho, conocida como “el cuello del pollo”. Siliguri es la ciudad que se asienta en ese cuello, lo que la convierte en un nudo de comunicaciones donde todo parece estar en tránsito. Hasta qué punto esa constreñida geografía política influye en el ánimo, lo desconozco, pero lo cierto es que la vuelta a las planicies, al bochorno, y al encuentro con los mosquitos, hizo que mi vitalidad se ahogase y resintiese de inmediato. Tan sólo pasé una noche en Siliguri, lo justo para tramitar los detalles de mi próximo destino: Nepal, la tierra donde nació Buda.
El mapa de la India se estrecha entre Bangladesh y Nepal hasta quedar reducido a una banda de unos pocos kilómetros de ancho, conocida como “el cuello del pollo”. Siliguri es la ciudad que se asienta en ese cuello, lo que la convierte en un nudo de comunicaciones donde todo parece estar en tránsito. Hasta qué punto esa constreñida geografía política influye en el ánimo, lo desconozco, pero lo cierto es que la vuelta a las planicies, al bochorno, y al encuentro con los mosquitos, hizo que mi vitalidad se ahogase y resintiese de inmediato. Tan sólo pasé una noche en Siliguri, lo justo para tramitar los detalles de mi próximo destino: Nepal, la tierra donde nació Buda.
Hacía varios años que Nepal estaba sumido en una sórdida guerra civil librada entre el gobierno y los rebeldes maoístas, y no era infrecuente que la principal vía de acceso terrestre a la capital –Katmandú– fuese escenario de escaramuzas, secuestros y actos de sabotaje. Como consecuencia de la inestabilidad política, la presencia de un occidental en el autobús debía de resultar bastante inusual, y por eso supongo que el conductor me ofreció el mejor asiento, el situado al lado de la puerta. El viaje iba a ser muy largo, y la opción de poder estirar las piernas lo agradecería más adelante.
Dos muchachos recolectaban el dinero e indicaban al conductor cuando parar y cuando arrancar mediante golpes sobre la chapa del techo del autobús. Al anochecer y con el trabajo cumplido, los dos chavales se sentaron sobre la plataforma próxima al conductor; era el momento de acercarse a su ídolo, no mucho mayor que ellos. Introdujeron una cinta con su música india favorita en un viejo radiocasete, se quitaron el uniforme del trabajo –la camisa– y los tres pasaron las siguientes horas charlando, riendo, y sobre todo mirando en silencio lo que las luces –siempre cortas– del autobús iluminaban al frente. Sin ocultar su humanidad debajo de uniformes y letreros que prohíben hablar con el conductor, aquellas tres personas me inspiraban gran confianza. Me dormí sabiendo que estaba en buenas manos, y ni por un instante me preocupé de los controles de carretera de los militares, y mucho menos de un posible incidente con los rebeldes.
Antes de conocer Katmandú, si me hubiese visto en la tesitura de tener que elegir la ciudad más interesante que he conocido, podría haber dicho Santiago de Compostela, quizás –y lo admito– con cierto sesgo patriótico. Hay ciudades donde la combinación de arquitectura, historia, cultura, y hasta climatología, se armonizan de forma especial. Santiago de Compostela es una, el centro de Méjico es otra. Katmandú también, pero a otro nivel. Hay muchas ciudades en el mundo más bonitas, acogedoras, con mejor clima, mejor cuidadas, y hasta más exóticas, pero ninguna supera a Katmandú en su cualidad de “mágica”, el único adjetivo que ha sobrevivido a la retahíla inicial que escribí, donde figuraban: esotérica, mística, supramundana, extra-ordinaria, onírica, encantadora y fantástica.

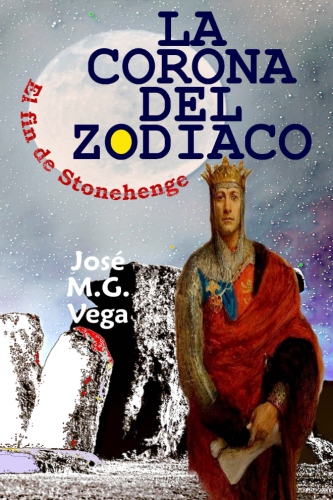

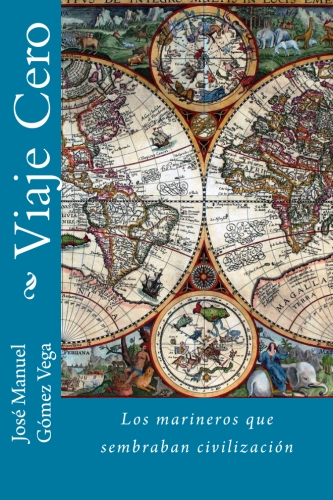
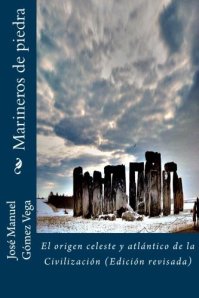
Deja un comentario
Comments feed for this article