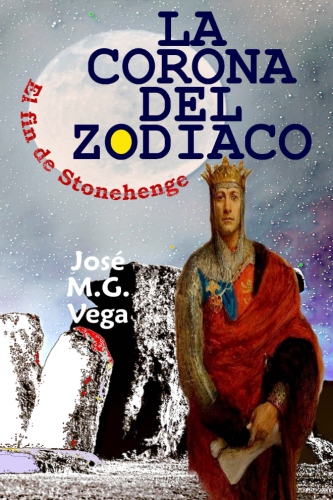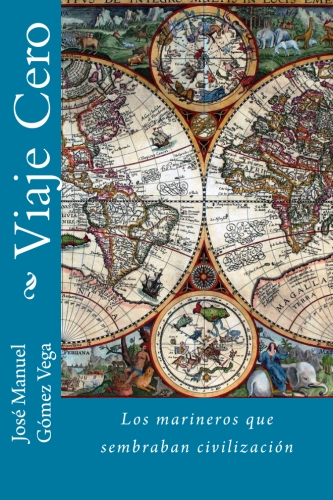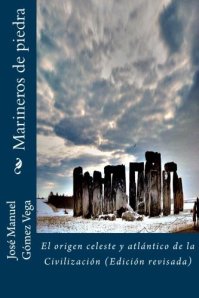You are currently browsing the tag archive for the ‘India’ tag.
 Tras el multitudinario recibimiento de los niños de Gangtok, mi amigo continuó ascendiendo hacia lo alto de la ciudad; en cambio, yo preferí quedarme apostado en un repecho, como un francotirador a la espera de la comitiva presidencial.
Tras el multitudinario recibimiento de los niños de Gangtok, mi amigo continuó ascendiendo hacia lo alto de la ciudad; en cambio, yo preferí quedarme apostado en un repecho, como un francotirador a la espera de la comitiva presidencial.
Cuando la cruz de la mirilla de mi corazón se centró sobre la limusina, apreté el gatillo. Una bala invisible impactó de lleno en su objetivo, solo que, en lugar de plomo mortal, el proyectil se componía a partes iguales de compasión y justicia.
Unos días más tarde, el presidente de la India se reuniría con el de China para declarar abierta la frontera de Sikkim, ¡cerrada desde hacía más de cuarenta años! Curiosa coincidencia.
Romanticismos aparte, dicho gesto político era la triste rúbrica con la que reconocían un Tíbet chino y un Sikkim indio.

Una avería en la moto trastocó los planes. La dejamos en un taller de Kalimpong y en su lugar abordamos uno de los frecuentes jeeps que cubren el trayecto a Gangtok, la capital de Sikkim.
La estrechez de la carretera, los precipicios y la velocidad del vehículo acongojan. Lo peor es que impiden disfrutar plenamente de la belleza natural del sureste de Sikkim, una curiosa mezcla entre exótica jungla bengalí y rugosa topografía himalaíca.
Gangtok posee la indefinible atmósfera de todas las capitales de provincias del mundo: allí donde se acude a mercadear y hacer pequeñas gestiones.
Coincidiendo con nuestra llegada se produjo también la del primer ministro de la India (A.B. Vajpayee, el 13 de abril del 2003). Era la primera visita oficial a Sikkim del mandatario, todo un acontecimiento. Las calles estaban engalanadas con flores y banderas. A la mañana siguiente, al salir del hostal para callejear por la ciudad, encontramos a todos los niños de las escuelas, banderitas en mano, flanqueando la única calle principal.

Al ver a dos “grandullones” occidentales, algunos niños gritaron: “¡Namaste, namaste!”. Lo que comenzó siendo una gracia de niños aburridos acabó transformado en el ensayo general del recibimiento al primer ministro, con el griterío propio de miles de niños deseosos de estrecharnos la mano. Cuando nos desviamos de la ruta que conduce al palacio presidencial estábamos conmovidos.
La decisión de sacar a los niños de las escuelas para dar un caluroso recibimiento al presidente era una evidente maniobra política. Sikkim fue el último estado incorporado a la India, incapaz de mantener su precaria neutralidad entre los dos abusones del «barrio». India y China se echan un pulso con sus codos sobre Sikkim.

Nos aventuramos en moto en el misterioso reino de Sikkim, entre nombres de lo más evocador: Tíbet, India, Nepal, Bhután.
Situada a una cota inferior que Darjeeling, Kalimpong disfruta de una de las mejores climatologías de la región.
Allí conocimos a un francés dicharachero y bon vivant, retirado de la “civilización” para vivir como un marqués por el mismo precio que en Francia sobreviviría como un don nadie (dixit).
A través de él conocimos a una señora tibetana que nos invitó a un té en su casa, decorada con el barroquismo de un gompa. Se consideraba seguidora del Karmapa, el líder de la escuela Karma Kagyu, una de las cuatro principales del budismo tibetano.
Antes de morir, el Karmapa da pistas para que el niño en el que se va a reencarnar sea encontrado de nuevo. Sucede igual con los Dalais Lamas, si bien el linaje de los Karmapas es incluso más antiguo.
Desgraciadamente, la escuela Karma Kagyu se encuentra sumida en una sórdida controversia, pues hay dos monjes que afirman ser el decimoséptimo Karmapa. Uno de ellos reside en un templo de Kalimpong, por lo que nos dirigimos allí con la esperanza de conocerlo.
Compramos los imprescindibles katas, unos fulares de raso blanco o dorado que se suelen ofrecer como muestra de respeto, y solicitamos audiencia. Un monje tibetano con modales occidentales nos informó de que el Karmapa nos recibiría enseguida.
Al poco fuimos conducidos hasta una sala donde tuvimos la oportunidad de conocer y charlar cordialmente con Trinley Thaye Dorje, un encantador joven de unos veinte años, con buen dominio del inglés y no falto de carisma. Fuese el verdadero Karmapa o no, durante esos minutos me pareció irrelevante.

Tras un sueño reparador, a la mañana siguiente salimos para desayunar y comprar algo de ropa con el que combatir la fresca de Darjeeling. En cuanto inspiré las primeras bocanadas de aire fresco recuperé la vitalidad. La debilidad y ligera fiebre que me habían estado acompañando desde que puse mi zapatilla naranja en Delhi desapareció por completo. Recuperé el apetito y hasta la alegría. Parecía un milagro.
Darjeeling fue elegido por los colonos ingleses como el lugar donde ponerse a resguardo del rigor de las planicies. Mi recuperación daba crédito a lo acertado de su elección. Darjeeling es uno de esos enclaves colgados en una ladera de montaña, como un Cudillero o Lastres asturianos solo que, en lugar de precipitarse sobre el mar, lo hace sobre el vacío. Las vistas son arrebatadoras. La pared blanca que en la distancia se eleva (o desciende del cielo) es el Kangchenjunga, la tercera montaña más alta del mundo (tras el Everest y el K2).
Sin embargo, por muy tentadora que fuese la opción de salir de excursión por aquellas montañas, mi interés no era turístico. Tampoco buscaba socializar con los numerosos viajeros occidentales que acuden a Darjeeling atraídos por su belleza natural. En su lugar, me dediqué a visitar los templos tibetanos (gompas) allí asentados tras el exilio provocado por la invasión china del Tíbet.

En cuanto llegamos a Siliguri, descargamos la moto del tren y salimos raudos hacia Darjeeling. Los 80 km de sinuosa carretera se disputan las faldas del Himalaya con la vía del conocido como “tren de juguete” por sus dimensiones.
Por encima de los 2 000 m de altitud, Darjeeling es donde los británicos huían del bochorno de las planicies.
El brusco descenso de temperatura trajo consigo un problema imprevisto: falta de ropa de abrigo. En realidad falta de ropa sin más, pues me la habían robado en el tren, y mi amigo tampoco disponía de mucha más. Paramos para abrigarnos y mi lote consistió en un par de calcetines y un jersey. Cuando además se ocultó el sol, el frío resultaba insoportable.
Cerré los ojos, me relajé y entré en un estado catatónico, en el que mi cuerpo se inclinaba sin esfuerzo con cada curva. La sensación de frío, aunque intensa, ya no me producía sufrimiento. Tras incontables virajes alcanzamos Darjeeling.
Desmontamos aterecidos en la primera pensión que vimos y pedimos con urgencia una habitación con ducha caliente. Resultaron ser dos cubos de agua humeante, suficientes para recobrar los signos vitales.

Se hizo de noche y me adormilé. Pero no todos los viajeros del tren dormían.
Me desperté con el ajetreo propio de la llegada a una estación. Antes incluso de llevar una mano al lugar donde había colocado mi mochila ya sabía que palparía solo su ausencia. Salí corriendo hasta el andén por si veía a alguien escapar con ella, y hasta me acerqué a un policía para contarle lo sucedido. El gigantesco ser uniformado se limitó a contemplarme con cara de “¿de qué nido te has caído?”.
Regresé a mi asiento más calmado. Hasta sonreí al imaginar la cara del ladronzuelo abriendo la mochila: unos cuantos niquis teñidos del Holi, las dichosas zapatillas naranjas y una pelliza sintética azul eléctrico.
Aunque inintencionadamente, mi plan original se hacía realidad. Ahora viajaría por la India solo con una riñonera, las chanclas y lo puesto.

El viaje en tren hacia el norte, de Patna hacia Siliguri a través de las planicies gangéticas, no ofrecía gran variedad de paisajes: poblados paupérrimos con las típicas construcciones de ladrillo o adobe.
Me fijé en que numerosas fachadas poseían cierto parecido a la de la Casa de las Conchas de Salamanca. Tardé en identificar que “la decoración” era en realidad ¡tortas de boñiga de vaca! Una vez secas, las utilizan como leña.
Las vacas producen combustible, leche, fuerza motriz, calor en invierno y más vacas. ¿La razón por la que se consideran sagradas?
Desgraciadamente, como consecuencia del extraño mecanismo por el que la inteligencia humana se bloquea ante todo aquello que toca la religión —la que sea— estos pobres animales “sagrados” pululan famélicos por todas partes.
Miré por la ventanilla y vi a unos mozalbetes metidos hasta la cintura en una laguna, fregando con mimo a una vaca oronda. La imagen rezumaba vida. La vaca sagrada, pensé.

Regresamos a la estación de tren con ganas de dejar Patna atrás cuanto antes.
Al rato me di cuenta de que había perdido mi reloj. Sin mucho más que hacer que esperar, me acerqué a preguntar en la ventanilla donde horas antes habíamos comprado los billetes.
—¿Este? —preguntó el funcionario mostrándome mi reloj.
—¡Increíble! —grité lleno de asombro—. Yes, thank you very much!
Si hay un lugar en el mundo en el que uno no espera recuperar su reloj, ese es la estación de tren de Patna.
Volví al lugar donde esperaba mi amigo, pero cuando me disponía a contarle la anécdota me di cuenta de que algo le contrariaba.
—¿Qué pasa? —pregunté.
—¿Ves a ese viejo ahí sentado? —asentí—. Un tipo acaba de darle una patada en la cabeza.
Reparé en la sangre que caía por su sien.
—¿Por qué?
—Debe ser un paria, un intocable. Aquí su vida no vale nada. Seguramente tuvieron contacto visual.
La pérdida de mi reloj no pudo haber sido más providencial. No soporto la crueldad, en especial cuando las víctimas son los más desprotegidos: naturaleza, animales, mendigos, niños, ancianos, mujeres…
Muy en el fondo siento también pena por los perpetradores. Cuánta frustración e infelicidad debe contener el corazón de alguien capaz de dar una patada en la cabeza a un pobre desvalido. La sangre, aunque invisible, corre también por sus sienes.
 Tras visitar las ruinas de Universidad de Nalanda regresamos de noche a Rajgir. El foco iluminaba la carretera, infinidad de insectos y descubría socavones en los que podía caber la moto entera.
Tras visitar las ruinas de Universidad de Nalanda regresamos de noche a Rajgir. El foco iluminaba la carretera, infinidad de insectos y descubría socavones en los que podía caber la moto entera.
Durante la cena, consistente en un par de chapattis y algo de arroz, el motero me dijo:
—Yo estoy de paso hacia el Himalaya, si quieres te llevo.
La sola imaginación de montañas y aire fresco insufló vida en mis venas. El calor de esos días del mes de mayo empezaba a resultar agobiante. Por otro lado, aunque la diarrea estaba bajo control, la falta de apetito y una persistente debilidad habían mermado mi energía vital por debajo del límite tolerable de peligrosidad. En mi rudimentario plan, la próxima parada era Kusinagara, la ciudad en la que Buda murió. Continuar mi peregrinaje por las abrasadoras planicies de Bihar investía a mi próximo destino de un tono ominoso.
—De acuerdo —contesté tras esa breve reflexión. Me confié a mi nuevo amigo, que tan providencialmente se había inmiscuido en mi viaje.
A la mañana siguiente partiríamos en moto hacia Patna, la capital de Bihar, desde donde cogeríamos un tren con destino a Siliguri, a las faldas del Himalaya oriental.
En Patna facturamos la moto en la estación de tren y matamos el tiempo que faltaba hasta la hora de la salida pateando la ciudad. El bucólico paseo incluyó la visión de una persona bocabajo sobre el suelo, que bien podría llevar muerta allí varias horas ante la total indiferencia de los demás, una pelea tumultuosa en un autobús causada por un varón que se acercó demasiado —según otro varón— a su mujer, un perro agonizante al que las moscas estaban comiendo vivo y al que refrescamos con agua, y varios espectáculos igualmente cautivadores.
En la capital del estado más pobre de la India, la vida lo parece menos. En palabras de Shiva Naipaul, un escritor de paso por Patna en 1982:
«Patna es una ciudad sin el menor rastro de encanto, una venta gigantesca al lado de caminos polvorientos o enfangados, un montón de basura descamada de edificios que amenazan con desmoronarse pertenecientes a construcciones caóticas sobre un páramo de barro ceniciento, un enjambre de hombres famélicos y tullidos que bullen mascando opio».
*El título de este post está tomado de un artículo de Amitava Kumar, del cual tomé también la cita anterior.

El día en el que había planeado abandonar Bodhigaya me encontré un país paralizado por la celebración más esperada e importante del año: el Holi, tres días de parranda callejera, de “folixia” que dirían por Asturias.
A la salida de la luna llena, una muchedumbre le prendió fuego a la hoguera apilada en el barrio del mercadillo. Gritos, caceroladas, danzas improvisadas… ambiente de fiesta pagana con patín sacro. La hoguera conmemora el fuego purificador que consumió a una diablesa llamada Holika, de cuyo nombre deriva el de la celebración.
De regreso al monasterio en el que había alquilado un cuarto, comprobé que un pequeño local con acceso a Internet permanecía abierto y entré para consultar el correo electrónico. Cuando salía, me sorprendió ver que la única persona del local (aparte de mí y el dueño) estaba frente a un ordenador leyendo precisamente el mismo periódico de España que yo acababa de ojear.
—¿Español? —le pregunté.
—De Madrid.
Pagamos y salimos a charlar afuera. Se trataba de un azafato de Iberia que estaba recorriendo la India en moto.
—Mañana salgo a visitar la cueva donde Buda vivió seis años —me dijo—, ¿te apetece venir?
Salimos a la mañana siguiente ignorando por completo la peculiar manera en que los indios celebran el segundo día del Holi. Lo descubrimos de sopetón, nunca mejor dicho, como cuento en La tomatina de la India.
 Por fin abandoné Benarés y Sarnath. Una eternidad después arribé a Bodhigaya, pero, a diferencia del príncipe Gotama cuando llegó a ese mismo lugar hacía veinticinco siglos, en lugar de sentarme a meditar bajo un árbol, me derrumbé en una habitación alquilada en uno de los varios monasterios que sobreviven en aquellos parajes gracias a esta fuente de ingresos.
Por fin abandoné Benarés y Sarnath. Una eternidad después arribé a Bodhigaya, pero, a diferencia del príncipe Gotama cuando llegó a ese mismo lugar hacía veinticinco siglos, en lugar de sentarme a meditar bajo un árbol, me derrumbé en una habitación alquilada en uno de los varios monasterios que sobreviven en aquellos parajes gracias a esta fuente de ingresos.
Un templo piramidal erigido al lado de un descendiente de la higuera junto a la que el príncipe lograra la iluminación conforman el centro neurálgico de Bodhigaya, alrededor del cual se asienta una plétora de monasterios de todas las tradiciones budistas, con las arquitecturas y hábitos distintivos del país de origen.
Al cabo de varios días de pulular por los diferentes templos, decidí sentarme a meditar bajo el árbol sagrado, un enorme ejemplar de ficus religiosa descendiente del original. Aunque estaba acostumbrado a meditar durante al menos una hora, en el lugar en el que imaginé sentiría algo especial, apenas conseguí permanecer sentado diez minutos. No hubo manera de centrarme. Resultó ser una de las experiencias más frustrantes de todo el periplo por la India.
Decidí reanudar mi viaje en dirección a lugares menos concurridos; sin embargo, una concatenación de sucesos me retuvieron en Bodhigaya durante varios días, como veremos.
 El día que pasé convaleciente en un templo de Sarnath, el joven japonés hizo ayuno y se recluyó a tocar el tambor recitando el mantra «Nam Myoho Rengue Kyo» hora tras hora, pero no en ritual sanador hacia mí, sino porque se cumplían exactamente cuarenta y nueve días desde que el anciano monje fundador del templo hubiese fallecido (fecha con especial significación en ciertas tradiciones budistas). Me impresionó su sinceridad.
El día que pasé convaleciente en un templo de Sarnath, el joven japonés hizo ayuno y se recluyó a tocar el tambor recitando el mantra «Nam Myoho Rengue Kyo» hora tras hora, pero no en ritual sanador hacia mí, sino porque se cumplían exactamente cuarenta y nueve días desde que el anciano monje fundador del templo hubiese fallecido (fecha con especial significación en ciertas tradiciones budistas). Me impresionó su sinceridad.
Cuando recuperé las fuerzas, la chica japonesa y su perro (de raza indeterminada y color canela) me acompañaron hasta la estación de tren. Era una joven esbelta de aire hippie y un atractivo que nacía desde su interior.
«La experiencia más transformativa de mi vida fue completar el peregrinaje de los ochenta y ocho templos alrededor de la isla de Shikoku», me dijo. Sus palabras sonaron a música celestial en mis oídos. «Fue entonces cuando me liberé del rol social de complaciente y modosita mujer japonesa y decidí venirme a la India».
Toda su persona daba testimonio de ser alguien especial. Sus palabras finales fueron: «Libertad y felicidad son sinónimos».
La última imagen que tengo de ella, ya desde la ventanilla del tren, fue dándole un puntapié a un mocetón indio que había osado incordiar a su perro. Todo un carácter.
Todavía tuvo tiempo de girarse y despedirse con la mano y, sobre todo, con su sonrisa.
 En Sarnath, gracias a que podía chapurrear japonés, me alojé en un templo budista de la secta Nichiren originaria de Japón, donde conviví con una joven pareja de aquel país y su perro. Les ayudaban un par de jóvenes indios.
En Sarnath, gracias a que podía chapurrear japonés, me alojé en un templo budista de la secta Nichiren originaria de Japón, donde conviví con una joven pareja de aquel país y su perro. Les ayudaban un par de jóvenes indios.
Cada mañana y noche nos congregábamos todos en el templo principal para celebrar una ceremonia que no podía ser más sencilla: cada uno a su ritmo y al volumen de voz que le apetecía tocaba un tambor y recitaba: “Nam myoho rengue kyo” (alabado sea el Sutra del Loto). Aquello era un pandemónium.
Al cabo de unos días de convivencia, decidí reanudar mi peregrinaje y viajar en tren casi todo un día hasta Bodhigaya, el lugar donde el príncipe Gotama se convirtió en el Buda. Mis anfitriones me recomendaron tomar un rickshaw hasta la estación, sin embargo, el conductor no debió de entenderme porque me llevó justo en la dirección contraria. Al darme cuenta de la equivocación, le pagué desairado y monté en otro rickshaw que tuvo que desandar todo el trayecto anterior, y, para desesperación mía, llegar a la estación justo cuando mi tren ya había partido.
No me quedó más remedio que regresar al templo. Ya antes de llegar me empecé a sentir mal, muy débil y con fiebre. La pareja de jóvenes japoneses se sorprendió al verme de nuevo, y más aún ante lo precario de mi aspecto. Me acosté y tomé las medicinas que me suministraron. Pasé todo el día siguiente en la cama, muy débil, mientras pensaba en qué hubiese sido de mí de haber caído enfermo en el tren, lo que habría ocurrido de no ser por “el despiste” del conductor de rickshaw.
En los peregrinajes —y la vida no deja de ser toda ella un peregrinaje— hasta lo aparentemente negativo tiene su razón de ser. Recuperé la salud mientras de fondo sonaba: Nam myoho rengue kyo… Nam myoho rengue kyo…
 Abandoné Benarés —física que no anímicamente, pues esto es imposible— en dirección a la cercana Sarnath, famosa por contar con el bosque en el que Buda explicó por primera vez su descubrimiento al grupo de cinco ascetas que se convertirían en sus primeros discípulos.
Abandoné Benarés —física que no anímicamente, pues esto es imposible— en dirección a la cercana Sarnath, famosa por contar con el bosque en el que Buda explicó por primera vez su descubrimiento al grupo de cinco ascetas que se convertirían en sus primeros discípulos.
En el lugar exacto del encuentro se erige una impresionante estupa cilíndrica.
El bosque de hace dos mil quinientos años es hoy en día un parque en el que campan a sus anchas los ciervos. 
El modesto museo local posee dos piezas que en mi opinión lo convierten en uno de los más interesantes de la India. La primera es el capitel que remataba un pilar mandado construir por el emperador Ashoka en el siglo III a.C. con leones proyectando sus rugidos hacia los cuatro puntos cardinales y que se convertiría en el emblema nacional de la India, visible en su bandera.
Debido a vicisitudes históricas, el budismo desapareció casi por completo de la tierra que lo vio nacer y hoy en día la India es un país predominantemente hinduista, por lo que no deja de ser llamativo que su emblema nacional sea una escultura budista y, además, de un animal foráneo, ejemplo formidable del poder de los símbolos para traspasar religiones y geografías.

La otra pieza es una escultura de Buda sentado en la postura del loto formando con las manos el mudra que simboliza el giro de la Rueda del Dharma. Mientras la contemplaba sentí que la imagen que tenía frente a mí traspasaba al personaje histórico para capturar al arquetipo de la perfección que todos llevamos dentro.
 Mi amigo Artur me había aconsejado una pensión de Benarés (Varanasi la llaman en la India) en la que encontré alojamiento barato. Lo que más me gustó de ella era la azotea desde la que se divisaba toda la ciudad, siempre cubierta de una especie de calima rosácea, mezcla de contaminación, incienso y humo de piras funerarias. Meditaba allí todos los amaneceres, antes de que la algarabía humana ocultase el canto de los pájaros más madrugadores.
Mi amigo Artur me había aconsejado una pensión de Benarés (Varanasi la llaman en la India) en la que encontré alojamiento barato. Lo que más me gustó de ella era la azotea desde la que se divisaba toda la ciudad, siempre cubierta de una especie de calima rosácea, mezcla de contaminación, incienso y humo de piras funerarias. Meditaba allí todos los amaneceres, antes de que la algarabía humana ocultase el canto de los pájaros más madrugadores.
A pesar del caos, las aglomeraciones, la miseria y el ejército de vendedores de hachís que asaltan a los extranjeros, Benarés bien vale la pena, en especial el paseo por los ghats a la orilla del sagradísimo río Ganges. Los ghats son escalones de cemento que descienden hasta introducirse en el río, cuyas aguas sirven tanto para purificar a la multitud de devotos hindús, como para arrastrar los restos de las piras funerarias.
Huele a barbacoa, exactamente igual.
Contemplé cómo una pierna chamuscada se desprendía de un cadáver. Benarés no es para melindrosos.
 A la mañana siguiente salí a la calle con la ilusión de patear Dehli, sin sospechar el acoso que recibiría por parte de mendigos y timadores. Además, mis zapatillas naranjas ejercían un magnetismo irresistible sobre los adolescentes.
A la mañana siguiente salí a la calle con la ilusión de patear Dehli, sin sospechar el acoso que recibiría por parte de mendigos y timadores. Además, mis zapatillas naranjas ejercían un magnetismo irresistible sobre los adolescentes.
Regresé al hotel (uno para extranjeros, con las comodidades típicas de un hotel convencional) a la carrera, cambiando aceras para despistar a la turba de mendigos, adolescentes y embaucadores que revoloteaba a mi alrededor. Tampoco resultaría muy diferente al día siguiente, a excepción de que entonces ya sabía lo que me esperaba al pisar la calle, de entre lo cual lo peor era ver a tantos niños mendigos, muchos de ellos tullidos.
Pero entonces ocurrió el proverbial encuentro con uno de los conductores de rickshaws (bicicleta-taxis), sobre el que ya escribí un post con anterioridad. Seguí su consejo y me compré el típico atuendo indio, con la camisa larga casi a la altura de las rodillas.
A la mañana siguiente, al salir a la calle disfrazado de indio de la India, con algo de barba y con chanclas en lugar de refulgentes zapatillas, Delhi se transformó en otra ciudad. Podía caminar, tomarme un chai (té con leche hirviendo), abordar un rickshaw, callejear por la Vieja Delhi sorteando los escupitajos rojizos (unos preparados envueltos con hojas de betel con efectos estimulantes), y hasta disfrutar del océano de colores, olores y sabores únicos.
La India es intensa; la India es incomparable. Por fin me sentí con la capacidad de viajar, no como un turista sino como un indio; ahora podría peregrinar por los lugares donde Buda vivió dos mil quinientos años atrás.
 Alunicé en Nueva Delhi. La India carece de comparaciones.
Alunicé en Nueva Delhi. La India carece de comparaciones.
Abordé un taxi con aspecto de coche de juguete, como aquellos que algunas veces me compraban mis padres metidos en una cajita de plástico a los que se les podían abrir las puertas. En el trayecto que iba del aeropuerto al hotel a punto estuvimos de colisionar en varias ocasiones.
Los tópicos del colectivo patrio que asumen que los gallegos conducen mal y los cántabros se sostienen en una idea común de lo que es conducir. Cualquier adjetivo que utilizase para calificar la conducción en la India no reflejaría la realidad. Cambios de dirección súbitos, adelantamientos por cualquiera de los lados, golpeteos de parachoques, el claxon para todo y de todos, y la ley del más grande como valor supremo, confieren a la experiencia un matiz entre atracción de feria ambulante y sensación inminente de desastre.
En los taxis del aeropuerto, con cada extranjero se monta un pícaro en el asiento de al lado del conductor con el fin de sacarle unas rupias extras, generalmente llevándole a un hotel en el que reciben comisión. Pude evitar ambas trampas –conducción y pícaro– y llegué sano y salvo al hotel solicitado infinidad de veces, en el centro de la ciudad, por cierto, sin casi iluminación nocturna a pesar de su capitalidad.
 Los días necesarios para que tramitaran el visado para la India los dediqué a conocer Tokio. Después de patear buena parte del centro, decidí que mi segunda noche, en lugar de dormir a la intemperie como en la primera, dormiría en una cápsula.
Los días necesarios para que tramitaran el visado para la India los dediqué a conocer Tokio. Después de patear buena parte del centro, decidí que mi segunda noche, en lugar de dormir a la intemperie como en la primera, dormiría en una cápsula.
La idea de dormir dentro de uno de esos célebres hoteles japoneses podía resultar interesante como experiencia. También para el bolsillo, pues son al menos tres veces más baratos que hoteles y ryokans. Pagué por adelantado en el mostrador de la entrada, me dieron una llave que abría una taquilla de la sección de hombres, donde me despojé de la mochila y las ropas de calle y me enfundé un yukata que hallé doblado en su interior.
La llave también servía para la cápsula, un nicho de la fila superior lo suficientemente alto como para poderme sentar dentro y cuyo único mobiliario era un televisor empotrado en una esquina.
 Entre los varios hoteles cápsula probados, el del último piso de un rascacielos próximo al templo Sensoji resultó ser el mejor. Desde su terraza se divisaba perfectamente todo el recinto del templo, la zona fluvial y algunos edificios emblemáticos, como las oficinas de una compañía cervecera japonesa, un edificio archiconocido no por su altura sino por la enorme caca colocada sobre su entrada (algunos ven un moco). El intento del arquitecto —un renombrado diseñador europeo— por recrear la espuma dorada cervecera se le quedó en eso. Tener encima que pagar la factura de semejante mierda es como para plantearse el haraquiri.
Entre los varios hoteles cápsula probados, el del último piso de un rascacielos próximo al templo Sensoji resultó ser el mejor. Desde su terraza se divisaba perfectamente todo el recinto del templo, la zona fluvial y algunos edificios emblemáticos, como las oficinas de una compañía cervecera japonesa, un edificio archiconocido no por su altura sino por la enorme caca colocada sobre su entrada (algunos ven un moco). El intento del arquitecto —un renombrado diseñador europeo— por recrear la espuma dorada cervecera se le quedó en eso. Tener encima que pagar la factura de semejante mierda es como para plantearse el haraquiri.
 Durante aquellos amaneceres salía bien abrigado a la terraza para meditar en dirección al templo, más inspirador que el edificio del otro lado del puente.
Durante aquellos amaneceres salía bien abrigado a la terraza para meditar en dirección al templo, más inspirador que el edificio del otro lado del puente.
Recogí mi pasaporte con un visado para la India válido por tres meses y regresé a Nagoya. Como siempre, compré el billete de avión más barato, lo que implicaba tener que pasar unos pocos días en Malasia. Me alegré de tener la oportunidad de conocer un poco mejor ese rincón del sudeste asiático.
 Finalizado el retiro de meditación en la Ciudad de los Diez Mil Budas en California regresé a Japón, como huésped de un buen amigo portugués (un abrazo Artur), con quien disfruté en su apartamento de Nagoya de largas conversaciones en las que pude reactivar mi voz, silenciada durante todo el largo retiro.
Finalizado el retiro de meditación en la Ciudad de los Diez Mil Budas en California regresé a Japón, como huésped de un buen amigo portugués (un abrazo Artur), con quien disfruté en su apartamento de Nagoya de largas conversaciones en las que pude reactivar mi voz, silenciada durante todo el largo retiro.
Fue Artur quien despertó mi curiosidad por la India, pues es un apasionado de aquellas tierras y acababa de regresar de pasar unos días por allá.
Salí a la terraza. Era enero y nevaba copiosamente. Respiré profundamente el aire congelado y me introduje de nuevo en el apartamento. La idea de volver a echarme a la calle para peregrinar en aquellas condiciones rayaba la locura.
—¿Qué tal tiempo hace en la India? —pregunté a mi amigo.
—Estos meses son los mejores, antes de los calores del verano —contestó.
Volví a mirar al exterior a través del cristal y sin girarme añadí:
—Me voy a la India.
Le pedí que me explicase los pormenores del viaje. Lo primero era solicitar un visado en la embajada de Tokio. Durante los más de tres años en que había vivido en Japón, y de mis muchos viajes por su geografía, resultaba increíble que todavía no hubiese visitado la gran capital. Ahora tenía la oportunidad.
Retomé los bártulos de vagabundo y salí en tren con la idea de pasar varios días por Tokio, los requeridos por las formalidades burocráticas (y también, por qué no decirlo, para no abusar de la hospitalidad de mi amigo).
Pasé la noche en los jardines del castillo imperial, próximo a la embajada, y a la mañana siguiente formalicé el papeleo. Tardarían tres días en tramitar el visado.
 El visado llegaba a su fin y con él mi peregrinaje por la India y Nepal. Entre los muchos lugares que lamenté no haber tenido tiempo para visitar, destacaría el lugar de nacimiento de Buda, Lumbini, justo en la frontera entre ambos países. No obstante, aquellos tres meses habían dado de sí mucho más de lo que nunca imaginé. Ahora debía tomar un avión con el que volar hasta Mumbai (la antigua Bombay), en la costa occidental de la India.
El visado llegaba a su fin y con él mi peregrinaje por la India y Nepal. Entre los muchos lugares que lamenté no haber tenido tiempo para visitar, destacaría el lugar de nacimiento de Buda, Lumbini, justo en la frontera entre ambos países. No obstante, aquellos tres meses habían dado de sí mucho más de lo que nunca imaginé. Ahora debía tomar un avión con el que volar hasta Mumbai (la antigua Bombay), en la costa occidental de la India.
La salida del vuelo se anunció con retraso debido a problemas técnicos en el avión. Después de interminables horas de espera, anunciaron la cancelación del vuelo. Nos llevaron a un hotel de Katmandú nada menos que de cinco estrellas. Me asignaron una habitación con vistas a la estupa de Boudanath, cuyos enormes ojos pintados parecían observarme curiosos, como tratando de decirme algo.
Compartía habitación con un comerciante de alfombras, un musulmán de baja estatura metido en carnes. Tras las presentaciones preliminares, le pregunté si conocía algún hostal recomendable en Mumbai. «Por supuesto», contestó. «Hay uno de camino a mi casa. Podemos tomar un taxi juntos». Se lo agradecí y bajamos juntos a disfrutar del buffet, y luego, yo solo, de la piscina. Tras meses de arroz con vegetales, chapattis, bananas y habitaciones de hostal barato, aquel inesperado lujo parecía no encajar con el resto de lo que había sido hasta entonces mi viaje. Antes de irnos a dormir nos avisaron para que nos preparáramos para regresar de inmediato al aeropuerto.
Aterrizamos en Mumbai en medio de la noche. Tal cómo lo habíamos convenido, compartí un taxi con el comerciante. Antes de apearme donde me indicó, le regalé un kata (fular de gasa) en muestra de agradecimiento. El taxi se alejó y yo me quedé frente a una puerta cerrada a cal y canto. Si aquello era un hostal, desde luego no esperaban clientes a esas horas. Me encontraba en algún punto de la segunda ciudad más poblada del planeta y no precisamente en su zona más elegante, en medio de la noche. Era la única persona que caminaba por aquellas calles, aunque no la única que las ocupaba, ya que centenares de cuerpos dormían a la intemperie, sobre el suelo, como si una bomba de neutrones hubiese explotado matando a las personas pero respetando a los edificios.

Comencé a recitar el mantra de la gran compasión y a caminar sin saber hacia dónde me dirigía, tratando de no molestar a toda aquella humanidad durmiente. Los pasos me condujeron hasta una comisaría de policía. Respiré aliviado y me senté en un banco situado enfrente. El policía de guardia salió a comprobar quién era el visitante.
«Buenas noches», dije. «Vengo del aeropuerto y me preguntaba si podría quedarme aquí el resto de la noche». El policía se quedó pensativo un rato y finalmente balanceó la cabeza en un gesto muy indio que significa «de acuerdo». Me recliné y esperé medio dormido, medio despierto, a que amaneciese.
«Qué extraño es todo», pensaba al repasar mentalmente los acontecimientos de aquella noche que había comenzado como una de las más lujosas de mi vida y acabado como una de las más miserables. Del confort de la cama de un hotel de lujo al banco de un paupérrimo suburbio de Mumbai. El estilo de vida llevado durante todo el peregrinaje se había equilibrado repentina e inusitadamente.
Sin duda, la vida tiene mucho más de imaginación y fantasía que de racionalismo cartesiano, por mucho que los occidentales nos hayamos empeñado en lo contrario durante los últimos tres siglos.
Con la claridad del día y el trino de los pájaros, todos nos fuimos incorporando poco a poco. Veinte millones de bostezos, estiramientos, meadas, enjuagados de boca… los sonidos de la vida misma dispuesta a ser representada un día más por infinidad de actores anónimos, todos protagonistas.»The show must go on!«, que diría el bueno de Mercury poco antes de abandonar el escenario.
Pasé el día caminando por una ciudad abarrotada de gente, tráfico, rascacielos, barracas, edificios coloniales y templos vetustos. Descansé al lado de un misterioso estanque llamado Banganga y continué hasta la Puerta de la India, un enorme arco de triunfo con el nombre perfecto para mi despedida. Esa noche salí volando rumbo a Japón.
 El mapa de la India se estrecha entre Bangladesh y Nepal hasta quedar reducido a una banda de unos pocos kilómetros de ancho, conocida como “el cuello del pollo”. Siliguri es la ciudad que se asienta en ese cuello, lo que la convierte en un nudo de comunicaciones donde todo parece estar en tránsito. Hasta qué punto esa constreñida geografía política influye en el ánimo, lo desconozco, pero lo cierto es que la vuelta a las planicies, al bochorno, y al encuentro con los mosquitos, hizo que mi vitalidad se ahogase y resintiese de inmediato. Tan sólo pasé una noche en Siliguri, lo justo para tramitar los detalles de mi próximo destino: Nepal, la tierra donde nació Buda.
El mapa de la India se estrecha entre Bangladesh y Nepal hasta quedar reducido a una banda de unos pocos kilómetros de ancho, conocida como “el cuello del pollo”. Siliguri es la ciudad que se asienta en ese cuello, lo que la convierte en un nudo de comunicaciones donde todo parece estar en tránsito. Hasta qué punto esa constreñida geografía política influye en el ánimo, lo desconozco, pero lo cierto es que la vuelta a las planicies, al bochorno, y al encuentro con los mosquitos, hizo que mi vitalidad se ahogase y resintiese de inmediato. Tan sólo pasé una noche en Siliguri, lo justo para tramitar los detalles de mi próximo destino: Nepal, la tierra donde nació Buda.
Hacía varios años que Nepal estaba sumido en una sórdida guerra civil librada entre el gobierno y los rebeldes maoístas, y no era infrecuente que la principal vía de acceso terrestre a la capital –Katmandú– fuese escenario de escaramuzas, secuestros y actos de sabotaje. Como consecuencia de la inestabilidad política, la presencia de un occidental en el autobús debía de resultar bastante inusual, y por eso supongo que el conductor me ofreció el mejor asiento, el situado al lado de la puerta. El viaje iba a ser muy largo, y la opción de poder estirar las piernas lo agradecería más adelante.
Dos muchachos recolectaban el dinero e indicaban al conductor cuando parar y cuando arrancar mediante golpes sobre la chapa del techo del autobús. Al anochecer y con el trabajo cumplido, los dos chavales se sentaron sobre la plataforma próxima al conductor; era el momento de acercarse a su ídolo, no mucho mayor que ellos. Introdujeron una cinta con su música india favorita en un viejo radiocasete, se quitaron el uniforme del trabajo –la camisa– y los tres pasaron las siguientes horas charlando, riendo, y sobre todo mirando en silencio lo que las luces –siempre cortas– del autobús iluminaban al frente. Sin ocultar su humanidad debajo de uniformes y letreros que prohíben hablar con el conductor, aquellas tres personas me inspiraban gran confianza. Me dormí sabiendo que estaba en buenas manos, y ni por un instante me preocupé de los controles de carretera de los militares, y mucho menos de un posible incidente con los rebeldes.
Antes de conocer Katmandú, si me hubiese visto en la tesitura de tener que elegir la ciudad más interesante que he conocido, podría haber dicho Santiago de Compostela, quizás –y lo admito– con cierto sesgo patriótico. Hay ciudades donde la combinación de arquitectura, historia, cultura, y hasta climatología, se armonizan de forma especial. Santiago de Compostela es una, el centro de Méjico es otra. Katmandú también, pero a otro nivel. Hay muchas ciudades en el mundo más bonitas, acogedoras, con mejor clima, mejor cuidadas, y hasta más exóticas, pero ninguna supera a Katmandú en su cualidad de “mágica”, el único adjetivo que ha sobrevivido a la retahíla inicial que escribí, donde figuraban: esotérica, mística, supramundana, extra-ordinaria, onírica, encantadora y fantástica.
 Hace unos días fue mi cumpleaños, hoy es el de un hermano, y no hace mucho lo fue el del otro. Mañana nos juntamos para celebrarlo. Me acordé de un pasaje del Sutra Surangama que traduje directamente del chino hace varios años, mientras servía de novicio en un monasterio de California, y que podría titularse: «No todo envejece». Si nunca has leído un texto de dos mil años de antigüedad escrito en la India (aunque solo ha sobrevivido su traducción al chino), puede que te sorprenda su vigencia. Dice así:
Hace unos días fue mi cumpleaños, hoy es el de un hermano, y no hace mucho lo fue el del otro. Mañana nos juntamos para celebrarlo. Me acordé de un pasaje del Sutra Surangama que traduje directamente del chino hace varios años, mientras servía de novicio en un monasterio de California, y que podría titularse: «No todo envejece». Si nunca has leído un texto de dos mil años de antigüedad escrito en la India (aunque solo ha sobrevivido su traducción al chino), puede que te sorprenda su vigencia. Dice así:
Entonces, el rey Prasenajit se puso en pie y se dirigió respetuosamente al Buda:
–Antes de ser instruido por el Buda, conocí a Katyayana y a Vairatiputra. [1] Ambos me explicaron que cuando este cuerpo muere, nosotros dejamos de existir y nos convertimos en nada. Esa mismísima nada es lo que ellos llamaban nirvana. Ahora, aunque he conocido al Buda, todavía guardo cierta cautela y tengo mis dudas. ¿Cómo puedo llegar a conocer la verdadera mente fundamental, esa que no es fabricada ni perece? A todos los que en esta asamblea tenemos efusiones nos gustaría que nos aclarase este punto.
El Buda dijo al rey:
–Permítame antes que le pregunte, ¿es su cuerpo indestructible como el vajra,[2] o se halla sujeto al decaimiento?
–Venerable, mi cuerpo decae y lo continuará haciendo hasta finalmente morir.
–Su Majestad no ha muerto todavía, ¿cómo sabe que lo hará?
–Venerable, aunque es cierto que todavía no me he muerto, mi cuerpo y mente son impermanentes, puedo ver cómo cada uno de mis pensamientos se desvanece y es seguido por otro nuevo, el cual tampoco permanece. Como fuego que pasa a cenizas, mis pensamientos están en constante extinción, pereciendo siempre, por lo que estoy convencido de que mi cuerpo también ha de perecer.
–Así es, majestad. ¿Cómo compararía su vejez con su juventud?
–Venerable, yo de niño tenía la piel tersa y suave, y en mi lozanía estaba lleno de vitalidad. Pero ahora, en estos últimos años, con los achaques propios de la vejez, mi cuerpo se ha marchitado y debilitado, mis fluidos vitales están exangües, mi pelo encanecido y mi piel arrugada. No me ha de quedar mucho tiempo. ¿Cómo puede mi situación actual ser comparada con la que tenía en la flor de mi vida?
–Majestad, la apariencia de su cuerpo no puede haberse deteriorado repentinamente.
–Venerable, el cambio ha sido tan sutil que apenas lo he notado. He llegado a este punto gradualmente, con el transcurrir de los años. Así, en mis veintes todavía era joven, pero ya parecía mayor que en mi adolescencia. Mis treintas marcaron un declinar adicional al de mis veintes, y ahora, dos años por encima de sesenta, al mirar hacia atrás, mis cincuentas podrían considerarse como años de cierto vigor, saludables incluso. Pero, cuando ahora reparo en estas sutiles transformaciones, Venerable, me doy cuenta de que los cambios acaecidos en este declinar hacia la muerte resultan evidentes no solo de década en década, sino también en incrementos más cortos. En una consideración más detenida, uno puede ver que, al igual que con las décadas, los cambios se suceden año tras año. En realidad, ¿cómo podrían ocurrir solo de año en año? Dichos cambios han de ocurrir cada mes, pero ¿cómo podrían tener lugar solo de mes en mes? Estos cambios han de ocurrir día a día, y, si uno contempla profundamente esto, uno puede ver que el cambio es incesante, momento a momento,[3] con cada sucesivo pensamiento. Es por ello que sé bien que mi cuerpo continuará cambiando hasta perecer.
–Al observar estos cambios e incesantes transformaciones, usted concluye que ha de morir, pero ¿sabe si al hacerlo queda algo suyo que no muere?
–Realmente no lo sé –respondió el rey Prasenajit juntando las palmas.
 –Ahora le revelaré qué es eso que ni surge ni perece. Majestad, cuando por primera vez vio el río Ganges, ¿qué edad tenía?
–Ahora le revelaré qué es eso que ni surge ni perece. Majestad, cuando por primera vez vio el río Ganges, ¿qué edad tenía?
–Tenía tres años. Mi querida madre me llevó a presentar respetos a la diosa Jiva[4] y, cuando pasamos cerca del río, me dijeron que se trataba del Ganges.
–Su Majestad dijo que comparativamente había envejecido década tras década, año tras año, mes tras mes y día tras día. Dijo que, de hecho, en cada sucesivo pensamiento han ido teniendo lugar cambios hasta llegar ahora a la década de los sesentas. Reflexione sobre el río que vio a los tres años respecto al visto diez años después, cuando tenía trece, ¿en qué se diferenciaban esos ríos?
–El río parecía el mismo cuando lo vi con trece años que cuando lo vi con tres, e incluso ahora, cuando tengo sesenta y dos, parece todavía el mismo.
–Ahora lamenta sus canas y arrugas y es cierto que su rostro está ahora más estriado que en su juventud, pero, cuando ahora mira al Ganges, su consciencia visual, ¿es en algo diferente a la de entonces, cuando era un niño?
–No es diferente, Venerable.
–Majestad, su cara está arrugada, pero no así la naturaleza esencial de su consciencia visual. Lo que se arruga está sujeto al cambio; lo que no se arruga es lo que no cambia. Lo que cambia perecerá. Lo que no cambia, y por ende ni surge ni desaparece, ¿cómo podría verse afectado por los nacimientos y muertes? Por lo tanto, no se preocupe de lo que otros como Maskari Gosaliputra[5] dicen: que cuando este cuerpo muere uno deja de existir.
El rey asintió y supo que cuando dejamos este cuerpo continuamos en otro. Tanto él como el resto de los participantes en la gran asamblea se regocijaron por haber clarificado este punto.
[1] Kātyāyana y Vairāṭiputra fueron coetáneos del Buda que explicaban formas de escepticismo. Del primero en concreto se dice que fue un fiero oponente del Buda.
[2] Vajra, un material de extrema dureza y durabilidad, a veces traducido como diamante.
[3] Momento (sct. kṣaṇa). El más fugaz de los pensamientos dura noventa ksanas, y en cada ksana intervienen novecientas operaciones mentales.
[4] Jīva en sánscirto significa “principio vital”.
[5] En la época en la que vivió el Buda, en la India existían varias escuelas filosóficas lideradas por sus proponentes, como los mencionados por el rey Prasenajit, o como Maskari Gośālīputra, quienes proponían el fatalismo.

Yuksom fue la primera capital de Sikkim–un antiguo reino absorbido por la India en 1975–pero hoy en día es un pueblo que sobrevive como campamento del que salen frecuentes expediciones hacia el Himalaya.
Mi único plan era caminar por aquellos parajes visitando templos budistas tibetanos (gompas). A poco menos de una hora de caminata desde Yuksom, alcancé el que está considerado como el primer gompa de Sikkim, y hasta tuve «la fortuna» de que su celador me permitiese acceder a un santuario adyacente. En cuanto me asomé, entendí por qué estaba cerrado al público: aquello era una casa de los horrores. Meditar entre aquellos monstruos y escenas espeluznante sería toda una prueba de fuego.
Me alejé a paso ligero hasta la orilla de una tranquila laguna adornada con los típicos pendones y ristras de banderitas tibetanas ondeando al viento, esparciendo los mantras caligrafiados en sus telas. Pasé el resto de la tarde en sus alrededores, meditando sobre una gran roca, contemplando la belleza del lugar.
A la caída del Sol, me acerqué hasta la terraza de un pequeño local de Yuksom para cenar. Un plato de arroz y varios cuencos con diferentes verduras llegaron con la noche ya cerrada. Bajo la luz de una bombilla mortecina y dominado por un hambre canina, vertí con apresuramiento todos los cuencos sobre el plato de arroz y procedí a mezclarlo todo. Con la primera cucharada descubrí que uno de los cuencos vertidos no era un guiso, sino el recipiente del picante (un mejunje a base de guindillas molidas). Mi principio de no desperdiciar comida desoyó las súplicas de la lengua y de los poros del cuero cabelludo, sobresaltados con punzadas que parecían de alfileres. Sin encomendarme a ningún dios, procedí a engullirlo todo.
Cuando el camarero vio el recipiente del picante vacío, me miró como si estuviese ante el mismísimo yeti. Se metió dentro del local para salir poco después con otro recipiente a rebosar de lo mismo, que depositó con suma lentitud en el borde de la mesa opuesto al que yo me sentaba, sin quitarme ojo, listo para salir por piernas a la más mínima indicación de que pudiese abalanzarme sobre él.
–Are you OK? –me preguntó con voz temblorosa y ojos desorbitados, mientras los míos, inyectados con sangre, competían con la nariz por ver quién liberaba más mucosidad.
–OK –contesté casi sin voz–. Me gusta la comida alegre. Una botella de agua, por favor.
Cuando por fin había vuelto en mí, una pareja de occidentales me pidió permiso para sentarse a compartir la única mesa de la terraza.
–Yo ya me iba –dije con ademanes de levantarme.
–¿Español? –preguntó la chica.
–Se nota, ¿verdad?
Ese fue el comienzo de una larga velada en la que disfruté de una conversación interesante como no recuerdo otra igual. Ella era portuguesa y él estadounidense, y ambos eran de los pocos occidentales autorizados a acceder en la zona norte de Sikkim, de acceso restringido. Ella era una médico que había renunciado a su cómoda vida lisboeta para trabajar en aquellas remotas aldeas.
–El gobierno indio muestra más interés por líneas fronterizas imaginarias que por estas gentes –dijo amargamente.
–Quizás ese abandono pueda ser una suerte de bendición para mantener las costumbres locales –comenté.
–Ya no quedan culturas vírgenes. ¿Qué pueblo, por remoto que sea su hábitat, permanece hoy en día ajeno al efecto del turismo o de la televisión? La sabiduría que permite vivir en equilibrio armónico con el medio natural está desapareciendo; dentro de poco todo lo que quedará será un puñado de supersticiones. Ojalá hubiese más apoyo gubernamental para crear escuelas y hospitales. Aunque mi trabajo se centra en combatir la enfermedad, mi gran batalla es contra el sufrimiento en general. Yo enseño a las madres tanto a evitar infecciones durante los partos como a leer.
Escuchando a esa médico portuguesa sentí hallarme ante un bodisatva.
Nota: Un bodisatva (sct. bodhisattva) es alguien que renuncia al nirvana para poder seguir ayudando anónima y desinteresadamente a los demás.
 Caminaba deprisa, evitando mendigos y “rickshaws”, esos carritos tirados por bicicletas, el medio de transporte público más económico de la India, pues me parecía éticamente inaceptable que otro ser humano se partiese el alma para llevarme a ver alguna atracción local. Intentando llegar al parque memorial de Gandhi en Nueva Delhi, uno de los rickshaws se me acercó con la particularidad de que el conductor hablaba en perfecto inglés y parecía estar convencido de que acabaría por doblegar mi voluntad. Lo cierto es que, cuando se acercó a mí, estaba perdido. Negociamos un precio y, no sin cierto remilgo, abordé el carruaje.
Caminaba deprisa, evitando mendigos y “rickshaws”, esos carritos tirados por bicicletas, el medio de transporte público más económico de la India, pues me parecía éticamente inaceptable que otro ser humano se partiese el alma para llevarme a ver alguna atracción local. Intentando llegar al parque memorial de Gandhi en Nueva Delhi, uno de los rickshaws se me acercó con la particularidad de que el conductor hablaba en perfecto inglés y parecía estar convencido de que acabaría por doblegar mi voluntad. Lo cierto es que, cuando se acercó a mí, estaba perdido. Negociamos un precio y, no sin cierto remilgo, abordé el carruaje.
Alabé su destreza con el inglés, y me comentó que tuvo la oportunidad de practicarlo cuando trabajó en Calcuta ayudando a la Madre Teresa. La mera idea de que alguien tan humilde como mi chófer tuviese inclinaciones en ayudar a otros todavía más pobres lo convertía en un santo, o en el mayor de los pícaros.
En su relato, se consideraba muy afortunado por haber encontrado esposa, y porque ahora podía trabajar en Delhi conduciendo un rickshaw con tracción a pedales. Antes había trabajado en Calcuta, pero allí la única tracción era la de los pies directamente sobre la mugre. Él creía que el buen karma de haber ayudado a los demás era lo que le había permitido disfrutar ahora de una buena familia y un buen trabajo en la capital. Su sueño era ahorrar cien dólares con los que poder comprarse su propio rickshaw, pues todavía tenía que alquilarlo.
Le pregunté sobre su idea del karma, a lo que me contestó que, a diferencia de la mayoría de sus conciudadanos hindús, él se consideraba buda. En ese instante lo interrumpí para matizar:
-Querrás decir budista…
–Eso, eso, buda… soy buda –repitió mientras se ponía en pie para aplicar sobre los pedales todo el poco peso de su enjuto cuerpo. Parecía no entender la diferencia… ¿o era yo quién no la entendía?
Llegamos al parque de Gandhi y, en lugar de alejarse, mi original chófer aparcó el rickshaw y se ofreció como guía. Obviamente, no era la primera vez que ejercía como tal, pues su explicación estaba bien documentada y resultó interesante. Además, sabía que le daría otra buena propina.
A la finalización de la visita le pedí un favor, que ahora me permitiese a mí dar pedales. Sonreímos y me dio unas cuantas explicaciones sobre el manejo del vehículo. Bromeando, le pregunté adónde quería ir y, continuando la broma, contestó:

-¡A mi casa! ¿Te gustaría conocer a mi familia?
Sin nada mejor que hacer, respondí afirmativamente. El vehículo era difícil de manejar y mucho más pesado de lo que intuí antes de montarme en él, pero estaba disfrutando de la situación.
Los edificios y el asfalto empezaron a ser sustituidos por chabolas y por caminos de tierra surcados por aguas fecales. Me sorprendió la infinidad de niños desnudos jugando por doquier, siempre sonrientes, y las bromas en hindi del vecindario ante lo extraño de la visión que les proporcionábamos. Finalmente llegamos hasta su chabola, donde sus hijos, unos cuatro rapacines con aspecto de pequeños budas con las cabezas al cero, supongo que para evitar piojos, nos rodearon, abrazando al padre y guardando cierta distancia ante mí, quien debía de parecerles rarísimo, ya que dudo que en su corta vida conociesen otra cosa que aquel universo de chabolas. Rechacé una taza de “chai”, un té con leche hirviendo que es la bebida preferida de los indios, y pedí regresar antes de que se hiciese demasiado tarde. Intercambiamos de nuevo las posiciones y mientras regresábamos a la “civilización”, mi chófer me dio un consejo:
-Cambia las ropas. Llamas demasiado la atención.
Me llevó hasta una tienda donde evidentemente llevaba comisión, y me compré uno de esos atuendos indios de camisa larga llegando hasta casi las rodillas y pantalón a juego, de color negro, y el más sencillo del muestrario, para frustración del vendedor que cuando me vio caer en su tela de araña pensó que le proporcionaría un mayor bocado.
De regreso al hotel, le daría una buena propina a mi guía y consejero, y ya en mi habitación sonreí al acordarme de mi lectura del Bhagavad Gita hacía años, cuando Krishna, a las riendas de una cuadriga, guía a Arjuna hacia la victoria en el campo de batalla. Lo vivido ese día bien podía ser una parodia de tan célebre historia sagrada.
Fuese un buda como él reconoció, o el octavo avatar del dios Vishnu, o, mucho más probablemente, un pícaro que se aprovechó de mi ingenuidad para sacarme unas cuantas rupias, el caso es que a partir de ese encuentro mi percepción de la India, y de lo que creemos necesario para ser felices, cambió por completo.
PD: No te pierdas el video sugerido en el comentario dejado por Alice.