 El visado llegaba a su fin y con él mi peregrinaje por la India y Nepal. Entre los muchos lugares que lamenté no haber tenido tiempo para visitar, destacaría el lugar de nacimiento de Buda, Lumbini, justo en la frontera entre ambos países. No obstante, aquellos tres meses habían dado de sí mucho más de lo que nunca imaginé. Ahora debía tomar un avión con el que volar hasta Mumbai (la antigua Bombay), en la costa occidental de la India.
El visado llegaba a su fin y con él mi peregrinaje por la India y Nepal. Entre los muchos lugares que lamenté no haber tenido tiempo para visitar, destacaría el lugar de nacimiento de Buda, Lumbini, justo en la frontera entre ambos países. No obstante, aquellos tres meses habían dado de sí mucho más de lo que nunca imaginé. Ahora debía tomar un avión con el que volar hasta Mumbai (la antigua Bombay), en la costa occidental de la India.
La salida del vuelo se anunció con retraso debido a problemas técnicos en el avión. Después de interminables horas de espera, anunciaron la cancelación del vuelo. Nos llevaron a un hotel de Katmandú nada menos que de cinco estrellas. Me asignaron una habitación con vistas a la estupa de Boudanath, cuyos enormes ojos pintados parecían observarme curiosos, como tratando de decirme algo.
Compartía habitación con un comerciante de alfombras, un musulmán de baja estatura metido en carnes. Tras las presentaciones preliminares, le pregunté si conocía algún hostal recomendable en Mumbai. «Por supuesto», contestó. «Hay uno de camino a mi casa. Podemos tomar un taxi juntos». Se lo agradecí y bajamos juntos a disfrutar del buffet, y luego, yo solo, de la piscina. Tras meses de arroz con vegetales, chapattis, bananas y habitaciones de hostal barato, aquel inesperado lujo parecía no encajar con el resto de lo que había sido hasta entonces mi viaje. Antes de irnos a dormir nos avisaron para que nos preparáramos para regresar de inmediato al aeropuerto.
Aterrizamos en Mumbai en medio de la noche. Tal cómo lo habíamos convenido, compartí un taxi con el comerciante. Antes de apearme donde me indicó, le regalé un kata (fular de gasa) en muestra de agradecimiento. El taxi se alejó y yo me quedé frente a una puerta cerrada a cal y canto. Si aquello era un hostal, desde luego no esperaban clientes a esas horas. Me encontraba en algún punto de la segunda ciudad más poblada del planeta y no precisamente en su zona más elegante, en medio de la noche. Era la única persona que caminaba por aquellas calles, aunque no la única que las ocupaba, ya que centenares de cuerpos dormían a la intemperie, sobre el suelo, como si una bomba de neutrones hubiese explotado matando a las personas pero respetando a los edificios.

Comencé a recitar el mantra de la gran compasión y a caminar sin saber hacia dónde me dirigía, tratando de no molestar a toda aquella humanidad durmiente. Los pasos me condujeron hasta una comisaría de policía. Respiré aliviado y me senté en un banco situado enfrente. El policía de guardia salió a comprobar quién era el visitante.
«Buenas noches», dije. «Vengo del aeropuerto y me preguntaba si podría quedarme aquí el resto de la noche». El policía se quedó pensativo un rato y finalmente balanceó la cabeza en un gesto muy indio que significa «de acuerdo». Me recliné y esperé medio dormido, medio despierto, a que amaneciese.
«Qué extraño es todo», pensaba al repasar mentalmente los acontecimientos de aquella noche que había comenzado como una de las más lujosas de mi vida y acabado como una de las más miserables. Del confort de la cama de un hotel de lujo al banco de un paupérrimo suburbio de Mumbai. El estilo de vida llevado durante todo el peregrinaje se había equilibrado repentina e inusitadamente.
Sin duda, la vida tiene mucho más de imaginación y fantasía que de racionalismo cartesiano, por mucho que los occidentales nos hayamos empeñado en lo contrario durante los últimos tres siglos.
Con la claridad del día y el trino de los pájaros, todos nos fuimos incorporando poco a poco. Veinte millones de bostezos, estiramientos, meadas, enjuagados de boca… los sonidos de la vida misma dispuesta a ser representada un día más por infinidad de actores anónimos, todos protagonistas.»The show must go on!«, que diría el bueno de Mercury poco antes de abandonar el escenario.
Pasé el día caminando por una ciudad abarrotada de gente, tráfico, rascacielos, barracas, edificios coloniales y templos vetustos. Descansé al lado de un misterioso estanque llamado Banganga y continué hasta la Puerta de la India, un enorme arco de triunfo con el nombre perfecto para mi despedida. Esa noche salí volando rumbo a Japón.

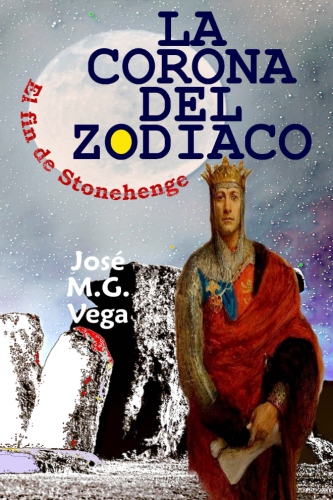

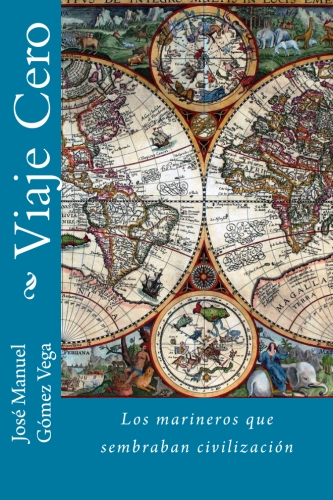
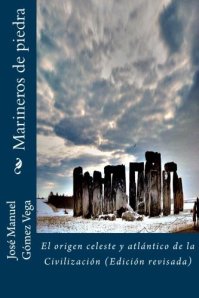
Deja un comentario
Comments feed for this article