 Las señas de identidad de Sikkim están asociadas a la figura del místico Padmasambhava, más conocido como Gurú Rimpoche (literalmente, “Apreciado Maestro”). Este extraordinario personaje propagó por la región himalaíca la versión más esotérica del budismo, allá por el siglo VIII.
Las señas de identidad de Sikkim están asociadas a la figura del místico Padmasambhava, más conocido como Gurú Rimpoche (literalmente, “Apreciado Maestro”). Este extraordinario personaje propagó por la región himalaíca la versión más esotérica del budismo, allá por el siglo VIII.
Al igual que su coetáneo Kobo Daishi en Japón, Gurú Rimpoche es reverenciado en Sikkim como un gran santo. La presencia de monasterios budistas en esta región –reforzada por el trágico éxodo de tibetanos– viene por tanto de muy antiguo.
Uno de dichos monasterios es Rumtek, a pocos kilómetros de Gangtok, la capital de Sikkim y residencia oficial del uno de los dos postulantes a Karmapa, a quien lamentablemente no pudimos conocer por encontrarse ausente (yo viajaba en compañía de un amigo motero californiano).
Los guardias apostados en torretas y el letrero con la prohibición de acceder al templo portando armas de fuego nos resultaron llamativas para un monasterio. Sin embargo, la confluencia de tensiones entre los gobiernos indio y chino sobre asilos políticos, aunada a la del cisma producido por la aparición de dos candidaturas a Karmapa —en cuya controversia subyacen feas implicaciones económicas y políticas— explican las «incongruentes» medidas de seguridad.
Una vez superada la primera impresión, Rumtek resulta acogedor, y los numerosos niños-monje correteando por sus amplios patios y terrazas consiguen que uno se olvide en seguida de los turbios asuntos de los adultos. Hablando de vistas extrañas, uno de los niños poseía un rasgo muy auspicioso que yo interpretaba metafóricamente: un largo penacho blanco natural en el entrecejo. Lástima de cámara de fotos, pensé.

Rumtek se preparaba para una celebración especial de una semana de duración denominada Kalachakra (Rueda del tiempo) centrada en la correspondencia entre los ciclos cósmicos y humanos, entre lo externo y lo interno.
Un tablero orientado perfectamente con los cuatro puntos cardinales presidía el templo, sobre el cual había sido elaborado para la ocasión un gran mandala, utilizando como materias primas finas arenas coloreadas dispuestas en complejas geometrías rebosantes de simbolismo.
Los cánticos de los monjes se alternaban con música supramundana producida con trompetas, caracolas, tambores, platillos y pequeñas campanas. De vez en cuando, había interludios en los que todos recibíamos una taza de té de leche de yak, dulce por las mañanas y salado por las tardes. Yo me sentía en la gloria.
A los niños monje las horas de ceremonia se les hacían pesadísimas, y no era infrecuente verlos tirándose arroz, jugando con sus hábitos o simplemente muertos de aburrimiento. Uno de ellos, ya no tan niño, nos dijo en inglés rudimentario: “Mañana las ceremonias comienzan una hora antes”. Cuando a las cuatro de la mañana nos plantamos a las puertas del monasterio, hasta los guardias estaban dormidos. Más tarde, al recriminarle al niño la broma, este se tronchaba de risa. Pronto todos los monjes –niños y adultos– se reían al vernos. Aparte de la cuestionable gracia de la broma, los tibetanos son la gente más risueña que he conocido, lo que no debe ser confundido con estar dotados del mejor sentido del humor, y para muestra un botón.

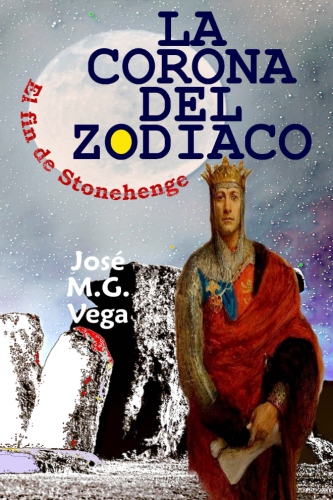

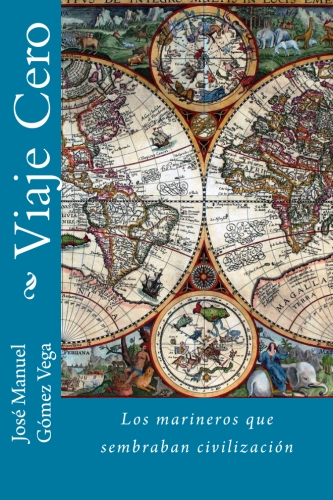
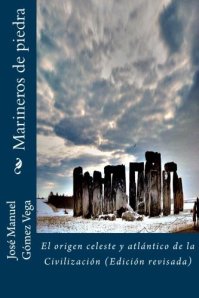
Deja un comentario
Comments feed for this article