
Hay una fecha en mi vida que difícilmente podré olvidar, el 26 de diciembre de 2004, el día en el que me ordenaba como novicio. Pero esa no fue la única razón por la que se quedó grabada indeleblemente en mi corazón. A la vez que yo hacía mis votos de obediencia, pobreza y castidad en un monasterio budista de California, en el otro lado del planeta se producía uno de los maremotos más devastadores de todos los tiempos. Durante la ceremonia, las costas de Indonesia y de otros países vecinos eran barridas por una colosal ola que se llevaba la vida de más de 200,000 personas. En mi subconsciente, las gigantescas olas de mis votos y las del océano se solaparon para dar como resultado un inesperado armónico, la profunda realización de lo frágil e impredecible que es la vida.
Ese día yo también moría, pero de un modo muy diferente al de todos aquellos que esa mañana se levantaron para trabajar, o para disfrutar de un día más de vacaciones en unas playas tropicales, sin saber qué ese sería el último. Con la cabeza afeitada, cubierto del hábito monástico, con un nuevo nombre y un cambio radical en mi modo de vida, la comparación con la muerte y el renacimiento se entiende ahora que no sea tan exagerada; después de todo, los rituales iniciáticos de cualquier tradición espiritual buscan precisamente eso, la muerte y el renacimiento simbólicos del candidato a ser iniciado.
Aunque cuatro años después decidí no tomar los votos de monje, mi vida no volvió a ser la misma que la que fue antes de esa ceremonia. Desde aquella fecha, cuando me levanto cada mañana, lo primero que hago es juntar las palmas de las manos y dar gracias por disponer de un día más en el que poder intentar (y fracasar la mayoría de las veces) hacer algo positivo con mi vida.
Algunas veces la vida se muestra tan dura, o simplemente anodina, que al despertar cada mañana podemos sentir justo lo contrario, un nuevo día en el que retomar un montón de viejas preocupaciones, o un día más de una vida sin sentido. Yo pensaba así cuando la vida me mostraba su cara menos dulce. Sin embargo, ahora, a pesar de que los palos siguen cayendo con regularidad, los tomo de otra manera, y hasta trato de ver qué puedo sacar en limpio del dolor, la vergüenza, el arrebato, la desidia o lo que quiera que sea que en ese momento consigue desestabilizarme. Poco a poco, las caras dulces y amargas de la vida ya no aparecen tan diferenciadas.
Sin duda, una práctica regular de la meditación ayuda a ver las cosas con una perspectiva mucho más objetiva, menos emocional y seguramente más acertada en las respuestas. Todos podemos despertarnos cada día no tanto para bregar como para aprender. La vida es una escuela y la mayoría somos repetidores.
Esta nota es una reflexión personal propiciada por la tragedia de Japón, sobre la que escribiré la siguiente nota como una reflexión social.

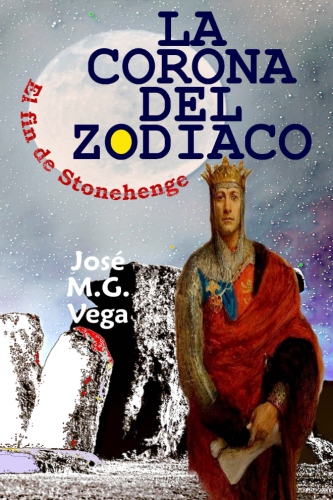

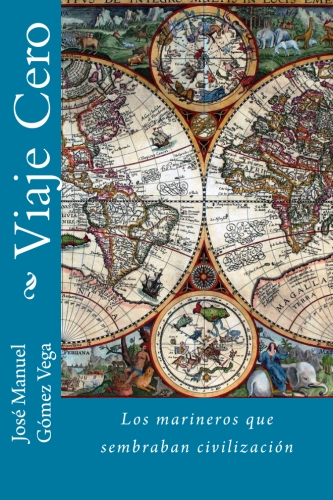
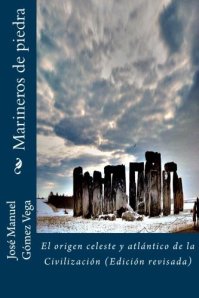
1 comentario
Comments feed for this article
marzo 29, 2011 a 7:19 pm
El Soñante
Ciertamente, en esta vida todos somos de cierta forma repetidores, y nadie tiene la primicia sobre los demás porque nadie esta exento de la oportunidad de equivocarse, aprender y corregir.
Un saludo desde http://lunare.wordpress.com/ ojala pueda pasar a dejar un comentario en mi blog, gracias de antemano.