 Durante los tres años que viví en Japón, mi principal actividad de fin de semana satisfacía dos aficiones: viajar y el arte sacro. Nada complicado de combinar gracias al número de monasterios budistas y santuarios sintoístas que hay en las islas. Además, el shinkansen (tren bala) y la ubicación central de Nagoya me permitían plantarme en pocas horas en casi cualquier punto de la geografía nipona.
Durante los tres años que viví en Japón, mi principal actividad de fin de semana satisfacía dos aficiones: viajar y el arte sacro. Nada complicado de combinar gracias al número de monasterios budistas y santuarios sintoístas que hay en las islas. Además, el shinkansen (tren bala) y la ubicación central de Nagoya me permitían plantarme en pocas horas en casi cualquier punto de la geografía nipona.
Como consecuencia de la fértil polinización cruzada entre el Dharma -proveniente de la India vía China y Corea en el siglo VI- y el animismo autóctono, distinguir los templos budistas de los sintoístas no es fácil; de hecho, la mayoría de los japoneses se sienten cómodos identificándose a la vez con ambas tradiciones.
La capacidad de asimilación de este pueblo queda reflejada, por ejemplo, en la nada rara ocurrencia de que las tres efemérides principales de toda la vida: nacimiento, boda y muerte, sean celebradas mediante los ritos sintoísta, cristiano y budista respectivamente. La asociación entre nacimiento y diosas de la fertilidad justifica la elección de rituales sintoístas para celebrar el nacimiento; la asociación entre muerte y renacimiento justifica los rituales budistas; ¿pero qué justificación habría para la elección de bodas cristianas? La respuesta es descorazonadora: ¡el glamur de los vestidos blancos de la novia!
Desde el punto de vista arquitectónico, las antiguas capitales, Kioto y Nara, poseen los templos, jardines y pagodas más monumentales y vistosos, diseminados como piedras preciosas incrustadas en un medallón en la primera, y concentrados como un gran brillante en la segunda.
Las veces que ejercí de Cicerone ante visitantes extranjeros solía elegir Kioto como destino obligado, y a su templo Sanjusangendo como atracción principal. Si treinta y dos latas de sopa Campbell causan gran impacto estético, ¿qué no conseguirán mil estatuas casi idénticas y de tamaño real de un bodisatva? Me divertía observar de refilón a mis acompañantes accediendo al templo, pues a todos –como a mí la primera vez– las mandíbulas se les aflojaban y las cejas se les arqueaban. La viva imagen del asombro.
Afortunadamente, Kioto fue respetada por las bombas americanas y hoy la humanidad todavía puede contar con tan irrepetibles joyas entre los haberes de su patrimonio.

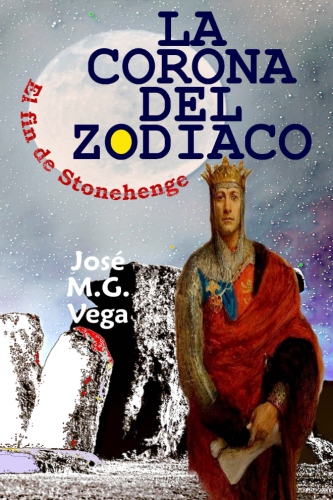

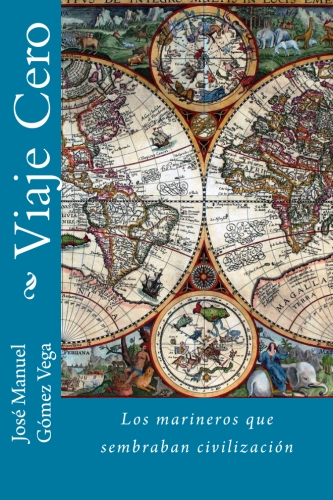
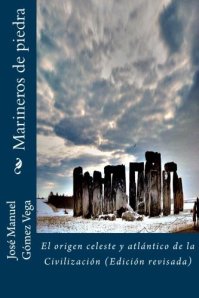
Deja un comentario
Comments feed for this article