 El vegetarianismo fue una bendición incluso más importante y liberadora que el arrojado –simbólico– de la tele por la ventana, o el estiramiento corporal diario.
El vegetarianismo fue una bendición incluso más importante y liberadora que el arrojado –simbólico– de la tele por la ventana, o el estiramiento corporal diario.
Siempre me gustó la naturaleza y traté de ser respetuoso con los animales, especialmente después de convivir con personajes tan variopintos y entrañables –por decir algo– como los gatos. Sus alegrías, miedos, neuras, invitaciones a jugar, trastadas, desplantes –mis favoritos–, y la infinidad de muestras de amor –a su manera– convirtieron sus relaciones en amistades tan auténticas o más que las entabladas con bípedos.
Pero desconocía que fuese factible alimentarse sin necesidad de comerlos. El libro “Diet for a New America” de John Robbins fue toda una revelación. Tras su lectura, me convertí en vegetariano y poco después en vegano (tampoco lácteos ni huevos ni producto alguno proveniente de los animales). Lo hice por amor y respeto a los animales, con la agradabilísima sorpresa adicional de que, desde entonces, nunca más volví a sufrir ni uno sólo de los misteriosos cortes de digestión que todos los meses y durante tantos años me habían martirizado. La causa del misterio, señores doctores, era la carne, pero a nadie se nos ocurrió.
No me gusta hacer bandera de mi condición de vegano porque estoy demasiado identificado con mi humanidad como para sentirme superior a nadie en función de lo que entra por mi boca, menos aún por lo que sale. La compasión por los indefensos animales, por el sufrimiento innecesario de los que están a ambos lados del tenedor, y por el impacto de nuestra dieta sobre este delicado planeta, han sido, sin embargo, motivación suficiente como para haber tratado de explicar, cuando así me fue requerido, los beneficios que a todos esos niveles reporta tal modo de alimentación.
Además, aunque no puedo demostrarlo, estoy convencido de que los humanos todavía nos exterminamos en cruentas guerras y actos de terrorismo, no tanto por importantísimos condicionamientos sociopolíticos, sino a causa del silencioso holocausto que estamos infringiendo a nuestros compañeros de viaje en esta cápsula espacial llamada Tierra.
Desafortunadamente, no creo que en esta vida vea amanecer el día en que sean reconocidos los derechos de los sin voz, de mis queridos animales, montañas, ríos, mares, y sobre todo de nuestra madre la Tierra.
Respetar a la Tierra, ¿no será este el más profundo de los comportamientos filiales que predicara el sabio Confucio? ¿Se puede denominar progresista a un modelo económico sostenido por la explotación mercantilista de nuestra propia madre?

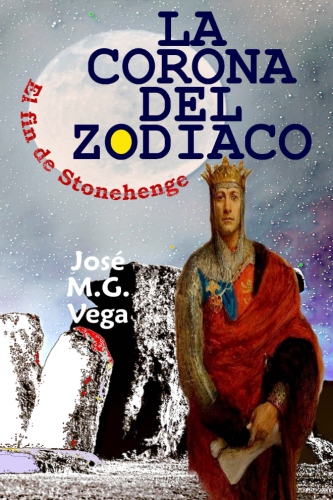

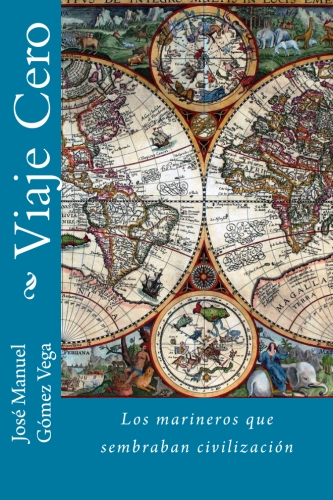
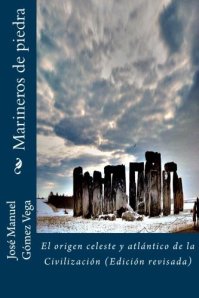
Deja un comentario
Comments feed for this article